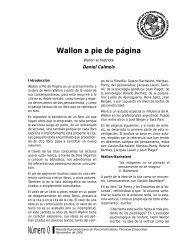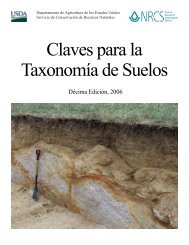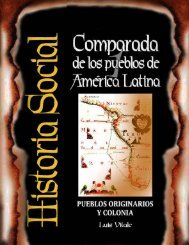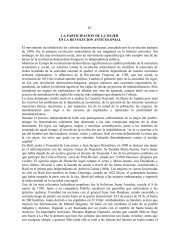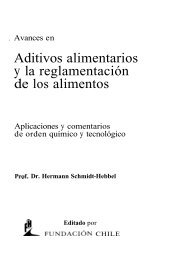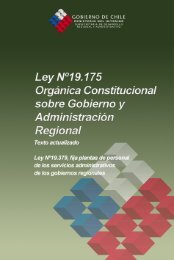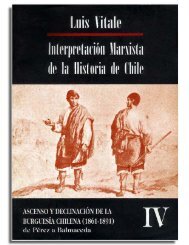La Formación Semicolonial l 1890-1930 - Universidad de Chile
La Formación Semicolonial l 1890-1930 - Universidad de Chile
La Formación Semicolonial l 1890-1930 - Universidad de Chile
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
En Francia, el Consejo Nacional <strong>de</strong> Mujeres, fundado en 1901 por Sarah Monod, puso el acento en la<br />
igualdad <strong>de</strong> salarios, la patria potestad y el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> la esposa <strong>de</strong> administrar sus propios bienes.<br />
<strong>La</strong>s mujeres europeas trataron también <strong>de</strong> ganar espacios en los sindicatos, hasta entonces coto<br />
privado <strong>de</strong> los hombres. En Francia, <strong>de</strong> 30.900 sindicalizadas en 1900 pasaron a 239.000 en 1920 sobre un<br />
total <strong>de</strong> 1.355.000 hombres afiliados a sindicatos. Algunos sindicatos, como los <strong>de</strong>l libro, sólo en 1919<br />
aceptaron el ingreso <strong>de</strong> mujeres a su Fe<strong>de</strong>ración. Otros, como el metalúrgico, no permitieron representación <strong>de</strong><br />
la mujer sino hasta 1936. En 1921 una mujer alcanzó a ser elegida en el puesto <strong>de</strong> secretaria fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> la<br />
G.G.T. Veinte años <strong>de</strong>spués accedía a un cargo <strong>de</strong> la C.G.T. Marie Couette.<br />
<strong>La</strong>s luchas <strong>de</strong> las Mujeres <strong>La</strong>tinoamericanas<br />
por el <strong>de</strong>recho al voto<br />
Es creencia generalizada <strong>de</strong> que las mujeres latinoamericanas estuvieron muy retrasadas respecto <strong>de</strong><br />
las europeas y norteamericanas en la lucha por el <strong>de</strong>recho al voto. En el tomo anterior, hemos <strong>de</strong>mostrado que<br />
un sector <strong>de</strong> ellas llegó en <strong>Chile</strong> a practicar <strong>de</strong> hecho el ejercicio <strong>de</strong>l voto en la segunda mitad <strong>de</strong>l siglo XIX.<br />
Su combate fue continuado en el siglo XX, llegando a obtener en el Ecuador el <strong>de</strong>recho al voto en 1924, en<br />
Brasil y en Uruguay en 1932, es <strong>de</strong>cir antes que en Francia y muy pocos años <strong>de</strong>spués que Inglaterra.<br />
En Ecuador, a principios <strong>de</strong> la década <strong>de</strong> 1920 se acentuó la lucha <strong>de</strong> la mujer por el <strong>de</strong>recho al voto.<br />
Aprovechando que la Constitución <strong>de</strong> 1827 hablaba en general <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos ciudadanos sin especificar<br />
ninguna prohibición con respecto a la mujer, Matil<strong>de</strong> Hidalgo, nacida en Loja 1889 y primera doctora en<br />
medicina, se inscribió en los registros electorales: “Ante la presencia <strong>de</strong> Matil<strong>de</strong>, los miembros <strong>de</strong> la Junta<br />
Electoral se <strong>de</strong>sconciertan e indican que el voto en Ecuador es únicamente para los hombres; ella no se<br />
arredra; reclama la igualdad, y el mismo día 2 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 1924 queda empadronada, con la reserva <strong>de</strong><br />
someter su caso a consulta ministerial. El doctor Francisco Ochoa Ortiz respon<strong>de</strong> el 8 <strong>de</strong> mayo, expresando<br />
que no hay prohibición para que las mujeres se inscriban, ya que la ley no especifica el sexo”. 175<br />
El 9 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 1924 se aprobó el <strong>de</strong>recho al voto femenino, convirtiéndose Ecuador en el primer país<br />
<strong>de</strong> América <strong>La</strong>tina en otorgar este <strong>de</strong>recho igualitario. En 1933 salían elegidas concejales la doctora Hidalgo y<br />
la obstetra Bertha Valver<strong>de</strong>, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> una sostenida lucha <strong>de</strong> la Alianza Femenina Ecuatoriana, dirigida por<br />
Nela Martínez y Luz Bueno. En 1941, Matil<strong>de</strong> Hidalgo fue electa diputada, pero se le relegó a la calidad <strong>de</strong><br />
suplente. Entonces, miles <strong>de</strong> mujeres se rebelaron exigiendo justicia: “Queremos una voz femenina que sepa<br />
<strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r nuestros <strong>de</strong>rechos, pospuestos injustamente por socieda<strong>de</strong>s constituidas bajo la prepotencia viril”. 176<br />
En Uruguay, la Constitución <strong>de</strong> 1917 abrió la posibilidad <strong>de</strong> otorgar el voto femenino en cuestiones<br />
municipales e inclusive nacionales, lográndose en <strong>de</strong>finitiva esta conquista en diciembre <strong>de</strong> 1932. Es<br />
interesante <strong>de</strong>stacar que “para la mayoría <strong>de</strong> las feministas -dicen Silvia Rodríguez Villamil y Graciela<br />
Sapriza- el voto era consi<strong>de</strong>rado ‘la piedra angular <strong>de</strong> todas las reformas’. En cambio para las trabajadoras esta<br />
conquista no asumía la misma trascen<strong>de</strong>ncia ni era vista tampoco con aquel dramatismo que le asignara Juana<br />
175 JENNY ESTRADA : Una mujer total, Matil<strong>de</strong> Hidalgo <strong>de</strong> Procel, <strong>Universidad</strong> <strong>de</strong> Guayaquil, 1980, pp. 95 y 96.<br />
176 Ibid., p. 133.<br />
85