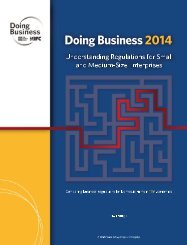1gp2NwltQ
1gp2NwltQ
1gp2NwltQ
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
64 Ana María Larrea Maldonado<br />
a través del puerto de Guayaquil, que se constituye en el único sitio de salida de la<br />
producción local y de entrada de la producción externa. «Guayaquil luchará exitosamente<br />
a lo largo de todo el período colonial por mantener el monopolio del vínculo<br />
marítimo con el mundo» (Ospina, 2004: 18).<br />
De este modo se empieza a generar lo que Milton Santos llama una «guerra<br />
de los lugares» basada en un «factor natural»: el carácter de puerto de Guayaquil,<br />
«trabajo muerto, en forma de medio ambiente construido tiene un papel<br />
fundamental en el reparto del trabajo vivo»; y «desempeña un papel en la localización<br />
de los acontecimientos actuales» (Santos, 2000: 117-118). Es sobre este<br />
«factor natural» que empiezan a desarrollarse una serie de factores económicos y<br />
políticos a lo largo de la historia ecuatoriana que marcarán una lucha entre regiones<br />
por evitar la consolidación del carácter de Guayaquil como monopolio portuario<br />
y centro económico del país.<br />
En el siglo XVII, con el agotamiento de la producción minera de Potosí<br />
empieza a desarticularse el antiguo espacio colonial. La producción de oro de<br />
Nueva Granada no logra cubrir el vacío. Las divisiones administrativas impulsadas<br />
por las reformas borbónicas dan cuenta de las nuevas especializaciones y articulaciones<br />
económicas regionales. «Cada región se vincula directamente con el<br />
mercado mundial a pesar de los intentos de monopolio de la Corona española<br />
que promovía la integración administrativa alrededor de los puertos de la Nueva<br />
España» (Ospina, 2004: 47).<br />
Al analizar la desarticulación del espacio colonial como espacio de flujos,<br />
vemos claramente cómo «la disolución de la unidad comercial del espacio<br />
peruano tiene su correlato en la disolución de la unidad funcional del espacio de<br />
la Audiencia de Quito» (Ospina, 2004: 48), todo ello en plena crisis económica del<br />
sistema capitalista europeo (Acosta, 2006: 23).<br />
Los principales efectos de la crisis fueron la consolidación de la hacienda tradicional<br />
serrana 18, que se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XX, una pronunciada<br />
autarquía de la Sierra, que solamente fue revertida con el primer auge<br />
cacaotero hacia 1760 y una búsqueda regional de alternativas locales como la paja<br />
toquilla en la Sierra sur y la tagua en la Costa norte (Larrea, 2006: 44). «Durante la<br />
colonia, la mayoría de la población se concentró en la Sierra; la Costa tuvo un peso<br />
muy limitado y la Amazonía se mantuvo marginada» (Larrea, 2006: 42).<br />
A fines del período colonial se inicia la producción cacaotera en las tierras<br />
bajas de la Costa, que refuerza la posición geopolítica de Guayaquil. La antigua<br />
provincia de Quito continúa con su producción textil e intenta conectarse con las<br />
minas de Nueva Granada, luchando sin éxito por sustituir al puerto de Guayaquil<br />
como lugar de articulación con el entorno.<br />
18 “Se estima que en el siglo XVIII más de la mitad de la población indígena se encontraba sujeta al<br />
sistema de las haciendas” (Larrea, 2006: 44). El despojo a los indígenas de sus tierras y la concentración<br />
de las mismas en un pequeño grupo de familias privilegiadas caracterizaron los siglos XVII<br />
y XVIII.