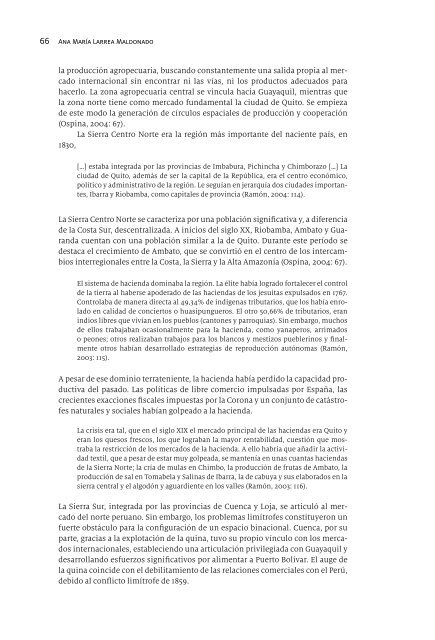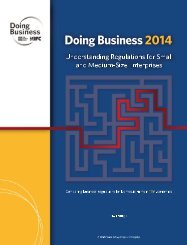1gp2NwltQ
1gp2NwltQ
1gp2NwltQ
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
66 Ana María Larrea Maldonado<br />
la producción agropecuaria, buscando constantemente una salida propia al mercado<br />
internacional sin encontrar ni las vías, ni los productos adecuados para<br />
hacerlo. La zona agropecuaria central se vincula hacia Guayaquil, mientras que<br />
la zona norte tiene como mercado fundamental la ciudad de Quito. Se empieza<br />
de este modo la generación de círculos espaciales de producción y cooperación<br />
(Ospina, 2004: 67).<br />
La Sierra Centro Norte era la región más importante del naciente país, en<br />
1830,<br />
[…] estaba integrada por las provincias de Imbabura, Pichincha y Chimborazo […] La<br />
ciudad de Quito, además de ser la capital de la República, era el centro económico,<br />
político y administrativo de la región. Le seguían en jerarquía dos ciudades importantes,<br />
Ibarra y Riobamba, como capitales de provincia (Ramón, 2004: 114).<br />
La Sierra Centro Norte se caracteriza por una población significativa y, a diferencia<br />
de la Costa Sur, descentralizada. A inicios del siglo XX, Riobamba, Ambato y Guaranda<br />
cuentan con una población similar a la de Quito. Durante este período se<br />
destaca el crecimiento de Ambato, que se convirtió en el centro de los intercambios<br />
interregionales entre la Costa, la Sierra y la Alta Amazonía (Ospina, 2004: 67).<br />
El sistema de hacienda dominaba la región. La élite había logrado fortalecer el control<br />
de la tierra al haberse apoderado de las haciendas de los jesuitas expulsados en 1767.<br />
Controlaba de manera directa al 49,34% de indígenas tributarios, que los había enrolado<br />
en calidad de conciertos o huasipungueros. El otro 50,66% de tributarios, eran<br />
indios libres que vivían en los pueblos (cantones y parroquias). Sin embargo, muchos<br />
de ellos trabajaban ocasionalmente para la hacienda, como yanaperos, arrimados<br />
o peones; otros realizaban trabajos para los blancos y mestizos pueblerinos y finalmente<br />
otros habían desarrollado estrategias de reproducción autónomas (Ramón,<br />
2003: 115).<br />
A pesar de ese dominio terrateniente, la hacienda había perdido la capacidad productiva<br />
del pasado. Las políticas de libre comercio impulsadas por España, las<br />
crecientes exacciones fiscales impuestas por la Corona y un conjunto de catástrofes<br />
naturales y sociales habían golpeado a la hacienda.<br />
La crisis era tal, que en el siglo XIX el mercado principal de las haciendas era Quito y<br />
eran los quesos frescos, los que lograban la mayor rentabilidad, cuestión que mostraba<br />
la restricción de los mercados de la hacienda. A ello habría que añadir la actividad<br />
textil, que a pesar de estar muy golpeada, se mantenía en unas cuantas haciendas<br />
de la Sierra Norte; la cría de mulas en Chimbo, la producción de frutas de Ambato, la<br />
producción de sal en Tomabela y Salinas de Ibarra, la de cabuya y sus elaborados en la<br />
sierra central y el algodón y aguardiente en los valles (Ramón, 2003: 116).<br />
La Sierra Sur, integrada por las provincias de Cuenca y Loja, se articuló al mercado<br />
del norte peruano. Sin embargo, los problemas limítrofes constituyeron un<br />
fuerte obstáculo para la configuración de un espacio binacional. Cuenca, por su<br />
parte, gracias a la explotación de la quina, tuvo su propio vínculo con los mercados<br />
internacionales, estableciendo una articulación privilegiada con Guayaquil y<br />
desarrollando esfuerzos significativos por alimentar a Puerto Bolívar. El auge de<br />
la quina coincide con el debilitamiento de las relaciones comerciales con el Perú,<br />
debido al conflicto limítrofe de 1859.