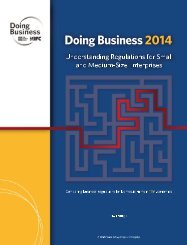1gp2NwltQ
1gp2NwltQ
1gp2NwltQ
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
74 Ana María Larrea Maldonado<br />
actores, quedándoles el camino de la negociación; (b) por las tensiones internas que<br />
tenían las regiones, lo cual no les permitió tener un frente consolidado, dando paso<br />
a la actoría de las provincias; (c) por la fuerza de integración normativa que ejerció el<br />
gobierno central, controlado por unitaristas fuertes; y (d) porque finalmente, compartían<br />
objetivos clasistas comunes y tenían elementos ideológicos unificadores, tanto<br />
en su autopercepción étnica de criollos, en el desprecio y temor a los indios, negros y<br />
mestizos; como en sus sentimientos religiosos (Ramón, 2004: 144).<br />
Según Ramón (2004: 144-145) la adscripción étnica fue, sin lugar a dudas, la variable<br />
que mayores cambios registró en la transición. A nivel de la estadística global<br />
del país, los indios bajaron espectacularmente del 65,29% en 1785 al 48,60% en<br />
1858, cuestión que señala un cambio en la adscripción étnica fuerte e imputable<br />
al reconocimiento del mestizaje, a la acción del poder central que planteaba una<br />
integración social por la vía de la desindianización. Es en aquel período cuando<br />
surge con fuerza una identidad mestiza.<br />
El siglo XX<br />
A pesar de todo el esfuerzo del Estado por integrar Costa y Sierra, a fines del siglo<br />
XIX, las élites locales y regionales mantuvieron su poder incólume. «El poder<br />
político era controlado a través de todo un sistema de redes sociales e incluso de<br />
parentesco, organizadas alrededor de los latifundios, que conformaban verdaderas<br />
oligarquías locales» (Ramón, 2004: 156), sostenidas y legitimadas ideológicamente<br />
por la Iglesia. La revolución liberal expresó por una parte la emergencia de<br />
actores contestatarios a estas lógicas de dominación y por otra, el aparecimiento<br />
de nuevas formas de dominación surgidas en la Costa que juntaban control de la<br />
tierra y comercialización.<br />
La articulación entre Sierra y Costa fue bastante tardía. En 1905 los alimentos<br />
no producidos por Guayaquil para la alimentación de la región eran importados<br />
principalmente de Norteamérica, Perú y Chile, conformando el segundo rubro de<br />
importaciones, después de los textiles. Este porcentaje se mantuvo hasta 1914,<br />
lo que muestra que el ferrocarril transportó muy pocos alimentos hacia la costa,<br />
pues los costos de los alimentos importados eran menores. La articulación regional<br />
solamente se empieza a consolidar a partir de la crisis de 1920, como uno de<br />
sus resultados. La producción de alimentos serranos para la costa aumenta 150<br />
veces entre 1908 y 1925 (Larrea, 2006: 52-53, 55).<br />
Con la Revolución Liberal se rompe la hegemonía ideológica que hasta 1895<br />
habían mantenido los terratenientes serranos (Acosta, 2006: 49). Se elimina el<br />
concertaje, se expropian haciendas de la Iglesia, se establece la educación laica y<br />
se promueve la consolidación del Estado nacional. Sin embargo, se mantiene la<br />
situación de inequidad y extrema pobreza de la población rural y la pronunciada<br />
concentración de la tierra en Costa y Sierra (Larrea, 2006: 53).<br />
El período liberal tuvo dos fases claramente diferenciadas, el liberalismo<br />
radical (1895-1912) y el liberalismo moderado (1912-1925). En ambos períodos,<br />
la integración nacional y la secularización de la sociedad y el Estado es una<br />
constante. Las diferencias tienen relación con los planteamientos de igualdad<br />
social e industrialización, que desaparecen en el segundo período con el papel<br />
de los gobiernos locales. El liberalismo radical puso a los municipios bajo su