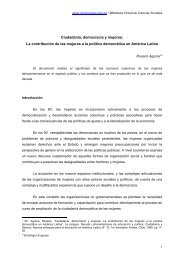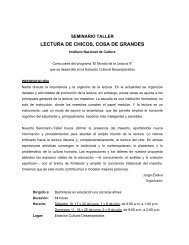PolÃticas IndÃgenas Estatales en los Andes y ... - Cholonautas
PolÃticas IndÃgenas Estatales en los Andes y ... - Cholonautas
PolÃticas IndÃgenas Estatales en los Andes y ... - Cholonautas
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
178 Políticas indíg<strong>en</strong>as estatales <strong>en</strong> <strong>los</strong> <strong>Andes</strong> y Mesoamérica<br />
Perú: Población indíg<strong>en</strong>a y políticas públicas <strong>en</strong> el Perú 179<br />
inconexos que no conforman una política coher<strong>en</strong>te y explícita, con<br />
objetivos y metas definidos.<br />
Lo primero que puedo decir después de haber escuchado las<br />
exposiciones de ayer es la notoria similitud, <strong>en</strong> <strong>los</strong> países de América<br />
Latina, respecto a la her<strong>en</strong>cia que las diversas repúblicas tomaron, a<br />
partir de una matriz colonial, respecto a la relación <strong>en</strong>tre el Estado y<br />
las poblaciones indíg<strong>en</strong>as. Se constata con claridad esta her<strong>en</strong>cia colonial<br />
que <strong>en</strong> el Perú ti<strong>en</strong>e sus particularidades, pero que desde<br />
México hasta Bolivia repite <strong>los</strong> mismos esquemas alejando al Estado<br />
de las poblaciones indíg<strong>en</strong>as, int<strong>en</strong>tando hacer políticas y acercándose<br />
o alejándose de acuerdo a las coyunturas históricas, pero siempre<br />
sobre la base de esta matriz colonial por la cual la población indíg<strong>en</strong>a<br />
es excluida, marginada y puesta a un costado al diseñar las grandes<br />
políticas de <strong>los</strong> Estados desde su surgimi<strong>en</strong>to <strong>en</strong> el siglo XIX.<br />
En el Perú es preciso remontarse al gobierno de Leguía, qui<strong>en</strong><br />
se autodesignó, <strong>en</strong> la década de 1920, oficialm<strong>en</strong>te como el gran<br />
def<strong>en</strong>sor de la población indíg<strong>en</strong>a. Como <strong>en</strong> otros Estados, <strong>en</strong> un largo<br />
periodo de 70 años, a lo largo del siglo XX, desde 1920 hasta 1990,<br />
se puede afirmar que el Estado peruano promulgó una legislación<br />
que reconocía parcialm<strong>en</strong>te <strong>los</strong> derechos de las comunidades indíg<strong>en</strong>as,<br />
y las leyes aprobadas protegían sobre todo el territorio de<br />
estas comunidades, luego de un largo ciclo de expansión de <strong>los</strong> territorios<br />
de haci<strong>en</strong>da, precisam<strong>en</strong>te a costa de <strong>los</strong> espacios comunales.<br />
La protección de comunidades a lo largo del siglo XX corre <strong>en</strong>tonces<br />
de manera paralela con el debilitami<strong>en</strong>to de las haci<strong>en</strong>das <strong>en</strong> las<br />
zonas de población indíg<strong>en</strong>as. Sabemos bi<strong>en</strong> que las haci<strong>en</strong>das de<br />
la sierra <strong>en</strong> el Perú se formaron <strong>en</strong> la República, no <strong>en</strong> la colonia, por<br />
<strong>en</strong>de son her<strong>en</strong>cia del siglo XIX, como lo pued<strong>en</strong> afirmar <strong>los</strong> compañeros<br />
puneños. En la década de 1920, cuando las haci<strong>en</strong>das serranas<br />
ap<strong>en</strong>as comi<strong>en</strong>zan a insinuar su crisis, es que se afirma el proyecto<br />
del onc<strong>en</strong>io leguiísta (1919-1930), que pret<strong>en</strong>día captar a la<br />
población indíg<strong>en</strong>a como sust<strong>en</strong>to social para su propuesta modernizadora,<br />
protegi<strong>en</strong>do las tierras de las comunidades a la vez que<br />
instaurando la Ley de Conscripción Vial para t<strong>en</strong>er trabajo gratuito<br />
para obras públicas, sobre todo caminos.<br />
Leguía realizó reformas como la creación de la Sección de<br />
Asuntos Indíg<strong>en</strong>as del Ministerio de Fom<strong>en</strong>to <strong>en</strong> 1921 y el Patronato<br />
de la Raza Indíg<strong>en</strong>a <strong>en</strong> 1922. Hasta <strong>en</strong>tonces, el discurso oficial había<br />
sido excluy<strong>en</strong>te; por lo tanto, el segundo gobierno de Leguía repres<strong>en</strong>ta<br />
un quiebre importante fr<strong>en</strong>te a lo que se conoce como la<br />
República Aristocrática; desde allí <strong>en</strong> adelante se sucederán propuestas<br />
de políticas públicas vinculadas a populismos, que tratarán de<br />
acercarse a la población indíg<strong>en</strong>a protegiéndola. El ejemplo de Leguía<br />
tratará, con variantes, de ser imitado.<br />
La Constitución de 1920 dice explícitam<strong>en</strong>te que: “El Estado<br />
protegerá a la raza indíg<strong>en</strong>a y dictará leyes especiales para su desarrollo<br />
y cultura <strong>en</strong> armonía con sus necesidades. La nación reconoce<br />
la exist<strong>en</strong>cia legal de las comunidades de indíg<strong>en</strong>as y la ley declarará<br />
<strong>los</strong> derechos que les correspondan” (Art. 58). Esto que la Constitución<br />
afirmaba <strong>en</strong> 1920 lo podríamos suscribir ahora mismo, <strong>en</strong> el año<br />
2006, si se aprobara una nueva Constitución, aunque ahora diríamos<br />
“protegerá a <strong>los</strong> pueb<strong>los</strong> originarios y dará leyes especiales para su<br />
desarrollo y cultura <strong>en</strong> armonía con sus necesidades”, reemplazando<br />
así la palabra “raza indíg<strong>en</strong>a” por la de “pueb<strong>los</strong> originarios”.<br />
En 1920, <strong>en</strong>tonces, recién se reconoce la comunidad indíg<strong>en</strong>a<br />
como una institución jurídicam<strong>en</strong>te válida a la cual el Estado le debe<br />
protección, específicam<strong>en</strong>te a sus tierras, que no pued<strong>en</strong> <strong>en</strong> adelante<br />
embargar, v<strong>en</strong>der ni expropiar; es decir, lo que se conoce <strong>en</strong> la jerga<br />
legal como “las tres íes”: inembargables, inali<strong>en</strong>ables e inexpropiables.<br />
Estos principios han durado hasta el neoliberalismo de Fujimori,<br />
pero hasta ahora se reivindican las “tres íes” <strong>en</strong> algunas propuestas<br />
surgidas <strong>en</strong> la discusión <strong>en</strong> el Congreso de una nueva Ley<br />
de Comunidades Campesinas. Pero <strong>en</strong> la continuidad de más de<br />
medio siglo de esta protección de las tierras comunales, debemos<br />
consignar un cambio importante, o como se ha m<strong>en</strong>cionado <strong>en</strong> una<br />
pon<strong>en</strong>cia anterior, un parte aguas con el cual finaliza un periodo y<br />
comi<strong>en</strong>za otro; nos referimos a la reforma agraria impulsada por el<br />
gobierno militar de Juan Velasco <strong>en</strong> la década de 1970.<br />
Pero nos referimos a la reforma agraria no sólo <strong>en</strong> términos de<br />
readjudicar la tierra (recordando que la reforma agraria mantuvo la<br />
gran propiedad <strong>en</strong> algunas regiones, como es el caso de Puno con<br />
las empresas ganaderas, o la costa norte con las empresas azucareras)<br />
sino <strong>en</strong> lo que, desde mi punto de vista, repres<strong>en</strong>tó el mayor impacto<br />
simbólico <strong>en</strong> las concepciones ciudadanas, cuando aún <strong>en</strong> esa época<br />
todos, estudiantes, profesionales, políticos y sobre todo indíg<strong>en</strong>as,<br />
vivíamos con las refer<strong>en</strong>cias y paradigmas del gamonalismo y de la