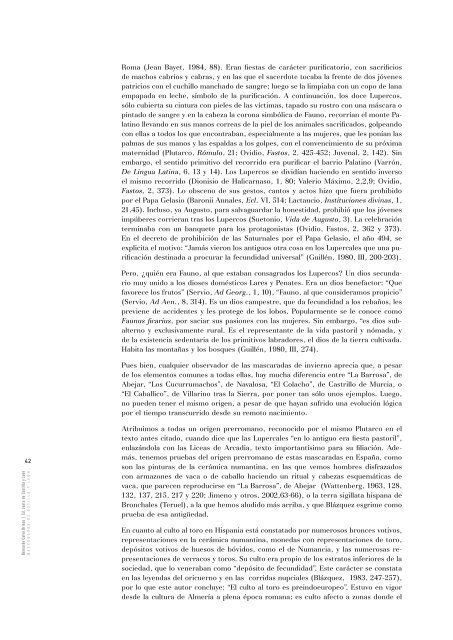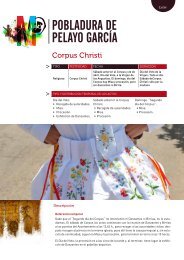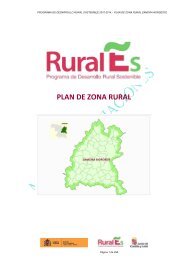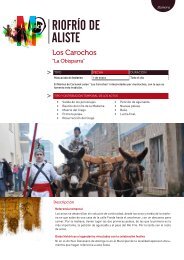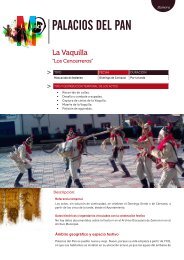- Page 1: MASCARADAS DE CASTILLA Y LEÓN TIEM
- Page 5 and 6: MASCARADAS DE CASTILLA Y LEÓN TIEM
- Page 8 and 9: Bernardo Calvo Brioso | Ed. Junta d
- Page 10 and 11: 6 Bernardo Calvo Brioso | Ed. Junta
- Page 12 and 13: 8 Bernardo Calvo Brioso | Ed. Junta
- Page 15 and 16: CÁPITULO I FICHA TÉCNICA Y METODO
- Page 17 and 18: FICHA TÉCNICA INFORMACIÓN GENERAL
- Page 19 and 20: METODOLOGÍA PROPUESTA Conviene ten
- Page 21 and 22: FASES TRABAJO TEÓRICO TRABAJO DE C
- Page 23 and 24: CÁPITULO II MASCARADAS DE INVIERNO
- Page 25 and 26: Introducción. Abordar las mascarad
- Page 27 and 28: Las fiestas de nuestros pueblos sue
- Page 29 and 30: mito del eterno retorno de Mircea E
- Page 31 and 32: piensa que en el solsticio de invie
- Page 33 and 34: zados, que simplemente ejecutaban u
- Page 35 and 36: Estas celebraciones invernales son
- Page 37 and 38: exclusivas de mozos, es evidente y
- Page 39 and 40: Francisco Rodríguez Pascual (1987,
- Page 41 and 42: Valencia el Martes de Carnaval de 1
- Page 43 and 44: paganas en el calendario y las trad
- Page 45: sacrificio al dios, banquete comuna
- Page 49 and 50: al I Concilio de Braga del año 561
- Page 51 and 52: Estas fiestas se celebraban princip
- Page 53 and 54: Un último ejemplo nos lo proporcio
- Page 55 and 56: Imagenes la veneracion que es debid
- Page 57 and 58: Pero, ¿qué características y fun
- Page 59 and 60: para elegir mayordomo y abad del a
- Page 61 and 62: En 1703 se precisa al margen: “Ad
- Page 63 and 64: También es importante recordar que
- Page 65 and 66: es sacrificada y resucita; y el “
- Page 67 and 68: La máscara no oculta, representa;
- Page 69 and 70: ¿Qué tipos de máscaras se utiliz
- Page 71 and 72: son compradas y hechas habitualment
- Page 73 and 74: tenazas articuladas terminadas en c
- Page 75 and 76: Ferreras de Arriba (Zamora) Laguna
- Page 77 and 78: y con consentimiento del Concejo, c
- Page 79 and 80: el culto a Dionisos, que siendo ori
- Page 81 and 82: ano. Esto se ratifica por aparecer
- Page 83 and 84: en agua lustral, que preservaba, se
- Page 85 and 86: excepcionalmente, atabal. Música q
- Page 87 and 88: puerta de la iglesia. Por cierto qu
- Page 89 and 90: desconocido, el miedo a las fuerzas
- Page 91 and 92: de la localidad de Villarino tras l
- Page 93 and 94: Esta es la segunda cara de las masc
- Page 95 and 96: ordãos, Mirandela y Vale das Fonte
- Page 97 and 98:
mente hemos probado su intensidad p
- Page 99 and 100:
aquí las tenemos. De poco valieron
- Page 101 and 102:
Izquierda: “El Pajarico y el Caba
- Page 103 and 104:
mágicos y simbólicos. 17. Los moz
- Page 105 and 106:
GrADo, M. De. (2000). Pasiegos de L
- Page 107 and 108:
tizA, A. P. (2004). Inverno mágico
- Page 109 and 110:
CÁPITULO III MASCARADAS DE INVIERN
- Page 111 and 112:
DICIEMBRE MARZO ABRIL MAYO 26 san e
- Page 113 and 114:
CÁPITULO IV RESUMEN DE LAS MASCARA
- Page 115 and 116:
Este tipo de manifestaciones festiv
- Page 117 and 118:
es la de Sardonedo, bien de vaca, t
- Page 119 and 120:
CÁPITULO V FUENTES DOCUMENTALES 11
- Page 121 and 122:
FUENTES CONSULTADAS 1. Archivo Dioc
- Page 123 and 124:
5. Archivo Diocesano de Burgo de Os
- Page 125 and 126:
CÁPITULO VI TRANSCRIPCIÓN DE DOCU
- Page 127 and 128:
DOCUMENTOS DE LOCALIDADES CON MASCA
- Page 129 and 130:
4. Los casados pagarán quince real
- Page 131 and 132:
“Confección zamarras… 324” p
- Page 133 and 134:
Almazan Cofradía 7 Almazan Cofrad
- Page 135 and 136:
ALMEIDA DE SAYAGO Documentos Docume
- Page 137 and 138:
Casavieja foto 1 Casavieja foto 4 C
- Page 139 and 140:
11º .Obligaciones de los cofrades
- Page 141 and 142:
- Visita del 16 de noviembre de 176
- Page 143 and 144:
- Cap. 1: Para entrar un cofrade ha
- Page 145 and 146:
Regalmeto Cofradía 7 Regalmeto Cof
- Page 147 and 148:
Libro de fábrica foto 23 Libro de
- Page 149 and 150:
Documento 2. Libro de cuentas de la
- Page 151 and 152:
Montamarta. Agresión 1 Montamarta.
- Page 153 and 154:
PERERUELA Archivo Diocesano de Zamo
- Page 155 and 156:
Pobladura de Aliste foto 1 Pobladur
- Page 157 and 158:
profano”. Lo firma el Gobernador
- Page 159 and 160:
Cuentas Cofradía del Santísimo 1
- Page 161 and 162:
POZUELO DE TÁBARA Archivo Diocesan
- Page 163 and 164:
Sanzoles foto 1 Sanzoles foto 4 Sie
- Page 165 and 166:
Tábara cuentas de la Cofradía 1 T
- Page 167 and 168:
- 1756: En la visita pastoral se ma
- Page 169 and 170:
Cofradía S. Sacramento, foto 9 Cof
- Page 171 and 172:
Foto Villanueva 2 Foto Villanueva 3
- Page 173 and 174:
DOCUMENTOS DE CARÁCTER GENERAL AST
- Page 175 and 176:
BURGOS Documento 1. Synodicon Hispa
- Page 177 and 178:
Palencia. Sínodo 1582 foto 1 Palen
- Page 179 and 180:
ZAMORA Documento 1. Constituciones
- Page 181 and 182:
Dios guarde a V. I. muchos años. M
- Page 183 and 184:
Zamora. R. Cédula 1777 foto 1 Zamo
- Page 185 and 186:
“LXVIII. Que no es lícito celebr
- Page 187 and 188:
CASTRONUEVO DE LOS ARCOS Archivo Di
- Page 189 and 190:
Foto S. Esteban 1 Foto S. Esteban 4
- Page 191 and 192:
MADRIDANOS Archivo Diocesano de Zam
- Page 193 and 194:
EL PERDIGÓN Archivo Diocesano de Z
- Page 195 and 196:
A partir de 1715 aparece como ingre
- Page 197 and 198:
Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8
- Page 199 and 200:
sea obligación de los Mayordomos h
- Page 201 and 202:
Villalube foto 1 Villalube foto 3 V
- Page 203 and 204:
CÁPITULO VII BIBLIOGRAFÍA GENERAL
- Page 205 and 206:
Alonso González, J. (1997). “Bes
- Page 207 and 208:
CAsADo lobAto, ConCHA. (2008). Cicl
- Page 209 and 210:
KovAliov, s. i. (1979). Historia de
- Page 211 and 212:
Piñel, C.: La Zamora que se va. Va
- Page 213 and 214:
velAsCo, H. M. (1988). “Signos y
- Page 215 and 216:
CÁPITULO VIII ENTREVISTAS ESCRITAS
- Page 217 and 218:
ABEJERA 1. A Antonio Escuadra Manso
- Page 219 and 220:
Gitano y cerrando todo el Galán y
- Page 221 and 222:
- Van primero a casa del Alcalde a
- Page 223 and 224:
- He oído hablar del “cachumbo
- Page 225 and 226:
Rosamari -un restaurante-. Luego, c
- Page 227 and 228:
- ¿Llevan los Cucurrumachos algo p
- Page 229 and 230:
la procesión de la Virgen de las A
- Page 231 and 232:
ón, que iba a buscarlos a sus casa
- Page 233 and 234:
- ¿Qué hacen los personajes? - El
- Page 235 and 236:
- ¿Para que lleva el Diablo Peque
- Page 237 and 238:
- Bueno, pues cuando llegaban los C
- Page 239 and 240:
AGRADECIMIENTOS 235 MASCARADAS DE A
- Page 241 and 242:
Agradecimientos Aunque aquí deber
- Page 243 and 244:
ANEXO I FICHAS DE CATALOGACIÓN IND
- Page 245 and 246:
> CASAVIEJA Los Zarramaches TIPO FE
- Page 247 and 248:
Organización, Participantes y Asis
- Page 249 and 250:
perfecto, la totalidad como forma a
- Page 251 and 252:
Fortalezas • Los mozos y quintos
- Page 253 and 254:
> TIPO NAVALOSA Los Cucurrumachos T
- Page 255 and 256:
A ellos corresponde también la tal
- Page 257 and 258:
“Los quintos ya tienen casa; Goyo
- Page 259 and 260:
una panceta, una sobrasada,...”.
- Page 261 and 262:
de esta época y asume la interpret
- Page 263 and 264:
Alteración y Transformación Las t
- Page 265 and 266:
> TIPO CASTRILLO DE MURCIA El colac
- Page 267 and 268:
ponía: en 1728 gastan treinta cuar
- Page 269 and 270:
grandes carteles, hombres y mujeres
- Page 271 and 272:
mienzo la procesión, con dos noved
- Page 273 and 274:
alpargatas y leguis sobre los calce
- Page 275 and 276:
muñeco de paja, Judas, que, al fin
- Page 277 and 278:
> TIPO LAS MACHORRAS Virgen de las
- Page 279 and 280:
Centros de Devoción Religiosa El s
- Page 281 and 282:
que ya no asisten nuestros protagon
- Page 283 and 284:
historia de burros; un incendio; qu
- Page 285 and 286:
composición abierta, mediante cruc
- Page 287 and 288:
talle, por el resto de sus acciones
- Page 289 and 290:
> TIPO ALIJA DEL INFANTADO El Jurru
- Page 291 and 292:
Espectadores y Asistentes En cuanto
- Page 293 and 294:
Baja el Birria Mayor de la muralla
- Page 295 and 296:
Comidas comunitarias Al terminar la
- Page 297 and 298:
Diagnóstico/Vitalidad actual Sobre
- Page 299 and 300:
TIPO > TIPO LAGUNA DE NEGRILLOS Cor
- Page 301 and 302:
centistas, de cuidado dibujo e inte
- Page 303 and 304:
se organiza la procesión, para acu
- Page 305 and 306:
Terminado el oficio religioso, S. S
- Page 307 and 308:
Análisis del significado social y
- Page 309 and 310:
También conocemos que hasta no hac
- Page 311 and 312:
TIPO > TIPO LLAMAS DE LA RIBERA El
- Page 313 and 314:
ver algunas portaladas abiertas, do
- Page 315 and 316:
Tras la cantilena de las mismas, qu
- Page 317 and 318:
Gomio: Viste de saco o de tela de c
- Page 319 and 320:
Diagnóstico/Vitalidad actual Debil
- Page 321 and 322:
TIPO > TIPO POBLADURA DE PELAYO GAR
- Page 323 and 324:
Organización, Participantes y Asis
- Page 325 and 326:
esta exhibición ha quedado una rem
- Page 327 and 328:
Valoración de la Manifestación fe
- Page 329 and 330:
Informantes y contactos Nombre: Jac
- Page 331 and 332:
TIPO > TIPO RIELLO La Zafarronada F
- Page 333 and 334:
Es la hora de recorrer las calles h
- Page 335 and 336:
Culturalmente, las Zafarronadas de
- Page 337 and 338:
Amenazas • Alarmante descenso de
- Page 339 and 340:
TIPO > TIPO SARDONEDO Los Toros El
- Page 341 and 342:
Al salir por las calles del pueblo,
- Page 343 and 344:
Interpretación de la fiesta Tal co
- Page 345 and 346:
TIPO > TIPO VELILLA DE LA REINA El
- Page 347 and 348:
almente algo de dinero, en lugar de
- Page 349 and 350:
y volteretas, siendo las más espec
- Page 351 and 352:
Madamas: Suelen ir vestidas con los
- Page 353 and 354:
sólo son propias de esta zona del
- Page 355 and 356:
Bibliografía BlanCo, C. (1993). de
- Page 357 and 358:
TIPO > TIPO CEVICO DE LA TORRE Día
- Page 359 and 360:
Espectadores y Asistentes La difusi
- Page 361 and 362:
función primigenia era, como en ot
- Page 363 and 364:
zantes. Y para eso se hacen los alt
- Page 365 and 366:
Informantes y contactos Nombre: Eli
- Page 367 and 368:
TIPO > TIPO ABEJAR La Barrosa FECHA
- Page 369 and 370:
Personas y Colectivo Social Partici
- Page 371 and 372:
para abrir paso y marcar el círcul
- Page 373 and 374:
ve para localizarla en cada momento
- Page 375 and 376:
iglesia, sacando a cornalones al cu
- Page 377 and 378:
Hoy la localidad vive en buena part
- Page 379 and 380:
propiciar la fertilidad de las pers
- Page 381 and 382:
Relación con el bien: Dinamizadora
- Page 383 and 384:
TIPO > TIPO ALMAZAN Los Zarrones FE
- Page 385 and 386:
Y la iglesia de San Pedro, donde ac
- Page 387 and 388:
llero”, llamado así por cargar e
- Page 389 and 390:
Descripción y características de
- Page 391 and 392:
su inofensivo garrote”. Es más,
- Page 393 and 394:
péreZ-rioja, j. a. (1970). soria y
- Page 395 and 396:
TIPO > TIPO TORRELOBATON Romería d
- Page 397 and 398:
De las murallas exteriores apenas s
- Page 399 and 400:
Este atuendo lo introdujo nuestro i
- Page 401 and 402:
Alteración y Transformación La tr
- Page 403 and 404:
TIPO > TIPO ABEJERA Los Cencerrones
- Page 405 and 406:
plas, el Gitano intenta vender sus
- Page 407 and 408:
Hay dos grupos antagónicos, el del
- Page 409 and 410:
Comidas comunitarias Tan sólo, al
- Page 411 and 412:
Alteración y Transformación En Ab
- Page 413 and 414:
TIPO ALMEIDA DE SAYAGO La Vaca Bayo
- Page 415 and 416:
general, pues le falta el component
- Page 417 and 418:
Análisis del significado social y
- Page 419 and 420:
Interpretación de la fiesta Venimo
- Page 421 and 422:
FraZer, j. g. (2006). la rama dorad
- Page 423 and 424:
TIPO BERCIANOS DE ALISTE Desempadri
- Page 425 and 426:
Sin ningún miramiento entran con l
- Page 427 and 428:
Valoración de la Manifestación fe
- Page 429 and 430:
TIPO > TIPO CARBELLINO La Vaca Bayo
- Page 431 and 432:
Animales asociados a la fiesta La V
- Page 433 and 434:
Fortalezas • Lleva saliendo de fo
- Page 435 and 436:
TIPO > TIPO FERRERAS DE ARRIBA La F
- Page 437 and 438:
mo día. No obstante, tienen su pro
- Page 439 and 440:
máscara antigua. A la cintura llev
- Page 441 and 442:
Interpretación de la fiesta Si ten
- Page 443 and 444:
TIPO > TIPO MONTAMARTA El Zangarró
- Page 445 and 446:
ugustam o Vía XXVI del Itinerario
- Page 447 and 448:
Se comienza realizando los pantalon
- Page 449 and 450:
entonces se mantiene la tradición
- Page 451 and 452:
allí seguir la ceremonia haciendo
- Page 453 and 454:
Caro Baroja, j. (1984). del viejo F
- Page 455 and 456:
TIPO > TIPO PALACIOS DEL PAN La Vaq
- Page 457 and 458:
Financiación de la festividad Todo
- Page 459 and 460:
opas viejas, sobre todo de pana, y
- Page 461 and 462:
tan extendidos por nuestra provinci
- Page 463 and 464:
TIPO > TIPO PERERUELA La Vaca Antru
- Page 465 and 466:
miento y organización de la Vaca A
- Page 467 and 468:
Músicas, Danzas y Bailes El único
- Page 469 and 470:
que ha pretendido su recuperador: c
- Page 471 and 472:
TIPO > TIPO POBLADURA DE ALISTE La
- Page 473 and 474:
Espectadores y Asistentes Durante l
- Page 475 and 476:
del Ciego -realmente siguen siendo
- Page 477 and 478:
Valoración de la Manifestación fe
- Page 479 and 480:
Sabemos también que unos personaje
- Page 481 and 482:
TIPO > TIPO POZUELO DE TÁBARA El T
- Page 483 and 484:
Tafarrón y Madama han de pedir el
- Page 485 and 486:
y levantando los brazos. Del templo
- Page 487 and 488:
y subastan y protegen el bollo del
- Page 489 and 490:
demonio, rendirle pleitesía al san
- Page 491 and 492:
TIPO > TIPO RIOFRÍO DE ALISTE Los
- Page 493 and 494:
un amplio local del Ayuntamiento qu
- Page 495 and 496:
A lo que el dueño contestaba: “Y
- Page 497 and 498:
abuelo al Ciego y el Molacillo lo l
- Page 499 and 500:
Gregorio Rodríguez Fernández (199
- Page 501 and 502:
• Coincidencia horaria con otras
- Page 503 and 504:
TIPO > TIPO SAN MARTÍN DE CASTAÑE
- Page 505 and 506:
Financiación de la festividad No h
- Page 507 and 508:
Descripción y características de
- Page 509 and 510:
apoyo de ningún tipo y hay una esp
- Page 511 and 512:
sayaguesa le queda muy lejana, incl
- Page 513 and 514:
TIPO > TIPO SAN VICENTE DE LA CABEZ
- Page 515 and 516:
Elementos y Componentes Festivos Lo
- Page 517 and 518:
ción de madera y actualmente son d
- Page 519 and 520:
tación y actuaban secuencialmente
- Page 521 and 522:
TIPO > TIPO SANZOLES El Zangarrón
- Page 523 and 524:
La población, que se encuentra a 1
- Page 525 and 526:
La fiesta empieza el día 25 de dic
- Page 527 and 528:
Peticiones y cuestaciones Buena par
- Page 529 and 530:
San Francisco Rodríguez y Rubio Co
- Page 531 and 532:
Amenazas • La escasez de quintos,
- Page 533 and 534:
TIPO > TIPO SARRACÍN DE ALISTE Los
- Page 535 and 536:
ante los dos últimos años, con pe
- Page 537 and 538:
grandes zancadas para calcular la l
- Page 539 and 540:
Comidas comunitarias Al terminar la
- Page 541 and 542:
Descripción de propuestas y accion
- Page 543 and 544:
TIPO > TIPO TÁBARA Corpus Christi
- Page 545 and 546:
Espectadores y Asistentes La difusi
- Page 547 and 548:
usa pañuelo a modo de cinta con nu
- Page 549 and 550:
hacía sonar sus enormes castañuel
- Page 551 and 552:
TIPO > TIPO LA TORRE DE ALISTE La O
- Page 553 and 554:
Elementos y Componentes Festivos S
- Page 555 and 556:
Soldado: Dicen que es el padre del
- Page 557 and 558:
no se representaba. Hay que pondera
- Page 559 and 560:
TIPO > TIPO VILLANUEVA DE VALROJO L
- Page 561 and 562:
que creen que pueden llevar y a cor
- Page 563 and 564:
con ilusión, numerosos disfraces,
- Page 565 and 566:
Diablo, tradicional en las Obisparr
- Page 567 and 568:
TIPO > TIPO VILLARINO TRAS LA SIERR
- Page 569 and 570:
Otra cosa es cómo se realiza esa c
- Page 571 and 572:
Mayordomo: Se limita a pedir -aunqu
- Page 573 and 574:
mientras que Los Caballicos son “
- Page 575 and 576:
tres, acompañados de sus Criados,
- Page 577 and 578:
ANEXO II SINTESIS EN TABLAS 573 MAS
- Page 579 and 580:
Bernardo Calvo Brioso | Ed. Junta d
- Page 581 and 582:
Bernardo Calvo Brioso | Ed. Junta d
- Page 583 and 584:
584 585 Bernardo Calvo Brioso | Ed.