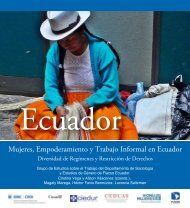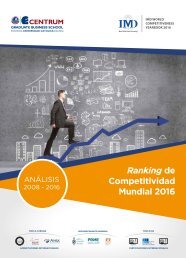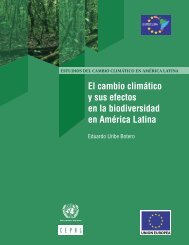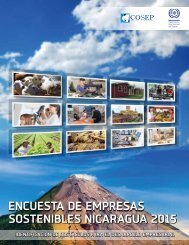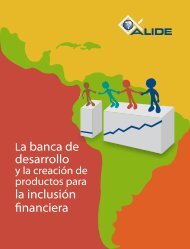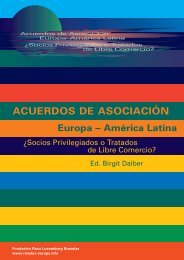Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)<br />
programas de educación técnica secundaria, postsecundaria técnica y profesional y educación terciaria (universitaria)<br />
de forma de otorgar a jóvenes y adultos la posibilidad de continuar con los estudios a partir de programas compatibles<br />
e intercambiables entre sí, que a la vez incluyan salidas intermedias acreditadas (Trucco y Ullmann, 2015).<br />
A su vez, se sugieren estrategias que apunten a mejorar las oportunidades de inserción laboral mediante<br />
educación, formación y competencias, pasantías y aprendizajes, y promoción de programas de iniciativa empresarial<br />
y empleo por cuenta propia (OIT, 2013). Estos esfuerzos deben buscar la articulación de la variada oferta educativa<br />
(y de capacitación) con las demandas proyectadas de fuerza laboral con diversos tipos de calificación. Convendría,<br />
en ese sentido, impulsar la evaluación de programas de emprendimiento juvenil, su diversificación y diagnósticos<br />
adecuados acerca de la masividad de su impacto para ajustar la oferta programática, y mejorar la articulación con<br />
otros programas de capacitación y con las demandas efectivas del mercado (Trucco y Ullmann, 2015).<br />
D. Enfrentar todas las desigualdades, especialmente<br />
las de género, étnicas y raciales<br />
A la desigualdad del ingreso determinada por la inserción laboral y la heterogeneidad de la estructura productiva se<br />
suman otras, relacionadas con aspectos políticos, <strong>social</strong>es y culturales, y con mecanismos de discriminación que se<br />
reproducen en diversos ámbitos socioeconómicos, como el trabajo, la salud, la educación, la cultura y la participación<br />
política y ciudadana. Estas desigualdades son determinantes de las situaciones de pobreza y constituyen grandes<br />
barreras para su superación. Se requiere entonces desarrollar políticas que incorporen incentivos y regulaciones para<br />
evitar discriminaciones, promover activamente la igualdad y asegurar derechos de ciudadanía 25 .<br />
Si bien en la región se ha producido una notable modificación de las relaciones de género, que ha conducido a<br />
la conquista de más derechos, una mayor igualdad y un mayor protagonismo político y económico de las mujeres,<br />
se observa el peso de las prácticas, las ideas y las estructuras de subordinación, que se suman al surgimiento de<br />
nuevas desigualdades y dificultan que los logros alcanzados, como el educativo, se traduzcan en mayor bienestar<br />
(CEPAL, 2010b). De allí la importancia de avanzar en varios ámbitos, en particular hacia una mayor autonomía<br />
económica de las mujeres, discutida en la sección C.5.<br />
La discriminación étnica y racial hunde sus raíces en la historia de América Latina y el Caribe y significó el<br />
confinamiento de parte de la población a la esclavitud, el sometimiento y la expropiación de recursos. No obstante<br />
el desarrollo y la modernización, la estructura productiva y las estructuras de oportunidades han consagrado patrones<br />
de reproducción de la desigualdad basada en el origen racial y étnico, el género y la clase <strong>social</strong> (CEPAL, 2010a).<br />
Un gran desafío que enfrenta la región en la búsqueda de la igualdad es priorizar las políticas de promoción y de<br />
resguardo de los derechos civiles, políticos, económicos, <strong>social</strong>es y culturales de los pueblos indígenas y la población<br />
afrodescendiente que, como se ha señalado en el capítulo I, sufren con más intensidad y severidad la pobreza y la<br />
indigencia, así como los déficits de trabajo decente. Avances en esta materia pueden apreciarse en el reconocimiento<br />
constitucional que algunos países han hecho de las culturas y lenguas presentes en sus territorios (Bello y Rangel, 2002),<br />
así como también en la visibilidad estadística que muchos países de la región están impulsando.<br />
Los avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en el plano nacional como<br />
internacional, han sido el fruto de un largo camino de luchas y reivindicaciones de sus organizaciones, a lo largo<br />
del cual se han ido plasmando sus derechos en instrumentos internacionales, en las legislaciones nacionales y en<br />
la institucionalidad de los Estados (CEPAL, 2014b). 26 Sin embargo, estos procesos son heterogéneos e incompletos<br />
y necesitan fortalecerse. En el plano internacional, es preciso renovar el compromiso con los pueblos indígenas y<br />
lograr que se exprese en la dotación de los recursos necesarios para implementar la Declaración de las Naciones<br />
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y dar pleno cumplimiento al Convenio núm. 169 de la OIT<br />
25<br />
Además de las dimensiones mencionadas (género, raza y etnia), otras desigualdades se vinculan, por ejemplo, con el ciclo de vida<br />
(niños, jóvenes, adultos mayores), la discapacidad y la condición de desplazado interno o migrante.<br />
26<br />
Entre la normativa internacional que ampara esos derechos se destacan el Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958<br />
(núm. 111), el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) y la Declaración y Plataforma de Acción de Durban, que<br />
surgieron de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia,<br />
celebrada en Durban (Sudáfrica) en 2001. Véase un análisis al respecto en el capítulo III.<br />
Capítulo IV<br />
140