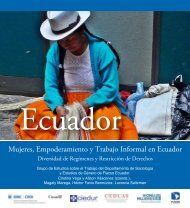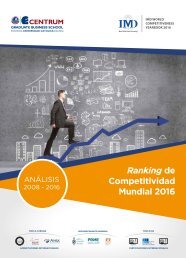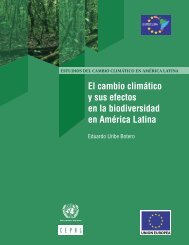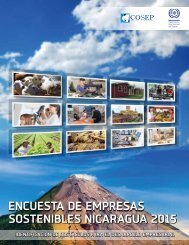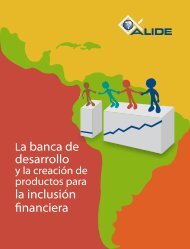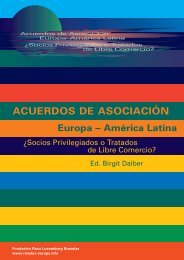Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)<br />
de estos servicios en las áreas pobres y a que se vele por una mejor calidad de las prestaciones (Rawlings, 2004,<br />
pág. 4; Serrano y Raczynski, 2003). Asimismo, se ha abierto un importante debate sobre la necesidad de incorporar<br />
o fortalecer el enfoque de derechos con relación a las transferencias monetarias, cuestionándose el carácter punitivo<br />
que en ocasiones adquieren las condicionalidades o contraprestaciones, o inclusive llamando a revisar la idea misma<br />
de condicionalidad.<br />
3. Protección <strong>social</strong> y formas de financiamiento<br />
Al igual que en la región cada día se evidencia más la necesidad de superar un enfoque reduccionista con relación a<br />
las políticas direccionadas a la superación de la pobreza y a las políticas sectoriales en general, también es fundamental<br />
superar la visión reduccionista y dicotómica de la relación entre la protección <strong>social</strong> contributiva y no contributiva.<br />
Como lo ha planteado la CEPAL en la trilogía de la igualdad (CEPAL, 2014a, 2012a y 2010), y como hemos<br />
visto en el capítulo I, la superación de la pobreza y la desigualdad en América Latina es una tarea urgente y de gran<br />
magnitud, que exige cambios estructurales no solo en el ámbito económico y productivo, sino también en el papel<br />
del Estado y en la configuración de las políticas <strong>social</strong>es. Esa visión no es coherente con posiciones restrictivas sobre<br />
el papel que le cabe al Estado en materia de protección <strong>social</strong> y de diversificación de riesgos, y que propugnan bajas<br />
coberturas y escasa diferenciación de riesgos en términos de protección <strong>social</strong>. Tal como lo ha planteado la CEPAL<br />
(2013, capítulo IV), tras estas posiciones subyace una propuesta de protección <strong>social</strong> eminentemente mercantilizada<br />
para los no pobres y de cobertura muy restringida para los pobres y, con ello, segmentada. De esta manera se<br />
cuestionan tanto la universalidad como la solidaridad del financiamiento. Como la diferenciación amplia de riesgos<br />
y los efectos redistributivos de la protección <strong>social</strong> se soslayan como objetivos, se cuestiona el financiamiento<br />
contributivo y se propone usar recursos fiscales para financiar coberturas restringidas. No se impugna, por tanto, la<br />
segmentación y estratificación de la protección <strong>social</strong>, ni se indaga mayormente en el carácter regresivo o progresivo<br />
de los recursos fiscales que a ello estarían destinados (por ejemplo, si son impuestos progresivos o indirectos) e incluso<br />
llega a preconizarse el uso de impuestos indirectos, pese a su regresividad. Desde el punto de vista de la CEPAL, es<br />
inconducente la visión dicotómica del financiamiento de la protección <strong>social</strong> que contrapone lo contributivo a lo no<br />
contributivo. Al recorrer el mapeo de la protección <strong>social</strong>, que fue brevemente aludido en el diagnóstico incluido en<br />
el capítulo I, resalta que las coberturas y sus desigualdades no dependen de esta variable: países que se ubican en<br />
las antípodas en cuanto al grado de cobertura de pensiones y de salud, en cuanto a las desigualdades en el acceso<br />
por ingreso o inserción laboral y en cuanto a la calidad de las pensiones (es decir, a los montos), no ocupan iguales<br />
posiciones ante el financiamiento contributivo o no contributivo de los recursos, que, además, en muchos países<br />
se articulan a escala sectorial. De allí que clasificar a los países conforme a tales ejes no resultaría muy aclaratorio.<br />
Es importante señalar que la fuente de los recursos por sí sola no determina la estructura organizacional del sector,<br />
los mecanismos mediante los cuales se asignan los recursos, ni la precisión con que se determinan los beneficios<br />
(Palier, 2010; Kutzin, 2008; Gutiérrez, Acosta y Alfonso Sierra, 2012). En aras de avanzar contra la segmentación y<br />
hacia la equidad, evidentemente ello no exime de la necesidad de combinar los recursos contributivos con los no<br />
contributivos. En cuanto a la equidad, no obstante, la arquitectura de los sistemas de protección <strong>social</strong> determina<br />
sus fragmentaciones, segmentaciones y estratificaciones, que no dependen directamente del carácter contributivo o<br />
no contributivo de los recursos. También es crucial la manera específica en que ellos se combinan, lo que depende<br />
del andamiaje de esta arquitectura, que comprende, entre otros aspectos, la progresividad del financiamiento, la<br />
asignación de los recursos, la especificación de los beneficios, la calidad de las prestaciones, la eficacia y eficiencia<br />
del uso de los recursos, la regulación de las combinaciones público-privadas y la protección jurídica de los derechos<br />
(CEPAL, 2013).<br />
Reviste entonces gran importancia evitar los postulados dicotómicos sobre el financiamiento de la protección<br />
<strong>social</strong> y sus coberturas, reconocer el papel que cumple en la protección <strong>social</strong> el financiamiento contributivo —y<br />
en especial el aseguramiento de salud y de las pensiones asociadas con el mercado de trabajo y con el trabajo no<br />
remunerado— y avanzar hacia una convergencia y menor estratificación de las prestaciones en los ámbitos de la<br />
protección <strong>social</strong>, donde estén presentes tanto recursos contributivos como no contributivos (Sojo, 2015).<br />
Capítulo II<br />
70