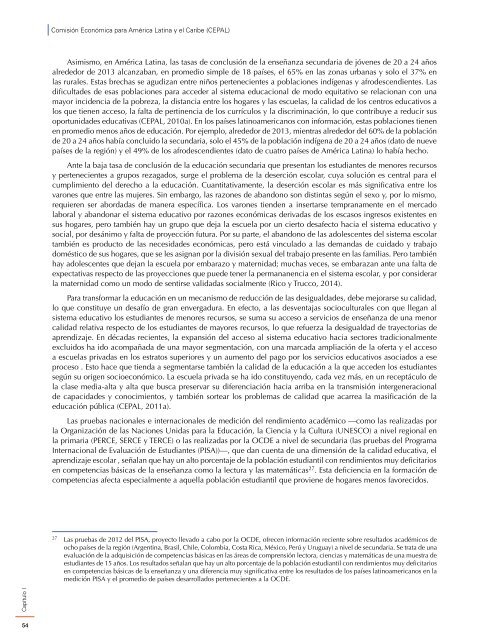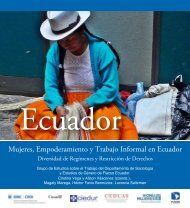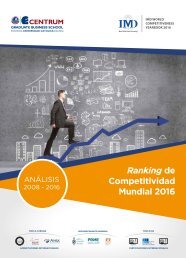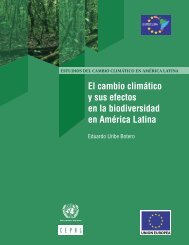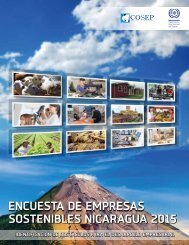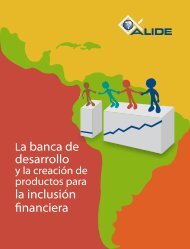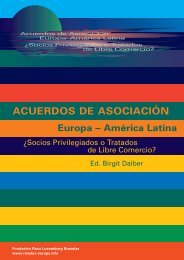Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)<br />
Asimismo, en América Latina, las tasas de conclusión de la enseñanza secundaria de jóvenes de 20 a 24 años<br />
alrededor de 2013 alcanzaban, en promedio simple de 18 países, el 65% en las zonas urbanas y solo el 37% en<br />
las rurales. Estas brechas se agudizan entre niños pertenecientes a poblaciones indígenas y afrodescendientes. Las<br />
dificultades de esas poblaciones para acceder al sistema educacional de modo equitativo se relacionan con una<br />
mayor incidencia de la pobreza, la distancia entre los hogares y las escuelas, la calidad de los centros educativos a<br />
los que tienen acceso, la falta de pertinencia de los currículos y la discriminación, lo que contribuye a reducir sus<br />
oportunidades educativas (CEPAL, 2010a). En los países latinoamericanos con información, estas poblaciones tienen<br />
en promedio menos años de educación. Por ejemplo, alrededor de 2013, mientras alrededor del 60% de la población<br />
de 20 a 24 años había concluido la secundaria, solo el 45% de la población indígena de 20 a 24 años (dato de nueve<br />
países de la región) y el 49% de los afrodescendientes (dato de cuatro países de América Latina) lo había hecho.<br />
Ante la baja tasa de conclusión de la educación secundaria que presentan los estudiantes de menores recursos<br />
y pertenecientes a grupos rezagados, surge el problema de la deserción escolar, cuya solución es central para el<br />
cumplimiento del derecho a la educación. Cuantitativamente, la deserción escolar es más significativa entre los<br />
varones que entre las mujeres. Sin embargo, las razones de abandono son distintas según el sexo y, por lo mismo,<br />
requieren ser abordadas de manera específica. Los varones tienden a insertarse tempranamente en el mercado<br />
laboral y abandonar el sistema educativo por razones económicas derivadas de los escasos ingresos existentes en<br />
sus hogares, pero también hay un grupo que deja la escuela por un cierto desafecto hacia el sistema educativo y<br />
<strong>social</strong>, por desánimo y falta de proyección futura. Por su parte, el abandono de las adolescentes del sistema escolar<br />
también es producto de las necesidades económicas, pero está vinculado a las demandas de cuidado y trabajo<br />
doméstico de sus hogares, que se les asignan por la división sexual del trabajo presente en las familias. Pero también<br />
hay adolescentes que dejan la escuela por embarazo y maternidad; muchas veces, se embarazan ante una falta de<br />
expectativas respecto de las proyecciones que puede tener la permananencia en el sistema escolar, y por considerar<br />
la maternidad como un modo de sentirse validadas <strong>social</strong>mente (Rico y Trucco, 2014).<br />
Para transformar la educación en un mecanismo de reducción de las desigualdades, debe mejorarse su calidad,<br />
lo que constituye un desafío de gran envergadura. En efecto, a las desventajas socioculturales con que llegan al<br />
sistema educativo los estudiantes de menores recursos, se suma su acceso a servicios de enseñanza de una menor<br />
calidad relativa respecto de los estudiantes de mayores recursos, lo que refuerza la desigualdad de trayectorias de<br />
aprendizaje. En décadas recientes, la expansión del acceso al sistema educativo hacia sectores tradicionalmente<br />
excluidos ha ido acompañada de una mayor segmentación, con una marcada ampliación de la oferta y el acceso<br />
a escuelas privadas en los estratos superiores y un aumento del pago por los servicios educativos asociados a ese<br />
proceso . Esto hace que tienda a segmentarse también la calidad de la educación a la que acceden los estudiantes<br />
según su origen socioeconómico. La escuela privada se ha ido constituyendo, cada vez más, en un receptáculo de<br />
la clase media-alta y alta que busca preservar su diferenciación hacia arriba en la transmisión intergeneracional<br />
de capacidades y conocimientos, y también sortear los problemas de calidad que acarrea la masificación de la<br />
educación pública (CEPAL, 2011a).<br />
Las pruebas nacionales e internacionales de medición del rendimiento académico —como las realizadas por<br />
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a nivel regional en<br />
la primaria (PERCE, SERCE y TERCE) o las realizadas por la OCDE a nivel de secundaria (las pruebas del Programa<br />
Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA))—, que dan cuenta de una dimensión de la calidad educativa, el<br />
aprendizaje escolar , señalan que hay un alto porcentaje de la población estudiantil con rendimientos muy deficitarios<br />
en competencias básicas de la enseñanza como la lectura y las matemáticas 27 . Esta deficiencia en la formación de<br />
competencias afecta especialmente a aquella población estudiantil que proviene de hogares menos favorecidos.<br />
27<br />
Las pruebas de 2012 del PISA, proyecto llevado a cabo por la OCDE, ofrecen información reciente sobre resultados académicos de<br />
ocho países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay) a nivel de secundaria. Se trata de una<br />
evaluación de la adquisición de competencias básicas en las áreas de comprensión lectora, ciencias y matemáticas de una muestra de<br />
estudiantes de 15 años. Los resultados señalan que hay un alto porcentaje de la población estudiantil con rendimientos muy deficitarios<br />
en competencias básicas de la enseñanza y una diferencia muy significativa entre los resultados de los países latinoamericanos en la<br />
medición PISA y el promedio de países desarrollados pertenecientes a la OCDE.<br />
Capítulo I<br />
54