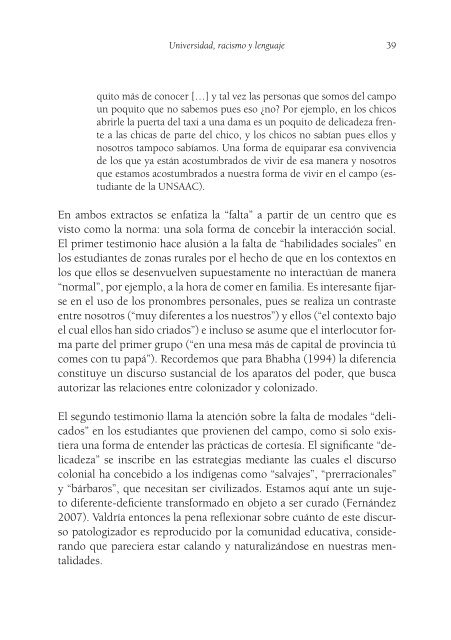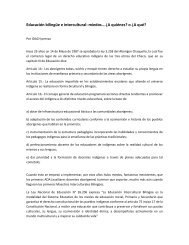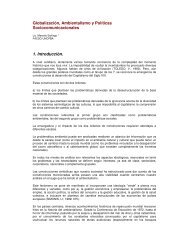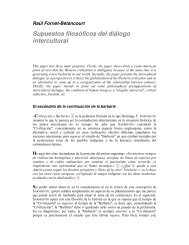Decir y callar Lenguaje, equidad y poder en la Universidad peruana
Decir y callar Lenguaje, equidad y poder en la Universidad peruana
Decir y callar Lenguaje, equidad y poder en la Universidad peruana
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Universidad</strong>, racismo y l<strong>en</strong>guaje<br />
quito más de conocer […] y tal vez <strong>la</strong>s personas que somos del campo<br />
un poquito que no sabemos pues eso ¿no? Por ejemplo, <strong>en</strong> los chicos<br />
abrirle <strong>la</strong> puerta del taxi a una dama es un poquito de delicadeza fr<strong>en</strong>te<br />
a <strong>la</strong>s chicas de parte del chico, y los chicos no sabían pues ellos y<br />
nosotros tampoco sabíamos. Una forma de equiparar esa conviv<strong>en</strong>cia<br />
de los que ya están acostumbrados de vivir de esa manera y nosotros<br />
que estamos acostumbrados a nuestra forma de vivir <strong>en</strong> el campo (estudiante<br />
de <strong>la</strong> UNSAAC).<br />
En ambos extractos se <strong>en</strong>fatiza <strong>la</strong> “falta” a partir de un c<strong>en</strong>tro que es<br />
visto como <strong>la</strong> norma: una so<strong>la</strong> forma de concebir <strong>la</strong> interacción social.<br />
El primer testimonio hace alusión a <strong>la</strong> falta de “habilidades sociales” <strong>en</strong><br />
los estudiantes de zonas rurales por el hecho de que <strong>en</strong> los contextos <strong>en</strong><br />
los que ellos se des<strong>en</strong>vuelv<strong>en</strong> supuestam<strong>en</strong>te no interactúan de manera<br />
“normal”, por ejemplo, a <strong>la</strong> hora de comer <strong>en</strong> familia. Es interesante fijarse<br />
<strong>en</strong> el uso de los pronombres personales, pues se realiza un contraste<br />
<strong>en</strong>tre nosotros (“muy difer<strong>en</strong>tes a los nuestros”) y ellos (“el contexto bajo<br />
el cual ellos han sido criados”) e incluso se asume que el interlocutor forma<br />
parte del primer grupo (“<strong>en</strong> una mesa más de capital de provincia tú<br />
comes con tu papá”). Recordemos que para Bhabha (1994) <strong>la</strong> difer<strong>en</strong>cia<br />
constituye un discurso sustancial de los aparatos del <strong>poder</strong>, que busca<br />
autorizar <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>ciones <strong>en</strong>tre colonizador y colonizado.<br />
El segundo testimonio l<strong>la</strong>ma <strong>la</strong> at<strong>en</strong>ción sobre <strong>la</strong> falta de modales “delicados”<br />
<strong>en</strong> los estudiantes que provi<strong>en</strong><strong>en</strong> del campo, como si solo existiera<br />
una forma de <strong>en</strong>t<strong>en</strong>der <strong>la</strong>s prácticas de cortesía. El significante “delicadeza”<br />
se inscribe <strong>en</strong> <strong>la</strong>s estrategias mediante <strong>la</strong>s cuales el discurso<br />
colonial ha concebido a los indíg<strong>en</strong>as como “salvajes”, “prerracionales”<br />
y “bárbaros”, que necesitan ser civilizados. Estamos aquí ante un sujeto<br />
difer<strong>en</strong>te-defici<strong>en</strong>te transformado <strong>en</strong> objeto a ser curado (Fernández<br />
2007). Valdría <strong>en</strong>tonces <strong>la</strong> p<strong>en</strong>a reflexionar sobre cuánto de este discurso<br />
patologizador es reproducido por <strong>la</strong> comunidad educativa, considerando<br />
que pareciera estar ca<strong>la</strong>ndo y naturalizándose <strong>en</strong> nuestras m<strong>en</strong>talidades.<br />
39