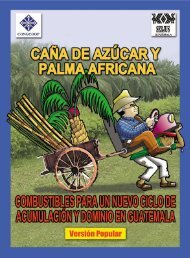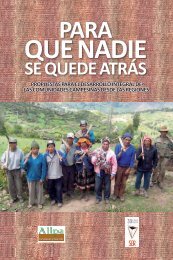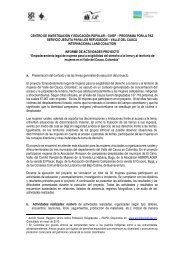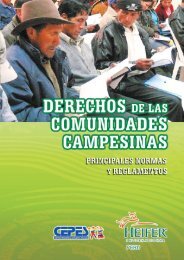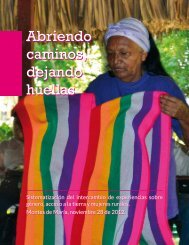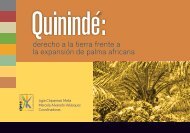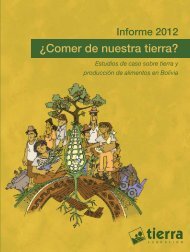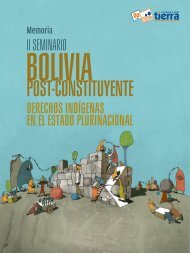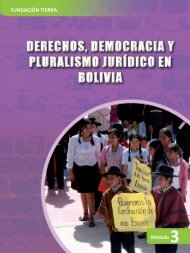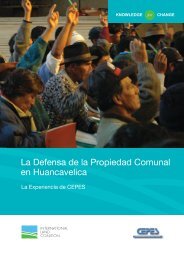Reconfigurando territorios
Descargar - International Land Coalition
Descargar - International Land Coalition
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
RECONFIGURANDO TERRITORIOS 51<br />
abriendo posibilidades de crédito” (Ley de Reforma<br />
Agraria, 1953).<br />
Para lograr este propósito, la Ley de 1953 conceptualizó<br />
a la comunidad como “un grupo de<br />
población vinculado por la proximidad de vivienda<br />
y por intereses comunes, cuyos miembros debían<br />
mantener entre si relaciones más frecuentes con<br />
gentes de otros lugares, con el fin de satisfacer sus<br />
necesidades de convivencia social” (Art. 122). El<br />
término “indio” fué desplazado por el de “campesino”<br />
con el propósito de establecer la base de<br />
una nueva clase social. Desde la visión de los<br />
legisladores de esa época, la comunidad debía<br />
encajar “en el cambio de sistema de propiedad agraria,<br />
de lo feudo-colonial, a la liberal-capitalista, para<br />
provocar en el campo la formación, el surgimiento y<br />
el éxito de empresas agrarias modernas, la comunidad<br />
indígena no podía desentonarse de ese espíritu y<br />
tenía que orientar su acción y su desarrollo hacia su<br />
conversión en empresa moderna vía cooperativas”<br />
(Urquidi: 1976: 11).<br />
Está claro que la idea rectora del proceso era<br />
solucionar el “problema del indio” planteando<br />
las bases conceptuales para su transformación<br />
en productor agrícola capaz de incorporarse<br />
al mercado. Concordante con esta idea la Ley<br />
de 1953 reconoce tres tipos de comunidad: La<br />
comunidad de hacienda; la comunidad campesina<br />
agrupada; y la comunidad indígena (Art.<br />
123). Según afirma Arturo Urquidi, “las dos primeras<br />
configuran, propiamente, comunidades rurales<br />
de simple vecindario, cuyos vínculos emergen del<br />
hecho de vivir en el mismo lugar, exteriorizándose<br />
intereses locales y modos de existencia comunes. La<br />
comunidad indígena, en cambio, caracteriza a los<br />
agregados sociales gentilicios, que conservan aún los<br />
vínculos aglutinantes del ayllu tradicional, y cuya<br />
condición de sujetos de derecho sobre la tierra que<br />
poseen colectivamente arranca desde los tiempos coloniales”<br />
(Urquidi 1976: 28).<br />
Los ideólogos de la Ley de Reforma Agraria de<br />
1953, al establecer tipos de comunidades, partieron<br />
del supuesto de que en una misma región<br />
existían realidades sociológicas diferentes.<br />
Es así que concibieron una norma que distinguía<br />
por un lado a los indígenas, y por otro, a<br />
los siervos de la hacienda. Esta idea sustentó la<br />
fórmula que se aplicó en la titulación de tierras<br />
en favor de comunidades. De esa forma a aquellos<br />
indígenas que fueron identificados como<br />
parte de una “hacienda” se les entregaron títulos<br />
familiares-individuales y fueron retratados<br />
como campesinos. Por otra parte, a los que fueron<br />
reconocidos como indígenas, se les entregó<br />
un título comunal registrado como propiedad<br />
en lo pro-indiviso, dándoles la posibilidad de<br />
que al interior puedan manejar los derechos de<br />
propiedad conforme a sus tradiciones (Ley de<br />
Reforma Agraria Art. 123).<br />
Al establecer tipos de comunidades en una<br />
misma región la Reforma Agraria provocó una<br />
diferenciación que dio lugar a la instauración<br />
de comunidades con diferentes derechos sobre<br />
la tierra (originarios y de ex hacienda). Este aspecto<br />
resulta absolutamente relevante cuándo<br />
se trata de revisar cuáles eran las prerrogativas<br />
normativas de la mujer indígena en este periodo<br />
En el caso de las comunidades llamadas originarias<br />
el Estado otorgó derechos de propiedad<br />
a través de la figura de “restitución de tierras<br />
usurpadas” (Ley de Reforma Agraria Art. 42)<br />
de esa forma se entregaron títulos de propiedad<br />
colectiva sobre la tierra donde los derechos<br />
individuales debían regirse a normas propias<br />
de cada organización, de tal manera que los derechos<br />
de la mujer deberían regirse a esa jurisdicción<br />
originaria. Para el caso de los indígenas<br />
que entraban en la categoría de campesinos el<br />
Estado les reconoció derechos de propiedad a<br />
través de la figura de la “dotación” declarando<br />
que:<br />
Art. 78. Los campesinos que hubiesen sido sometidos<br />
a un régimen de trabajo y explotación<br />
feudales, en su condición de siervos, obligados y<br />
arrimantes, pegujaleros, agregados, forasteros,<br />
etc. mayores de 18 años, los casados mayores<br />
de 14 años y las viudas con hijos menores, son<br />
declarados con la promulgación del presente<br />
Decreto, propietarios de las parcelas que actual-