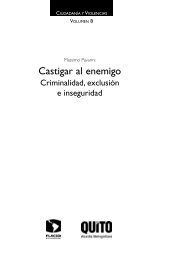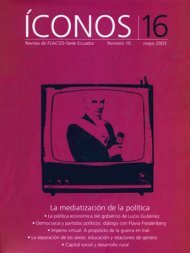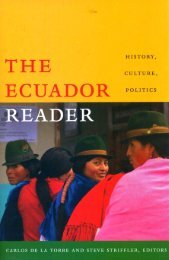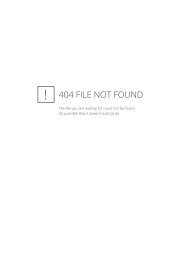www.flacsoandes.edu.ec
www.flacsoandes.edu.ec
www.flacsoandes.edu.ec
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Detrás de esta metáfora del desierto se oculta inevitablemente una frontera<br />
interna que entorp<strong>ec</strong>e el proceso de constitución del estado y de la nación, al manifestar<br />
de manera escandalosa la existencia de una asimetría y de una otredad radical. Los<br />
procesos de territorialización que intentan materializar y consolidar la nación como una<br />
unidad política desplazan continuamente el malestar que producen sus espacios diversos<br />
y heterogéneos, a través del establ<strong>ec</strong>imiento de fronteras internas que permiten crear un<br />
espacio homogéneo y desprovisto de contradicciones. En este sentido, el estado y la<br />
nación procuran entender y estandarizar su espacio, creando la ilusión de estar<br />
constituidos apenas por dos ámbitos, uno interior conocido, propio; y uno exterior,<br />
ajeno. La consolidación de este espacio interno es una tarea vital para eliminar la<br />
incertidumbre y “proporcionar una esp<strong>ec</strong>ie de seguridad ontológica, donde se delimita,<br />
comienza y termina la interacción de un grupo social consigo mismo y con los otros”<br />
(Vargas, 2003: 41). Así, los tres mapas que hemos analizado muestran distintas<br />
propuestas para consolidar este ambiguo espacio interno. Pero, a pesar de todos estos<br />
distintos esfuerzos por consolidar un espacio interno, sigue existiendo un territorio y<br />
una población excluidos del orden que el estado-nación pretende proy<strong>ec</strong>tar; y este<br />
espacio no r<strong>ec</strong>onocido se convierte en un obstáculo amorfo que el progreso está llamado<br />
a superar (Moyano, 2001: 57). Dentro de este contexto, una de las conclusiones que<br />
podemos sacar del análisis de la cartografía del siglo XIX en el Ecuador es que las<br />
maneras de afrontar este territorio perturbador e incluirlo dentro del proy<strong>ec</strong>to nacional<br />
son inconstantes y contradictorias. Como por arte de magia, el Oriente <strong>ec</strong>uatoriano<br />
apar<strong>ec</strong>e y desapar<strong>ec</strong>e en los mapas y la pregunta sobre cómo incorporar toda la<br />
población indígena con la que se comparte este territorio queda irresuelta. Es por estas<br />
razones que la “<strong>ec</strong>uatorianidad” del salvaje amazónico es una noción que está siempre<br />
en jaque, y su verdadero significado par<strong>ec</strong>e ser híbrido y oximorónico (Anderson,<br />
1994:316). La figura literaria del oxímoron permite concebir qué es lo que hace posible<br />
la inestable <strong>ec</strong>uatorianidad de los indígenas del Oriente a lo largo del siglo XIX. De<br />
h<strong>ec</strong>ho, el oxímoron consiste en armonizar dos nociones opuestas en una sola expresión,<br />
formando así un tercer concepto. El sentido literal de un oxímoron es siempre absurdo<br />
(por ejemplo, “un instante eterno”), por lo cual se obliga al l<strong>ec</strong>tor a buscar un sentido<br />
metafórico en la expresión (un instante que, por su intensidad, hace que la sensación del<br />
tiempo se desvanezca). De h<strong>ec</strong>ho, en el Ecuador del siglo XIX, la idea de un “salvaje<br />
234