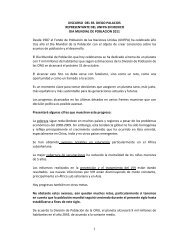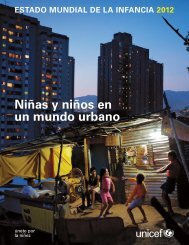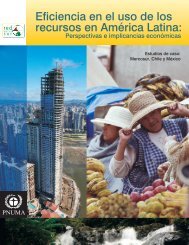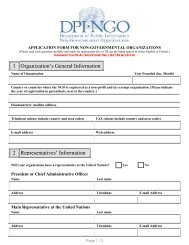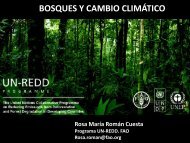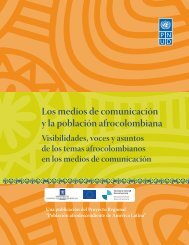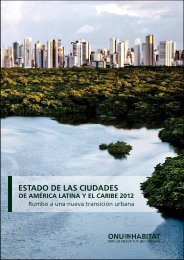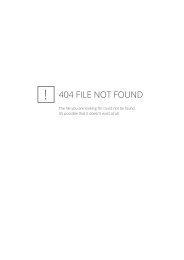AFRODESCENDENCIA - CINU
AFRODESCENDENCIA - CINU
AFRODESCENDENCIA - CINU
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>AFRODESCENDENCIA</strong>APROXIMACIONES CONTEMPORÁNEAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBENotas al Pie de Página1 STUDER (1958).2 BORUCKI (2011).3 De todos modos, debemos tener en cuenta que una parte significativa de estos esclavos fue derivada hacia las regiones internas del espaciorioplatense, Chile, Lima y el Alto Perú.4 También se debe tener en cuenta el tráfico de esclavos al Río de la Plata luego de 1812. En ese sentido, Liliana Crespi, analiza la introducción de negrosapresados en operaciones de corso durante la guerra con el Brasil (1825-1828).y Alex Borucki, el tráfico ilegal de esclavos en Uruguay para el lapso 1822-1842.Ver a CRESPI (1993), y BORUCKI (2007).5 Primera Parte, Capítulo Sexto, Leyes 1 y 2, MALAGÓN BARCELÓ (1974), p. 183. Según el autor, estas dos leyes tienen como antecedentes las ordenanzas12 de 1528 y 41 de 1768; además la ordenanza 40 de 1768 “prohíbe a los esclavos todos los oficios”. Ver también Primera Parte, Capítulo Cuarto,Leyes 4 y 5, p. 176; por estas dos leyes se llegaba a conceder prerrogativas tales como limpieza de sangre y posesión de esclavos sin limitación a losafrodominicanos que se dedicaran al cultivo del algodón, añil, café o tabaco por espacio de veinte años.6 La real cédula del 31 de mayo de 1789 puede consultarse en el “Cedulario referente al régimen colonial de la esclavitud de los negros”, en Revista de laBiblioteca Nacional, t. 16, nº 42, Buenos Aires, segundo trimestre 1947, p. 351 y siguientes.7 “Cedulario…” cit., pp. 349, 369 y 371-373.8 Real Cédula del 24 de noviembre de 1791, “Cedulario…” cit., p. 374; en los documentos transcriptos de ha modernizado la ortografía.9 Sobre el tema, ver el artículo de GOLDBERG y MALLO (1993); una versión actualizada de este trabajo en (2005).10 Al estudiar la utilización de la mano de obra esclava en una estancia situada en la Banda Oriental hacia fines del período hispánico, Jorge Gelmanseñala: “para los años en los cuales conocemos las ocupaciones exactas de todos los esclavos, encontramos que en general sólo la mitad o aún una menorproporción de los mismos desarrollan actividades directas del campo”. GELMAN (1990), p. 251.11 Y probablemente no podría ser de otra manera, dada la marcada estacionalidad de la demanda de mano de obra para la agricultura del trigo, queharía que buena parte del año los esclavos permanecieran ociosos, y teniendo en cuenta, además, “las fluctuaciones cíclicas en las necesidades detrabajo”, y los riesgos a los que se exponían los posibles compradores de esclavatura -más allá del hecho de que fuera más barata, a la larga, que lacontratación de mano de obra libre-, tales como la muerte prematura o la enfermedad real o fingida de los siervos, la huída de los mismos, etc.; habríaconsiderar, por último, la disponibilidad real de medios de pagos y el deseo de invertir en una actividad que a simple vista podría no ser demasiadoatrayente. Sobre el tema, ver a GELMAN (1990), pp. 270-272.12 Bando del virrey Vértiz del 21 de enero de 1779, citado por ZORRAQUÍN BECÚ (1968), pp. 194-195. Alex Borucki apunta que este tipo de medidasabundaron durante las décadas de 1740-1770, pero que desaparecieron durante las siguientes, y agrega: “this fact perhaps reflects the increasing numberof slaves working in the subsistence agriculture during the turn of the century”. BORUCKI (2008). Sin embargo, por real orden del 2 de marzo de 1797, seautoriza la importación de esclavos para “facilitar […] la introducción de brazos en este virreinato como que sin ellos no es posible que la agricultura salgadel estado de languidez”. Documentos para la Historia Argentina, t. VII, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 1913-1919, p. 123; el subrayadoes nuestro.13 Archivo General de la Nación, Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, serie 4, t. 2, Buenos Aires, 1926, Acuerdo del 30 de diciembre de 1805,p. 197.14 Ver una minuciosa lista de tales virtudes y defectos compuesta por AGUIRRE BELTRÁN (1972), p. 186 y siguientes. También se puede consultar aMANNIX y COWLEY (1970), pp. 26-32.15 BASTIDE (1969), p. 14; SÁNCHEZ-ALBORNOZ (1977), p. 93.16 ISOLA (1975), p. 101.17 Ema Isola también se inclina por una supremacía numérica de los bantúes, es decir, los oriundos de Congo, Angola y Mozambique. ISOLA (1975), p.101; ver también a MARTÍNEZ MONTIEL (1992), pp. 38-48. Sobre las familias lingüísticas africanas y, en especial, el “tronco lingüístico Niger-Congo [dedonde] se desprenden las lenguas Bantúes”, consultar a SILVA (2005), p. 23 y siguientes.18 REIS (2006); LOVEJOY (2000).BibliografíaAGUIRRE BELTRÁN, Gonzalo (1972), La población negra de México, México, Fondo de Cultura Económica.BASTIDE, Roger (1969), Las Américas Negras. Las civilizaciones africanas en el Nuevo Mundo, Madrid, Alianza Editorial.BORUCKI, Alex (2007), “Los ‘colonos africanos’ de Montevideo. El tráfico ilegal de esclavos en las relaciones entre Gran Bretaña, Brasil y Uruguay (1822-1842)”, en FREGA, Ana y VEGH, Beatriz (comps.), En torno a las “invasiones inglesas.” Relaciones políticas y culturales de Gran Bretaña a lo largo de dossiglos. Montevideo: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, pp. 111-118.--- (2008), “The Slave Trade in the Making of the Late Colonial Rio de la Plata, 1786-1806”, (inédito).--- (2011), “The Slave Trade to the Rio de la Plata, 1777-1812: Trans-imperial Networks and Atlantic Warfare”, en Colonial Latin American Review, v. 20, nº 1,abril, pp. 81-107.CRESPI, Liliana (1993), “Negros apresados en operaciones de corso durante la guerra con el Brasil (1825-1828)”, en Temas de África y Asia, nº 2, BuenosAires, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, pp. 109-124.GELMAN, Jorge (1990), “Sobre esclavos, peones, gauchos y campesinos: el trabajo y los trabajadores en una estancia colonial rioplatense, enSANTAMARÍA, Daniel et alter, Estructuras sociales y mentalidades en América Latina, siglos XVII y XVIII, Buenos Aires, Fundación Simón Rodríguez, EditorialBiblos, pp. 241-279.GOLDBERG, Marta Beatriz y MALLO, Silvia C. (1993), “La población africana en Buenos Aires y su campaña. Formas de vida y de subsistencia (1750-1850)”,en Temas de África y Asia, nº 2, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, pp. 15-69.10ARGENTINA