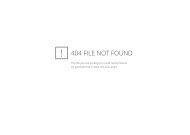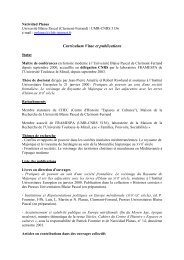Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
Rafael BenÃtez, Universidad de Valencia - framespa
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Las comunida<strong>de</strong>s vecinales <strong>de</strong>l mundo rural vasco pue<strong>de</strong>n ser <strong>de</strong>finidas como socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
pertenencia. La pertenencia a la comunidad venía <strong>de</strong>finida por la “vecindad” y ésta se refería<br />
a la “casa vecinal”, que era el sujeto permanente <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> vecindad en ella. Los<br />
vecinos eran los miembros <strong>de</strong> pleno <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> la comunidad y eran los únicos que podían<br />
gozar <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos y <strong>de</strong>beres correspondientes: el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> participar en los concejos,<br />
ejercer cargos públicos, usar las tierras comunales (más <strong>de</strong>l 97% <strong>de</strong>l territorio en 1607) y a<br />
participar y ser reconocido como tal en los <strong>de</strong>más actos públicos, y el <strong>de</strong>ber <strong>de</strong> contribuir en<br />
las <strong>de</strong>rramas concejiles, colaborar en los trabajos vecinales, formar en las revistas <strong>de</strong> armas y<br />
participar en la vigilancia y <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong>l territorio.<br />
La vecindad <strong>de</strong>limitaba la principal frontera social en la comunidad. Los “habitantes”, novecinos,<br />
estaban privados <strong>de</strong> estos <strong>de</strong>rechos. En un principio la comunidad era por <strong>de</strong>finición<br />
“comunidad <strong>de</strong> vecinos”, pero a lo largo <strong>de</strong> la Edad Mo<strong>de</strong>rna fue creciendo en su seno una<br />
población <strong>de</strong> habitantes privados <strong>de</strong> vecindad. En particular con el crecimiento <strong>de</strong>mográfico<br />
<strong>de</strong>l siglo XVII, sostenido por cambios profundos en la agricultura -la “revolución <strong>de</strong>l maíz”-<br />
que elevaron el techo poblacional <strong>de</strong> estas comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la fachada atlántica, mientras que<br />
en otras latitu<strong>de</strong>s se producían los ajustes cíclicos <strong>de</strong> la población con las crisis <strong>de</strong>mográficas<br />
<strong>de</strong>l siglo XVII. La comunidad vecinal reaccionó con dureza frente a este crecimiento <strong>de</strong><br />
hogares que ponía en peligro una economía basada en el reparto <strong>de</strong> los recursos comunales<br />
ente los vecinos y mantuvo fijo el número <strong>de</strong> casas vecinales hasta finales <strong>de</strong>l siglo XVIII,<br />
evitando la creación <strong>de</strong> nuevas vecinda<strong>de</strong>s.<br />
Esta frontera invisible pero tajante hizo que las nuevas familias que siguieron formándose<br />
quedaran <strong>de</strong>finitivamente con el estatuto <strong>de</strong> “habitantes”, sin posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gozar <strong>de</strong> la<br />
vecindad. Esta población <strong>de</strong> habitantes dio lugar a una clase <strong>de</strong> arrendatarios, <strong>de</strong>pendientes <strong>de</strong><br />
las casas vecinales, y la diferencia entre vecinos-propietarios y habitantes-arrendatarios<br />
<strong>de</strong>vino la principal diferencia social en el seno <strong>de</strong> la comunidad. La multiplicación <strong>de</strong>l<br />
arrendamiento fue un fenómeno masivo en las provincias vascas cantábricas, en el norte <strong>de</strong><br />
Navarra y en el Labourd 13 durante la segunda mitad <strong>de</strong>l XVII y a lo largo <strong>de</strong>l XVIII y, a<br />
nuestro enten<strong>de</strong>r, se explica mejor <strong>de</strong>s<strong>de</strong> lo que hemos observado en el caso <strong>de</strong>l valle <strong>de</strong>l<br />
Baztán que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> algunas explicaciones que han dominado el tema <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los años setenta, en<br />
el caso <strong>de</strong> Vizcaya y <strong>de</strong> Guipúzcoa, como la pérdida <strong>de</strong> la propiedad por la introducción <strong>de</strong> la<br />
economía especulativa capitalista y el abuso <strong>de</strong> los préstamos hipotecarios 14 .<br />
Así, mientras que en las villas <strong>de</strong> la Ribera <strong>de</strong> Navarra o en las tierras <strong>de</strong> la corona <strong>de</strong> Castilla<br />
la vecindad estaba más abierta y se podía <strong>de</strong>venir vecino sin mayores dificulta<strong>de</strong>s 15 , en un<br />
mundo todavía necesitado <strong>de</strong> pobladores, en las comunida<strong>de</strong>s vascas cantábricas fue todo lo<br />
contrario 16 . En un mundo saturado, <strong>de</strong> horizontes limitados y cuya economía se apoyaba en el<br />
reparto <strong>de</strong> los recursos vecinales (la inmensa mayoría <strong>de</strong> la superficie), la restricción severa <strong>de</strong><br />
la vecindad estaba <strong>de</strong>stinada a preservar a la comunidad vecinal establecida y conllevó la<br />
extensión notable <strong>de</strong> formas <strong>de</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia económica y, en particular, <strong>de</strong>l arrendamiento.<br />
Este fenómeno supuso una contradicción sustancial con respecto al mo<strong>de</strong>lo tradicional <strong>de</strong> la<br />
comunidad como “comunidad <strong>de</strong> vecinos”, conllevó tensiones y formas más o menos sutiles<br />
<strong>de</strong> marginación. A diferencia <strong>de</strong> los “agotes”, los “habitantes” se integraron en una<br />
comunidad a dos velocida<strong>de</strong>s, siempre en situación <strong>de</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia y con <strong>de</strong>rechos<br />
13 A. Zinck<br />
14 Cf. E.Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Pinedo, Crecimiento económico y transformaciones..<br />
15 T. Herzog, Vecinos y extranjeros. Hacerse español en la Edad Mo<strong>de</strong>rna, Madrid, Alianza, 2006, pp.47-79<br />
16 El libro <strong>de</strong> Mikel Azurmendi, “Y se limpie aquella tierra”, a pesar <strong>de</strong> sus méritos, es un ensayo <strong>de</strong> combate, escrito en<br />
tiempos difíciles <strong>de</strong> limpieza étnica, que quizás por ello confun<strong>de</strong> cosas que se podrían tratar <strong>de</strong> otro modo.<br />
57