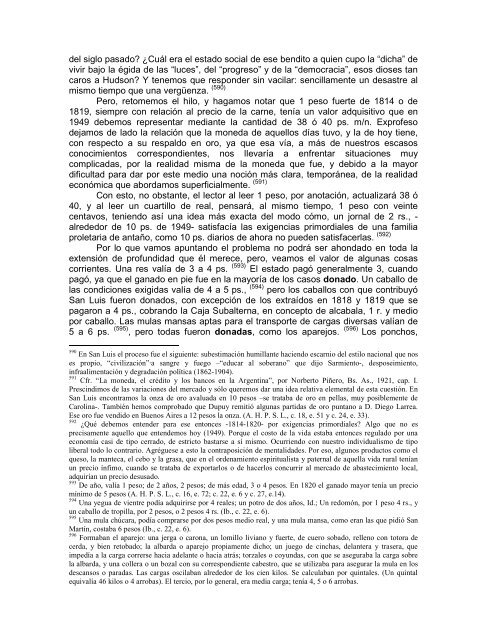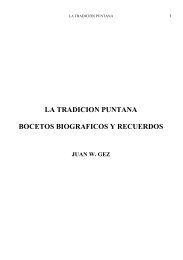SAN LUIS EN LA GESTA SANMARTINIANA.pdf
SAN LUIS EN LA GESTA SANMARTINIANA.pdf
SAN LUIS EN LA GESTA SANMARTINIANA.pdf
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
del siglo pasado? ¿Cuál era el estado social de ese bendito a quien cupo la “dicha” de<br />
vivir bajo la égida de las “luces”, del “progreso” y de la “democracia”, esos dioses tan<br />
caros a Hudson? Y tenemos que responder sin vacilar: sencillamente un desastre al<br />
mismo tiempo que una vergüenza. (590)<br />
Pero, retomemos el hilo, y hagamos notar que 1 peso fuerte de 1814 o de<br />
1819, siempre con relación al precio de la carne, tenía un valor adquisitivo que en<br />
1949 debemos representar mediante la cantidad de 38 ó 40 ps. m/n. Exprofeso<br />
dejamos de lado la relación que la moneda de aquellos días tuvo, y la de hoy tiene,<br />
con respecto a su respaldo en oro, ya que esa vía, a más de nuestros escasos<br />
conocimientos correspondientes, nos llevaría a enfrentar situaciones muy<br />
complicadas, por la realidad misma de la moneda que fue, y debido a la mayor<br />
dificultad para dar por este medio una noción más clara, temporánea, de la realidad<br />
económica que abordamos superficialmente. (591)<br />
Con esto, no obstante, el lector al leer 1 peso, por anotación, actualizará 38 ó<br />
40, y al leer un cuartillo de real, pensará, al mismo tiempo, 1 peso con veinte<br />
centavos, teniendo así una idea más exacta del modo cómo, un jornal de 2 rs., -<br />
alrededor de 10 ps. de 1949- satisfacía las exigencias primordiales de una familia<br />
proletaria de antaño, como 10 ps. diarios de ahora no pueden satisfacerlas. (592)<br />
Por lo que vamos apuntando el problema no podrá ser ahondado en toda la<br />
extensión de profundidad que él merece, pero, veamos el valor de algunas cosas<br />
corrientes. Una res valía de 3 a 4 ps. (593) El estado pagó generalmente 3, cuando<br />
pagó, ya que el ganado en pie fue en la mayoría de los casos donado. Un caballo de<br />
las condiciones exigidas valía de 4 a 5 ps., (594) pero los caballos con que contribuyó<br />
San Luis fueron donados, con excepción de los extraídos en 1818 y 1819 que se<br />
pagaron a 4 ps., cobrando la Caja Subalterna, en concepto de alcabala, 1 r. y medio<br />
por caballo. Las mulas mansas aptas para el transporte de cargas diversas valían de<br />
5 a 6 ps. (595) , pero todas fueron donadas, como los aparejos. (596) Los ponchos,<br />
590<br />
En San Luis el proceso fue el siguiente: subestimación humillante haciendo escarnio del estilo nacional que nos<br />
es propio, “civilización”·a sangre y fuego –“educar al soberano” que dijo Sarmiento-, desposeimiento,<br />
infraalimentación y degradación política (1862-1904).<br />
591<br />
Cfr. “La moneda, el crédito y los bancos en la Argentina”, por Norberto Piñero, Bs. As., 1921, cap. I.<br />
Prescindimos de las variaciones del mercado y sólo queremos dar una idea relativa elemental de esta cuestión. En<br />
San Luis encontramos la onza de oro avaluada en 10 pesos –se trataba de oro en pellas, muy posiblemente de<br />
Carolina-. También hemos comprobado que Dupuy remitió algunas partidas de oro puntano a D. Diego Larrea.<br />
Ese oro fue vendido en Buenos Aires a 12 pesos la onza. (A. H. P. S. L., c. 18, e. 51 y c. 24, e. 33).<br />
592<br />
¿Qué debemos entender para ese entonces -1814-1820- por exigencias primordiales? Algo que no es<br />
precisamente aquello que entendemos hoy (1949). Porque el costo de la vida estaba entonces regulado por una<br />
economía casi de tipo cerrado, de estricto bastarse a sí mismo. Ocurriendo con nuestro individualismo de tipo<br />
liberal todo lo contrario. Agréguese a esto la contraposición de mentalidades. Por eso, algunos productos como el<br />
queso, la manteca, el cebo y la grasa, que en el ordenamiento espiritualista y paternal de aquella vida rural tenían<br />
un precio ínfimo, cuando se trataba de exportarlos o de hacerlos concurrir al mercado de abastecimiento local,<br />
adquirían un precio desusado.<br />
593<br />
De año, valía 1 peso; de 2 años, 2 pesos; de más edad, 3 o 4 pesos. En 1820 el ganado mayor tenía un precio<br />
mínimo de 5 pesos (A. H. P. S. L., c. 16, e. 72; c. 22, e. 6 y c. 27, e.14).<br />
594<br />
Una yegua de vientre podía adquirirse por 4 reales; un potro de dos años, Id.; Un redomón, por 1 peso 4 rs., y<br />
un caballo de tropilla, por 2 pesos, o 2 pesos 4 rs. (Ib., c. 22, e. 6).<br />
595<br />
Una mula chúcara, podía comprarse por dos pesos medio real, y una mula mansa, como eran las que pidió San<br />
Martín, costaba 6 pesos (Ib., c. 22, e. 6).<br />
596<br />
Formaban el aparejo: una jerga o carona, un lomillo liviano y fuerte, de cuero sobado, relleno con totora de<br />
cerda, y bien retobado; la albarda o aparejo propiamente dicho; un juego de cinchas, delantera y trasera, que<br />
impedía a la carga correrse hacia adelante o hacia atrás; torzales o coyundas, con que se aseguraba la carga sobre<br />
la albarda, y una collera o un bozal con su correspondiente cabestro, que se utilizaba para asegurar la mula en los<br />
descansos o paradas. Las cargas oscilaban alrededor de los cien kilos. Se calculaban por quintales. (Un quintal<br />
equivalía 46 kilos o 4 arrobas). El tercio, por lo general, era media carga; tenía 4, 5 o 6 arrobas.