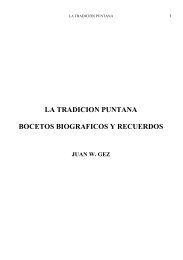SAN LUIS EN LA GESTA SANMARTINIANA.pdf
SAN LUIS EN LA GESTA SANMARTINIANA.pdf
SAN LUIS EN LA GESTA SANMARTINIANA.pdf
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
trascendía la unidad familiar dándole una jerarquía que apenas podemos concebir en<br />
nuestros días. Y aún cuando el esclavo era un valor patrimonial gozaba de la<br />
protección que alcanzaba a todos los miembros del hogar; protección que reconocía,<br />
por sobre toda consideración económica o jurídica, un antecedente de<br />
responsabilidad moral encarnado en el jefe de familia. El trabajo en aquel ámbito<br />
hogareño todavía tenía sentido y valor de redención más que de mero recurso de<br />
subsistencia. La estancia -latifundio-era una unidad económica de pastoreo más que<br />
de cultivo; pero el artesano que laboraba en ella, libre de toda anónima explotación<br />
inhumana, gozaba de una seguridad que desconoce el angustiado proletario de hoy.<br />
El libre examen, las “luces” que el interesado comedimiento protestante se<br />
desvivió por infiltrarnos lenta pero eficazmente, después labró la ruina de toda esa<br />
felicidad que la pavorosa confusión de nuestros días no está en condiciones de<br />
apreciar. Y la acción destructiva se consumó en lo que respecta al orden<br />
sobrenatural, ni más ni menos que se cumplió en el natural de la economía mediante<br />
el recurso del más audaz y taimado contrabando, primero, para rematar en el sistema<br />
más insólito y degradante de explotación colonial. Sarmiento pone el acento en una<br />
economía doméstica primordialmente de agricultura intensiva, nosotros tenemos que<br />
ponerlo en otra que, por sobre todo, fue pecuaria y de incipiente agricultura extensiva.<br />
(440)<br />
“El puntano es entonces un hacendado, un campero serrano. En el casco de la<br />
estancia tiene su hogar”. Tal hemos escrito al realizar nuestras anotaciones bajo el<br />
título de “El Pueblo Puntano”. (441) La ganadería le proporcionó las materias primas<br />
necesarias para sus industrias, y eso mismo nos explica la eficiencia del aporte<br />
humano, la preparación con que nuestros paisanos se presentaron para completar los<br />
cuadros del glorioso regimiento de Granaderos a Caballo. La rusticidad del trabajo<br />
rural en las estancias educó esos centauros que más tarde realizaron la singular<br />
hazaña de tramontar los Andes para vencer y que hicieron famosas las épicas cargas<br />
de la caballería patriota.<br />
Contradiciendo la muy repetida leyenda de la ociosidad de nuestro criollo,<br />
digamos que él se había curtido en la más fecunda escuela del trabajo. (442) La<br />
440 De nuestras estancias se exportaban con destino a Mendoza, San Juan, Córdoba o Buenos Aires, las siguientes<br />
manufacturas o materias primas: ponchillos, ponchos, picote, bayeta, cordobanes, frazadas, jergas, lana, clin, raíz<br />
de teñir, petacas, camas, maderas, pasas de higo, orejones, quesos, grasa, charqui, etc., a más de ganado vacuno en<br />
pie, caballos, ganado menor y mulas. A. H. P. S. L., c. 30, exps. 22 y 23. Ya veremos oportunamente a qué precio<br />
vendieron los puntanos estos efectos y manufacturas para el Ejército de los Andes. Lo corriente en nuestras<br />
estancias era producir para su propio consumo: carne, chuchoca, algunas legumbres y hortalizas, pan, leche,<br />
queso, grasa, manteca, maíz, trigo en algunas zonas, frutas en los partidos de Piedra Blanca de la Falda, Renca, de<br />
la Costa y otros; harina, en Guzmán, Renca, Trapiche y Piedra Blanca de la Falda, donde hemos ubicado<br />
molinos. –Ibidem, c. 26, e. 35; c. 27, e. 25 y c. 31, e. 13-, jabón, velas, sebo, almidón, hilo de pita, fibras de totora,<br />
aves de corral, cueros crudos y curtidos, etc. El atuendo y el menaje era de fabricación casera como asimismo lo<br />
había sido gradualmente la fábrica de la casona que albergaba la familia con sus esclavos, peones y agregados que<br />
no eran pocos. Nuestros criollos sabían labrar madera, construir muebles sencillos, rústicos y fuertes, levantar<br />
muros, techar y fabricar la mayoría de los utensilios del trabajo de la estancia. En nuestros hogares de antaño,<br />
había criados o esclavos que poseían las más corrientes artesanías u oficios. En aquel ambiente se odiaba el vicio<br />
y la ociosidad y se los perseguía sin contemplaciones. Pero por sobre toda esa actividad material, había en ese<br />
hogar, comúnmente, un lugar sagrado: el oratorio, donde todos se reunían diariamente a elevar sus preces, y, en<br />
donde, no pocas veces, yacían sepultados los antepasados. –Cfr. nuestro trab. “El labrador de los valles puntanos”,<br />
“Ideas”, rev. mensual de cultura puntana, órgano del Ateneo de la Juventud “Juan C. Lafinur”, S. Luis, agost. y<br />
sep. de 1934, nº 27 y 28, p. 41.<br />
441 Cfr. cap. V de estos apuntes, p. 84.<br />
442 ¿Qué no sabía hacer? Petacas, lazos, torzales, mates, vasos, cubiertos, cañizos, zarzos, su casa, sus muebles,<br />
sus ropas, sus… fueron obra de sus manos calumniadas. Pero ésa no fue cosecha de la escuela cívica que le dieron<br />
después. ¡Ah! La mentada montonera. Hay que estudiar este complejo hecho histórico-social. Alguna vez