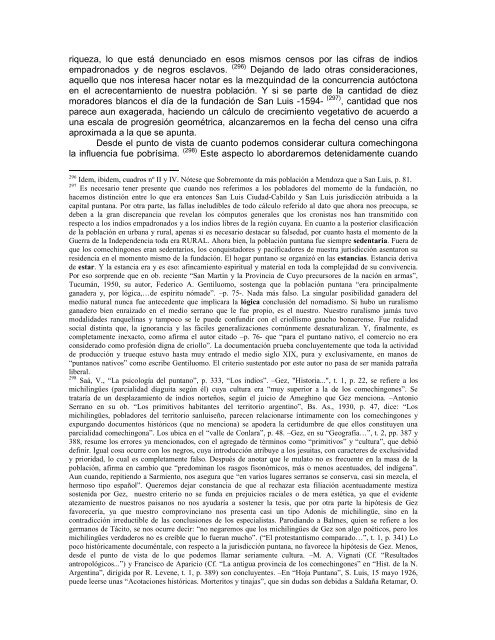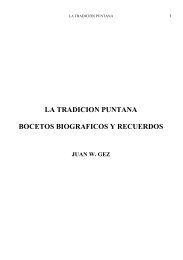SAN LUIS EN LA GESTA SANMARTINIANA.pdf
SAN LUIS EN LA GESTA SANMARTINIANA.pdf
SAN LUIS EN LA GESTA SANMARTINIANA.pdf
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
iqueza, lo que está denunciado en esos mismos censos por las cifras de indios<br />
empadronados y de negros esclavos. (296) Dejando de lado otras consideraciones,<br />
aquello que nos interesa hacer notar es la mezquindad de la concurrencia autóctona<br />
en el acrecentamiento de nuestra población. Y si se parte de la cantidad de diez<br />
moradores blancos el día de la fundación de San Luis -1594- (297) , cantidad que nos<br />
parece aun exagerada, haciendo un cálculo de crecimiento vegetativo de acuerdo a<br />
una escala de progresión geométrica, alcanzaremos en la fecha del censo una cifra<br />
aproximada a la que se apunta.<br />
Desde el punto de vista de cuanto podemos considerar cultura comechingona<br />
la influencia fue pobrísima. (298) Este aspecto lo abordaremos detenidamente cuando<br />
296 Idem, ibidem, cuadros nº II y IV. Nótese que Sobremonte da más población a Mendoza que a San Luis, p. 81.<br />
297 Es necesario tener presente que cuando nos referimos a los pobladores del momento de la fundación, no<br />
hacemos distinción entre lo que era entonces San Luis Ciudad-Cabildo y San Luis jurisdicción atribuida a la<br />
capital puntana. Por otra parte, las fallas ineludibles de todo cálculo referido al dato que ahora nos preocupa, se<br />
deben a la gran discrepancia que revelan los cómputos generales que los cronistas nos han transmitido con<br />
respecto a los indios empadronados y a los indios libres de la región cuyana. En cuanto a la posterior clasificación<br />
de la población en urbana y rural, apenas si es necesario destacar su falsedad, por cuanto hasta el momento de la<br />
Guerra de la Independencia toda era RURAL. Ahora bien, la población puntana fue siempre sedentaria. Fuera de<br />
que los comechingones eran sedentarios, los conquistadores y pacificadores de nuestra jurisdicción asentaron su<br />
residencia en el momento mismo de la fundación. El hogar puntano se organizó en las estancias. Estancia deriva<br />
de estar. Y la estancia era y es eso: afincamiento espiritual y material en toda la complejidad de su convivencia.<br />
Por eso sorprende que en ob. reciente “San Martín y la Provincia de Cuyo precursores de la nación en armas”,<br />
Tucumán, 1950, su autor, Federico A. Gentiluomo, sostenga que la población puntana “era principalmente<br />
ganadera y, por lógica,…de espíritu nómade”. –p. 75-. Nada más falso. La singular posibilidad ganadera del<br />
medio natural nunca fue antecedente que implicara la lógica conclusión del nomadismo. Si hubo un ruralismo<br />
ganadero bien enraizado en el medio serrano que le fue propio, es el nuestro. Nuestro ruralismo jamás tuvo<br />
modalidades ranquelinas y tampoco se le puede confundir con el criollismo gaucho bonaerense. Fue realidad<br />
social distinta que, la ignorancia y las fáciles generalizaciones comúnmente desnaturalizan. Y, finalmente, es<br />
completamente inexacto, como afirma el autor citado –p. 76- que “para el puntano nativo, el comercio no era<br />
considerado como profesión digna de criollo”. La documentación prueba concluyentemente que toda la actividad<br />
de producción y trueque estuvo hasta muy entrado el medio siglo XIX, pura y exclusivamente, en manos de<br />
“puntanos nativos” como escribe Gentiluomo. El criterio sustentado por este autor no pasa de ser manida patraña<br />
liberal.<br />
298 Saá, V., “La psicología del puntano”, p. 333, “Los indios”. –Gez, "Historia...", t. 1, p. 22, se refiere a los<br />
michilingües (parcialidad diaguita según él) cuya cultura era “muy superior a la de los comechingones”. Se<br />
trataría de un desplazamiento de indios norteños, según el juicio de Ameghino que Gez menciona. –Antonio<br />
Serrano en su ob. “Los primitivos habitantes del territorio argentino”, Bs. As., 1930, p. 47, dice: “Los<br />
michilingües, pobladores del territorio sanluiseño, parecen relacionarse íntimamente con los comechingones y<br />
expurgando documentos históricos (que no menciona) se apodera la certidumbre de que ellos constituyen una<br />
parcialidad comechingona”. Los ubica en el “valle de Conlara”, p. 48. –Gez, en su “Geografía…”, t. 2, pp. 387 y<br />
388, resume los errores ya mencionados, con el agregado de términos como “primitivos” y “cultura”, que debió<br />
definir. Igual cosa ocurre con los negros, cuya introducción atribuye a los jesuitas, con caracteres de exclusividad<br />
y prioridad, lo cual es completamente falso. Después de anotar que le mulato no es frecuente en la masa de la<br />
población, afirma en cambio que “predominan los rasgos fisonómicos, más o menos acentuados, del indígena”.<br />
Aun cuando, repitiendo a Sarmiento, nos asegura que “en varios lugares serranos se conserva, casi sin mezcla, el<br />
hermoso tipo español”. Queremos dejar constancia de que al rechazar esta filiación acentuadamente mestiza<br />
sostenida por Gez, nuestro criterio no se funda en prejuicios raciales o de mera estética, ya que el evidente<br />
atezamiento de nuestros paisanos no nos ayudaría a sostener la tesis, que por otra parte la hipótesis de Gez<br />
favorecería, ya que nuestro comprovinciano nos presenta casi un tipo Adonis de michilingüe, sino en la<br />
contradicción irreductible de las conclusiones de los especialistas. Parodiando a Balmes, quien se refiere a los<br />
germanos de Tácito, se nos ocurre decir: “no negaremos que los michilingües de Gez son algo poéticos, pero los<br />
michilingües verdaderos no es creíble que lo fueran mucho”. (“El protestantismo comparado…”, t. 1, p. 341) Lo<br />
poco históricamente documéntale, con respecto a la jurisdicción puntana, no favorece la hipótesis de Gez. Menos,<br />
desde el punto de vista de lo que podemos llamar seriamente cultura. –M. A. Vignati (Cf. “Resultados<br />
antropológicos...”) y Francisco de Aparicio (Cf. “La antigua provincia de los comechingones” en “Hist. de la N.<br />
Argentina”, dirigida por R. Levene, t. 1, p. 389) son concluyentes. –En “Hoja Puntana”, S. Luis, 15 mayo 1926,<br />
puede leerse unas “Acotaciones históricas. Morteritos y tinajas”, que sin dudas son debidas a Saldaña Retamar, O.