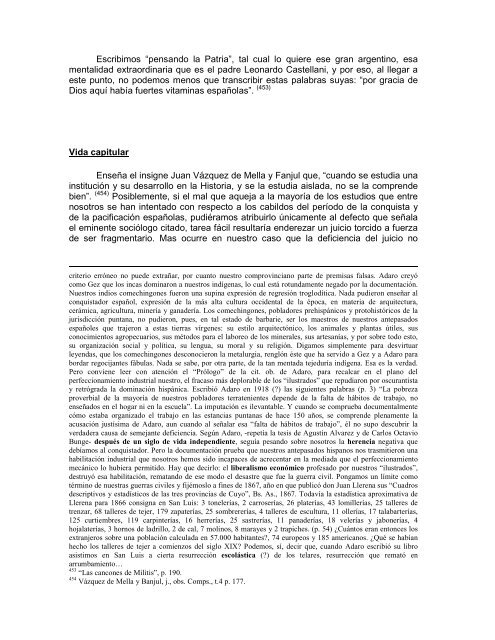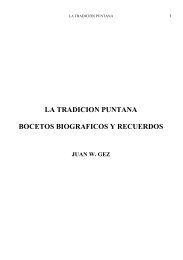SAN LUIS EN LA GESTA SANMARTINIANA.pdf
SAN LUIS EN LA GESTA SANMARTINIANA.pdf
SAN LUIS EN LA GESTA SANMARTINIANA.pdf
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Escribimos “pensando la Patria”, tal cual lo quiere ese gran argentino, esa<br />
mentalidad extraordinaria que es el padre Leonardo Castellani, y por eso, al llegar a<br />
este punto, no podemos menos que transcribir estas palabras suyas: “por gracia de<br />
Dios aquí había fuertes vitaminas españolas”. (453)<br />
Vida capitular<br />
Enseña el insigne Juan Vázquez de Mella y Fanjul que, “cuando se estudia una<br />
institución y su desarrollo en la Historia, y se la estudia aislada, no se la comprende<br />
bien”. (454) Posiblemente, si el mal que aqueja a la mayoría de los estudios que entre<br />
nosotros se han intentado con respecto a los cabildos del período de la conquista y<br />
de la pacificación españolas, pudiéramos atribuirlo únicamente al defecto que señala<br />
el eminente sociólogo citado, tarea fácil resultaría enderezar un juicio torcido a fuerza<br />
de ser fragmentario. Mas ocurre en nuestro caso que la deficiencia del juicio no<br />
criterio erróneo no puede extrañar, por cuanto nuestro comprovinciano parte de premisas falsas. Adaro creyó<br />
como Gez que los incas dominaron a nuestros indígenas, lo cual está rotundamente negado por la documentación.<br />
Nuestros indios comechingones fueron una supina expresión de regresión troglodítica. Nada pudieron enseñar al<br />
conquistador español, expresión de la más alta cultura occidental de la época, en materia de arquitectura,<br />
cerámica, agricultura, minería y ganadería. Los comechingones, pobladores prehispánicos y protohistóricos de la<br />
jurisdicción puntana, no pudieron, pues, en tal estado de barbarie, ser los maestros de nuestros antepasados<br />
españoles que trajeron a estas tierras vírgenes: su estilo arquitectónico, los animales y plantas útiles, sus<br />
conocimientos agropecuarios, sus métodos para el laboreo de los minerales, sus artesanías, y por sobre todo esto,<br />
su organización social y política, su lengua, su moral y su religión. Digamos simplemente para desvirtuar<br />
leyendas, que los comechingones desconocieron la metalurgia, renglón éste que ha servido a Gez y a Adaro para<br />
bordar regocijantes fábulas. Nada se sabe, por otra parte, de la tan mentada tejeduría indígena. Esa es la verdad.<br />
Pero conviene leer con atención el “Prólogo” de la cit. ob. de Adaro, para recalcar en el plano del<br />
perfeccionamiento industrial nuestro, el fracaso más deplorable de los “ilustrados” que repudiaron por oscurantista<br />
y retrógrada la dominación hispánica. Escribió Adaro en 1918 (?) las siguientes palabras (p. 3) “La pobreza<br />
proverbial de la mayoría de nuestros pobladores terratenientes depende de la falta de hábitos de trabajo, no<br />
enseñados en el hogar ni en la escuela”. La imputación es ilevantable. Y cuando se comprueba documentalmente<br />
cómo estaba organizado el trabajo en las estancias puntanas de hace 150 años, se comprende plenamente la<br />
acusación justísima de Adaro, aun cuando al señalar esa “falta de hábitos de trabajo”, él no supo descubrir la<br />
verdadera causa de semejante deficiencia. Según Adaro, -repetía la tesis de Agustín Alvarez y de Carlos Octavio<br />
Bunge- después de un siglo de vida independiente, seguía pesando sobre nosotros la herencia negativa que<br />
debíamos al conquistador. Pero la documentación prueba que nuestros antepasados hispanos nos trasmitieron una<br />
habilitación industrial que nosotros hemos sido incapaces de acrecentar en la mediada que el perfeccionamiento<br />
mecánico lo hubiera permitido. Hay que decirlo: el liberalismo económico profesado por nuestros “ilustrados”,<br />
destruyó esa habilitación, rematando de ese modo el desastre que fue la guerra civil. Pongamos un límite como<br />
término de nuestras guerras civiles y fijémoslo a fines de 1867, año en que publicó don Juan Llerena sus “Cuadros<br />
descriptivos y estadísticos de las tres provincias de Cuyo”, Bs. As., 1867. Todavía la estadística aproximativa de<br />
Llerena para 1866 consigna en San Luis: 3 tonelerías, 2 carroserías, 26 platerías, 43 lomillerías, 25 talleres de<br />
trenzar, 68 talleres de tejer, 179 zapaterías, 25 sombrererías, 4 talleres de escultura, 11 ollerías, 17 talabarterías,<br />
125 curtiembres, 119 carpinterías, 16 herrerías, 25 sastrerías, 11 panaderías, 18 velerías y jabonerías, 4<br />
hojalaterías, 3 hornos de ladrillo, 2 de cal, 7 molinos, 8 marayes y 2 trapiches. (p. 54) ¿Cuántos eran entonces los<br />
extranjeros sobre una población calculada en 57.000 habitantes?, 74 europeos y 185 americanos. ¿Qué se habían<br />
hecho los talleres de tejer a comienzos del siglo XIX? Podemos, sí, decir que, cuando Adaro escribió su libro<br />
asistimos en San Luis a cierta resurrección escolástica (?) de los telares, resurrección que remató en<br />
arrumbamiento…<br />
453 “Las cancones de Militis”, p. 190.<br />
454 Vázquez de Mella y Banjul, j., obs. Comps., t.4 p. 177.