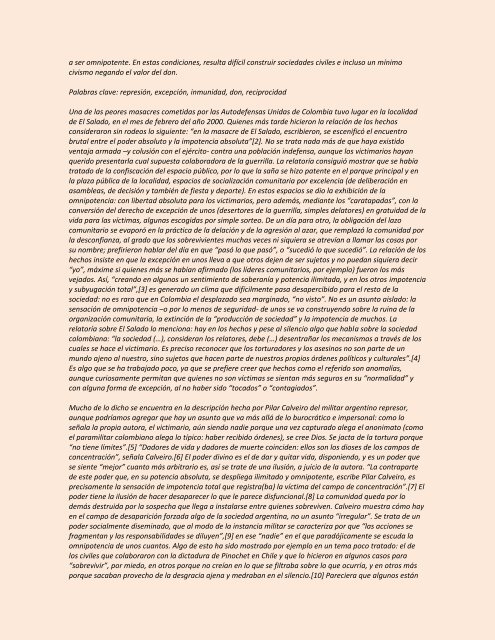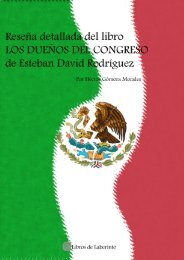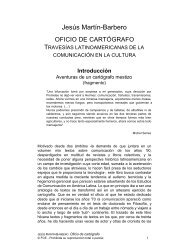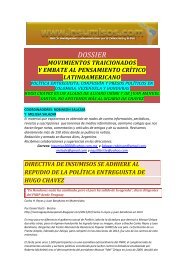Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos
Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos
Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
a ser omnipotente. En estas condiciones, resulta difícil construir sociedades civiles e incluso un mínimo<br />
civismo negando el valor del don.<br />
Palabras clave: represión, excepción, inmunidad, don, reciprocidad<br />
Una de las peores masacres cometidas por las Autodefensas Unidas de Colombia tuvo lugar en la localidad<br />
de El Salado, en el mes de febrero del año 2000. Quienes más tarde hicieron la relación de los hechos<br />
consideraron sin rodeos lo siguiente: “en la masacre de El Salado, escribieron, se escenificó el encuentro<br />
brutal entre el poder absoluto y la impotencia absoluta”[2]. No se trata nada más de que haya existido<br />
ventaja armada –y colusión con el ejército- contra una población indefensa, aunque los victimarios hayan<br />
querido presentarla cual supuesta colaboradora de la guerrilla. La relatoría consiguió mostrar que se había<br />
tratado de la confiscación del espacio público, por lo que la saña se hizo patente en el parque principal y en<br />
la plaza pública de la localidad, espacios de socialización comunitaria por excelencia (de deliberación en<br />
asambleas, de decisión y también de fiesta y deporte). En estos espacios se dio la exhibición de la<br />
omnipotencia: con libertad absoluta para los victimarios, pero además, mediante los “caratapadas”, con la<br />
conversión del derecho de excepción de unos (desertores de la guerrilla, simples delatores) en gratuidad de la<br />
vida para las víctimas, algunas escogidas por simple sorteo. De un día para otro, la obligación del lazo<br />
comunitario se evaporó en la práctica de la delación y de la agresión al azar, que remplazó la comunidad por<br />
la desconfianza, al grado que los sobrevivientes muchas veces ni siquiera se atrevían a llamar las cosas por<br />
su nombre; prefirieron hablar del día en que “pasó lo que pasó”, o “sucedió lo que sucedió”. La relación de los<br />
hechos insiste en que la excepción en unos lleva a que otros dejen de ser sujetos y no puedan siquiera decir<br />
“yo”, máxime si quienes más se habían afirmado (los líderes comunitarios, por ejemplo) fueron los más<br />
vejados. Así, “creando en algunos un sentimiento de soberanía y potencia ilimitada, y en los otros impotencia<br />
y subyugación total”,[3] es generado un clima que difícilmente pasa desapercibido para el resto de la<br />
sociedad: no es raro que en Colombia el desplazado sea marginado, “no visto”. No es un asunto aislado: la<br />
sensación de omnipotencia –o por lo menos de seguridad- de unos se va construyendo sobre la ruina de la<br />
organización comunitaria, la extinción de la “producción de sociedad” y la impotencia de muchos. La<br />
relatoría sobre El Salado lo menciona: hay en los hechos y pese al silencio algo que habla sobre la sociedad<br />
colombiana: “la sociedad (…), consideran los relatores, debe (…) desentrañar los mecanismos a través de los<br />
cuales se hace el victimario. Es preciso reconocer que los torturadores y los asesinos no son parte de un<br />
mundo ajeno al nuestro, sino sujetos que hacen parte de nuestros propios órdenes políticos y culturales”.[4]<br />
Es algo que se ha trabajado poco, ya que se prefiere creer que hechos como el referido son anomalías,<br />
aunque curiosamente permitan que quienes no son víctimas se sientan más seguros en su “normalidad” y<br />
con alguna forma de excepción, al no haber sido “tocados” o “contagiados”.<br />
Mucho de lo dicho se encuentra en la descripción hecha por Pilar Calveiro del militar argentino represor,<br />
aunque podríamos agregar que hay un asunto que va más allá de lo burocrático e impersonal: como lo<br />
señala la propia autora, el victimario, aún siendo nadie porque una vez capturado alega el anonimato (como<br />
el paramilitar colombiano alega lo típico: haber recibido órdenes), se cree Dios. Se jacta de la tortura porque<br />
“no tiene límites”.[5] “Dadores de vida y dadores de muerte coinciden: ellos son los dioses de los campos de<br />
concentración”, señala Calveiro.[6] El poder divino es el de dar y quitar vida, disponiendo, y es un poder que<br />
se siente “mejor” cuanto más arbitrario es, así se trate de una ilusión, a juicio de la autora. “La contraparte<br />
de este poder que, en su potencia absoluta, se despliega ilimitado y omnipotente, escribe Pilar Calveiro, es<br />
precisamente la sensación de impotencia total que registra(ba) la víctima del campo de concentración”.[7] El<br />
poder tiene la ilusión de hacer desaparecer lo que le parece disfuncional.[8] La comunidad queda por lo<br />
demás destruida por la sospecha que llega a instalarse entre quienes sobreviven. Calveiro muestra cómo hay<br />
en el campo de desaparición forzada algo de la sociedad argentina, no un asunto “irregular”. Se trata de un<br />
poder socialmente diseminado, que al modo de la instancia militar se caracteriza por que “las acciones se<br />
fragmentan y las responsabilidades se diluyen”,[9] en ese “nadie” en el que paradójicamente se escuda la<br />
omnipotencia de unos cuantos. Algo de esto ha sido mostrado por ejemplo en un tema poco tratado: el de<br />
los civiles que colaboraron con la dictadura de Pinochet en Chile y que lo hicieron en algunos casos para<br />
“sobrevivir”, por miedo, en otros porque no creían en lo que se filtraba sobre lo que ocurría, y en otros más<br />
porque sacaban provecho de la desgracia ajena y medraban en el silencio.[10] Pareciera que algunos están