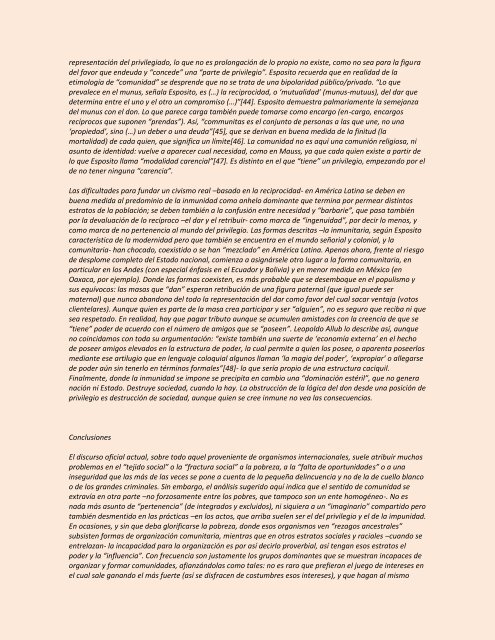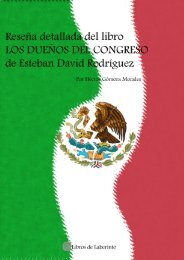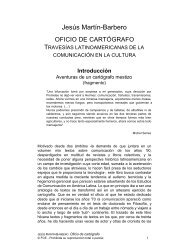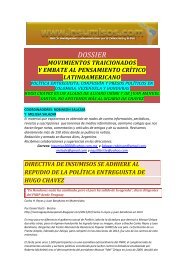Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos
Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos
Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
epresentación del privilegiado, lo que no es prolongación de lo propio no existe, como no sea para la figura<br />
del favor que endeuda y “concede” una “parte de privilegio”. Esposito recuerda que en realidad de la<br />
etimología de “comunidad” se desprende que no se trata de una bipolaridad público/privado. “Lo que<br />
prevalece en el munus, señala Esposito, es (…) la reciprocidad, o ‘mutualidad’ (munus-mutuus), del dar que<br />
determina entre el uno y el otro un compromiso (…)”[44]. Esposito demuestra palmariamente la semejanza<br />
del munus con el don. Lo que parece carga también puede tomarse como encargo (en-cargo, encargos<br />
recíprocos que suponen “prendas”). Así, “communitas es el conjunto de personas a las que une, no una<br />
‘propiedad’, sino (…) un deber o una deuda”[45], que se derivan en buena medida de la finitud (la<br />
mortalidad) de cada quien, que significa un límite[46]. La comunidad no es aquí una comunión religiosa, ni<br />
asunto de identidad: vuelve a aparecer cual necesidad, como en Mauss, ya que cada quien existe a partir de<br />
lo que Esposito llama “modalidad carencial”[47]. Es distinto en el que “tiene” un privilegio, empezando por el<br />
de no tener ninguna “carencia”.<br />
Las dificultades para fundar un civismo real –basado en la reciprocidad- en América Latina se deben en<br />
buena medida al predominio de la inmunidad como anhelo dominante que termina por permear distintos<br />
estratos de la población; se deben también a la confusión entre necesidad y “barbarie”, que pasa también<br />
por la devaluación de lo recíproco –el dar y el retribuir- como marca de “ingenuidad”, por decir lo menos, y<br />
como marca de no pertenencia al mundo del privilegio. Las formas descritas –la inmunitaria, según Esposito<br />
característica de la modernidad pero que también se encuentra en el mundo señorial y colonial, y la<br />
comunitaria- han chocado, coexistido o se han “mezclado” en América Latina. Apenas ahora, frente al riesgo<br />
de desplome completo del Estado nacional, comienza a asignársele otro lugar a la forma comunitaria, en<br />
particular en los Andes (con especial énfasis en el Ecuador y Bolivia) y en menor medida en México (en<br />
Oaxaca, por ejemplo). Donde las formas coexisten, es más probable que se desemboque en el populismo y<br />
sus equívocos: las masas que “dan” esperan retribución de una figura paternal (que igual puede ser<br />
maternal) que nunca abandona del todo la representación del dar como favor del cual sacar ventaja (votos<br />
clientelares). Aunque quien es parte de la masa crea participar y ser “alguien”, no es seguro que reciba ni que<br />
sea respetado. En realidad, hay que pagar tributo aunque se acumulen amistades con la creencia de que se<br />
“tiene” poder de acuerdo con el número de amigos que se “poseen”. Leopoldo Allub lo describe así, aunque<br />
no coincidamos con toda su argumentación: “existe también una suerte de ‘economía externa’ en el hecho<br />
de poseer amigos elevados en la estructura de poder, la cual permite a quien los posee, o aparenta poseerlos<br />
mediante ese artilugio que en lenguaje coloquial algunos llaman ‘la magia del poder’, ‘expropiar’ o allegarse<br />
de poder aún sin tenerlo en términos formales”[48]- lo que sería propio de una estructura caciquil.<br />
Finalmente, donde la inmunidad se impone se precipita en cambio una “dominación estéril”, que no genera<br />
nación ni Estado. Destruye sociedad, cuando la hay. La obstrucción de la lógica del don desde una posición de<br />
privilegio es destrucción de sociedad, aunque quien se cree inmune no vea las consecuencias.<br />
Conclusiones<br />
El discurso oficial actual, sobre todo aquel proveniente de organismos internacionales, suele atribuir muchos<br />
problemas en el “tejido social” o la “fractura social” a la pobreza, a la “falta de oportunidades” o a una<br />
inseguridad que las más de las veces se pone a cuenta de la pequeña delincuencia y no de la de cuello blanco<br />
o de los grandes criminales. Sin embargo, el análisis sugerido aquí indica que el sentido de comunidad se<br />
extravía en otra parte –no forzosamente entre los pobres, que tampoco son un ente homogéneo-. No es<br />
nada más asunto de “pertenencia” (de integrados y excluidos), ni siquiera a un “imaginario” compartido pero<br />
también desmentido en las prácticas –en los actos, que arriba suelen ser el del privilegio y el de la impunidad.<br />
En ocasiones, y sin que deba glorificarse la pobreza, donde esos organismos ven “rezagos ancestrales”<br />
subsisten formas de organización comunitaria, mientras que en otros estratos sociales y raciales –cuando se<br />
entrelazan- la incapacidad para la organización es por así decirlo proverbial, así tengan esos estratos el<br />
poder y la “influencia”. Con frecuencia son justamente los grupos dominantes que se muestran incapaces de<br />
organizar y formar comunidades, afianzándolas como tales: no es raro que prefieran el juego de intereses en<br />
el cual sale ganando el más fuerte (así se disfracen de costumbres esos intereses), y que hagan al mismo