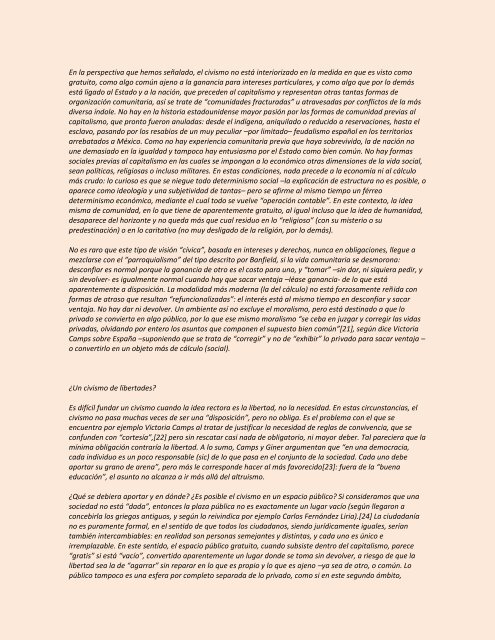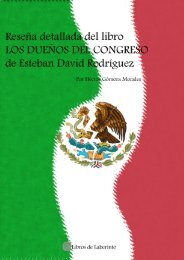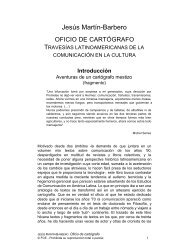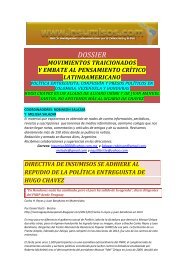Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos
Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos
Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
En la perspectiva que hemos señalado, el civismo no está interiorizado en la medida en que es visto como<br />
gratuito, como algo común ajeno a la ganancia para intereses particulares, y como algo que por lo demás<br />
está ligado al Estado y a la nación, que preceden al capitalismo y representan otras tantas formas de<br />
organización comunitaria, así se trate de “comunidades fracturadas” u atravesadas por conflictos de la más<br />
diversa índole. No hay en la historia estadounidense mayor pasión por las formas de comunidad previas al<br />
capitalismo, que pronto fueron anuladas: desde el indígena, aniquilado o reducido a reservaciones, hasta el<br />
esclavo, pasando por los resabios de un muy peculiar –por limitado– feudalismo español en los territorios<br />
arrebatados a México. Como no hay experiencia comunitaria previa que haya sobrevivido, la de nación no<br />
une demasiado en la igualdad y tampoco hay entusiasmo por el Estado como bien común. No hay formas<br />
sociales previas al capitalismo en las cuales se impongan a lo económico otras dimensiones de la vida social,<br />
sean políticas, religiosas o incluso militares. En estas condiciones, nada precede a la economía ni al cálculo<br />
más crudo: lo curioso es que se niegue todo determinismo social –la explicación de estructura no es posible, o<br />
aparece como ideología y una subjetividad de tantas– pero se afirme al mismo tiempo un férreo<br />
determinismo económico, mediante el cual todo se vuelve “operación contable”. En este contexto, la idea<br />
misma de comunidad, en lo que tiene de aparentemente gratuito, al igual incluso que la idea de humanidad,<br />
desaparece del horizonte y no queda más que cual residuo en lo “religioso” (con su misterio o su<br />
predestinación) o en lo caritativo (no muy desligado de la religión, por lo demás).<br />
No es raro que este tipo de visión “cívica”, basada en intereses y derechos, nunca en obligaciones, llegue a<br />
mezclarse con el “parroquialismo” del tipo descrito por Banfield, si la vida comunitaria se desmorona:<br />
desconfiar es normal porque la ganancia de otro es el costo para uno, y “tomar” –sin dar, ni siquiera pedir, y<br />
sin devolver- es igualmente normal cuando hay que sacar ventaja –léase ganancia- de lo que está<br />
aparentemente a disposición. La modalidad más moderna (la del cálculo) no está forzosamente reñida con<br />
formas de atraso que resultan “refuncionalizadas”: el interés está al mismo tiempo en desconfiar y sacar<br />
ventaja. No hay dar ni devolver. Un ambiente así no excluye el moralismo, pero está destinado a que lo<br />
privado se convierta en algo público, por lo que ese mismo moralismo “se ceba en juzgar y corregir las vidas<br />
privadas, olvidando por entero los asuntos que componen el supuesto bien común”[21], según dice Victoria<br />
Camps sobre España –suponiendo que se trata de “corregir” y no de “exhibir” lo privado para sacar ventaja –<br />
o convertirlo en un objeto más de cálculo (social).<br />
¿Un civismo de libertades?<br />
Es difícil fundar un civismo cuando la idea rectora es la libertad, no la necesidad. En estas circunstancias, el<br />
civismo no pasa muchas veces de ser una “disposición”, pero no obliga. Es el problema con el que se<br />
encuentra por ejemplo Victoria Camps al tratar de justificar la necesidad de reglas de convivencia, que se<br />
confunden con “cortesía”,[22] pero sin rescatar casi nada de obligatorio, ni mayor deber. Tal pareciera que la<br />
mínima obligación contraría la libertad. A lo sumo, Camps y Giner argumentan que “en una democracia,<br />
cada individuo es un poco responsable (sic) de lo que pasa en el conjunto de la sociedad. Cada uno debe<br />
aportar su grano de arena”, pero más le corresponde hacer al más favorecido[23]: fuera de la “buena<br />
educación”, el asunto no alcanza a ir más allá del altruismo.<br />
¿Qué se debiera aportar y en dónde? ¿Es posible el civismo en un espacio público? Si consideramos que una<br />
sociedad no está “dada”, entonces la plaza pública no es exactamente un lugar vacío (según llegaron a<br />
concebirla los griegos antiguos, y según lo reivindica por ejemplo Carlos Fernández Liria).[24] La ciudadanía<br />
no es puramente formal, en el sentido de que todos los ciudadanos, siendo jurídicamente iguales, serían<br />
también intercambiables: en realidad son personas semejantes y distintas, y cada uno es único e<br />
irremplazable. En este sentido, el espacio público gratuito, cuando subsiste dentro del capitalismo, parece<br />
“gratis” si está “vacío”, convertido aparentemente un lugar donde se toma sin devolver, a riesgo de que la<br />
libertad sea la de “agarrar” sin reparar en lo que es propio y lo que es ajeno –ya sea de otro, o común. Lo<br />
público tampoco es una esfera por completo separada de lo privado, como si en este segundo ámbito,