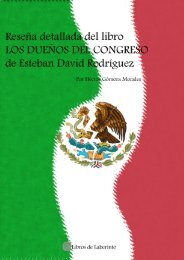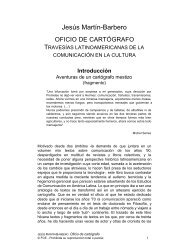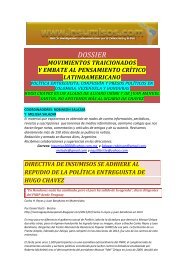Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos
Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos
Lecturas Segunda Septiembre 2012 - Insumisos
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
siempre como si se le pagara una deuda, y sin obligación ninguna de devolver. En términos de lo planteado<br />
por Mauss, el señor no sabe recibir ni devolver: considera que no tiene nada que retribuir. Y si da, no es para<br />
crear obligaciones recíprocas, sino como favor, para dejar al otro en la deuda (para convertirlo en acreedor),<br />
de tal modo que quien estando abajo –real o supuestamente- recibe pero devuelve es mal visto, porque<br />
cancela la deuda y con ella lo buscado en el favor, una dependencia que permita dominar, “enseñorearse”,<br />
“campear por los fueros”. Por lo demás, no está excluido sacar ventaja del favor, al grado que al hecho de<br />
sacar ventaja o “tajada” se le llega a confundir con el favor mismo (¡e incluso el derecho de pernada pasa por<br />
un favor!). La dependencia se ha creado para sacar ventaja. En el peor de los casos, hay quien cree que es<br />
mutuo y que puede “recuperar” sobre el señor, sacándole concesiones particulares, por lo que se llega a<br />
competir por el “privilegio” del favor.<br />
La dimensión desaparecida es –junto a la de igualdad- la reciprocidad, de la misma manera en que no hay<br />
intercambio de equivalentes (y el precio puede variar según las jerarquías y “cómo le vean la cara”). No hay<br />
gratitud por lo devuelto, porque para el de abajo, dar se considera obligación y el señor no tiene motivo para<br />
agradecer: simplemente se le ha rendido pleitesía a su poder. No estamos entonces lejos del anhelo de<br />
absoluto, en el desdoblamiento completo entre libertad sin necesidad (sin “pasar necesidad”), y necesidad<br />
sin libertad (“pasando las de Caín”). Cumplir una obligación –al igual que dar sin endeudar- se convierte en<br />
equivalente de “pasar necesidad” y liberarse suele ser, para quien tiene un poder, por mínimo que sea,<br />
“hacer sentir” la arbitrariedad del favor a quien tiene alguna necesidad. Se saca provecho de la necesidad, lo<br />
que por lo demás llega a hacer cierta picaresca del marginal cuando el de arriba necesita algo (por ejemplo,<br />
el servicio de un oficio manual). La completa ausencia de obligaciones se agrava en suelo americano luego de<br />
la Conquista: no siempre se protege al siervo que siendo indígena no es considerado siquiera humano (pese a<br />
las exigencias de la Corona), y tampoco se acata a la Corona: no hay obligaciones con nadie, o casi (ni<br />
siquiera mayormente con una Iglesia que está para legitimar prácticas señoriales), lo que destruye además<br />
cierto sustrato de fidelidad en la relación entre señor y siervo (como lo había por ejemplo en el llamado<br />
“Homenaje” medieval).<br />
El sentido de lo que hemos expuesto se comprende mejor gracias al minucioso trabajo etimológico de<br />
Roberto Espósito sobre las palabras “comunidad” e “inmunidad”, así se trate de una reflexión sobre el<br />
individuo moderno. La comunidad no es asunto de libertades, sino de deberes, según lo indica munus. En la<br />
inmunidad, la obligación pierde toda connotación positiva y se convierte en carga. El inmune es quien está<br />
exonerado de la “carga” o dispensado, así que la immunitas es una dispensa, que dicho sea de paso, se vive<br />
cual privilegio y derecho de excepción a la regla[40]. Ser “alguien” es no ser como los demás, y como lo hace<br />
notar Esposito, el foco semántico de la palabra inmunidad es “la diferencia respecto de la condición<br />
ajena”[41]; diferencia que, agreguemos, se instala muy pronto como privilegio –con frecuencia familiar- de<br />
quien no tiene que “pasar necesidad” y está dispensado de obligaciones. Afirmarse en una particularidad se<br />
convierte en diferenciarse “del resto de los mortales” con “lo propio”, lo “no común”, de tal modo que se está<br />
exento de los deberes societarios comunes a todos[42]. No existe deuda o “falta” con lo común porque “estar<br />
en deuda” es lo propio de quien recibe un favor –no del que lo hace-, al grado que “deber” no implica ni<br />
siquiera pagar. Lo asocial se vive curiosamente como privilegio. Esposito concluye que “la immunitas no es<br />
sólo la dispensa de una obligación o la exención de un tributo, sino algo que interrumpe el circuito social de<br />
la donación recíproca al que remite, en cambio, el significado más originario y comprometido de la<br />
communitas”[43]. Queriendo “el” privilegio de ser dispensado de cualquier obligación (para preferirle la “real<br />
gana”), el señor erosiona bajo sus pies la vida comunitaria que, como el “gasto noble”, sería entonces propia<br />
de quienes “no tienen de otra” o cosa de tontos, según la expresión mexicana que en ocasiones dice<br />
burlonamente de alguien que es “muy noble”. Al traducirse en “interés”, el privilegio lo encuentra en no<br />
tener que pagar (retribuir) por algo que se considera debido –recibir-.<br />
Asimismo, el no querer ver cuando algo no va es característico de una inmunidad que, basada en “lo propio”,<br />
se justifica con que “no se mete en lo que no le incumbe”, lo que equivale a la larga a no meterse en lo “no<br />
propio” que es la comunidad, lo común que empieza donde lo propio termina: ocurre más bien que en la