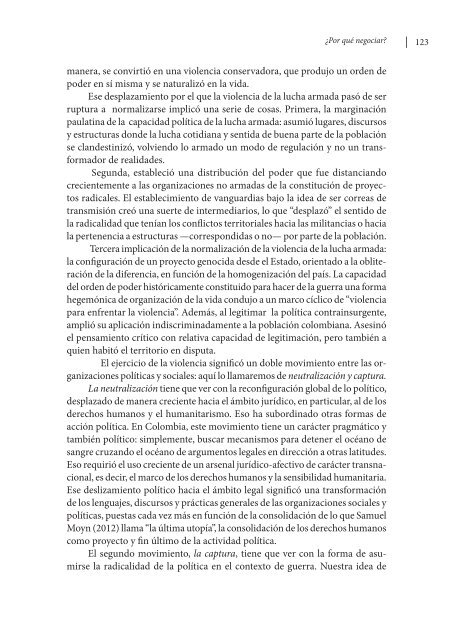Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
¿Por qué negociar? | 123<br />
manera, se convirtió en una violencia conservadora, que produjo un orden de<br />
poder en sí misma y se naturalizó en la vida.<br />
Ese desplazamiento por el que la violencia de la lucha armada pasó de ser<br />
ruptura a normalizarse implicó una serie de cosas. Primera, la marginación<br />
paulatina de la capacidad política de la lucha armada: asumió lugares, discursos<br />
y estructuras donde la lucha cotidiana y sentida de buena parte de la población<br />
se clandestinizó, volviendo lo armado un modo de regulación y no un transformador<br />
de realidades.<br />
Segunda, estableció una distribución del poder que fue distanciando<br />
crecientemente a las organizaciones no armadas de la constitución de proyectos<br />
radicales. El establecimiento de vanguardias bajo la idea de ser correas de<br />
transmisión creó una suerte de intermediarios, lo que “desplazó” el sentido de<br />
la radicalidad que tenían los conflictos territoriales hacia las militancias o hacia<br />
la pertenencia a estructuras —correspondidas o no— por parte de la población.<br />
Tercera implicación de la normalización de la violencia de la lucha armada:<br />
la configuración de un proyecto genocida desde el Estado, orientado a la obliteración<br />
de la diferencia, en función de la homogenización del país. La capacidad<br />
del orden de poder históricamente constituido para hacer de la guerra una forma<br />
hegemónica de organización de la vida condujo a un marco cíclico de “violencia<br />
para enfrentar la violencia”. Además, al legitimar la política contrainsurgente,<br />
amplió su aplicación indiscriminadamente a la población colombiana. Asesinó<br />
el pensamiento crítico con relativa capacidad de legitimación, pero también a<br />
quien habitó el territorio en disputa.<br />
El ejercicio de la violencia significó un doble movimiento entre las organizaciones<br />
políticas y sociales: aquí lo llamaremos de neutralización y captura.<br />
La neutralización tiene que ver con la reconfiguración global de lo político,<br />
desplazado de manera creciente hacia el ámbito jurídico, en particular, al de los<br />
derechos humanos y el humanitarismo. Eso ha subordinado otras formas de<br />
acción política. En Colombia, este movimiento tiene un carácter pragmático y<br />
también político: simplemente, buscar mecanismos para detener el océano de<br />
sangre cruzando el océano de argumentos legales en dirección a otras latitudes.<br />
Eso requirió el uso creciente de un arsenal jurídico-afectivo de carácter transnacional,<br />
es decir, el marco de los derechos humanos y la sensibilidad humanitaria.<br />
Ese deslizamiento político hacia el ámbito legal significó una transformación<br />
de los lenguajes, discursos y prácticas generales de las organizaciones sociales y<br />
políticas, puestas cada vez más en función de la consolidación de lo que Samuel<br />
Moyn (2012) llama “la última utopía”, la consolidación de los derechos humanos<br />
como proyecto y fin último de la actividad política.<br />
El segundo movimiento, la captura, tiene que ver con la forma de asumirse<br />
la radicalidad de la política en el contexto de guerra. Nuestra idea de