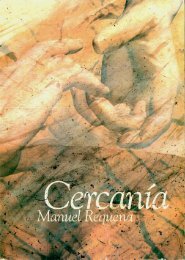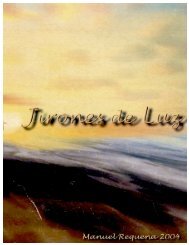Descargar libro - Manuel Requena
Descargar libro - Manuel Requena
Descargar libro - Manuel Requena
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
hubiera sido por el tono blanco de su voz de soprano, para la gente, que nunca se acercaba ni a<br />
veinte metros, ‘aquello’ que gritaba y se movía arrastrando los pies podía ser una mujer. Su<br />
barba retorcida para tapar las manchas blancas alopécicas de sus mejillas, y el descrito bigote<br />
que comenzaba a nacer casi desde dentro de los dos huecos que le quedaban por nariz, decían<br />
sin embargo que era un hombre. Y en realidad lo era, y mucho, pero también su humillación<br />
había sido muy grande, pareja a su hombría. No se tenía por un gran pecador, ni tampoco por<br />
santo. En su vida no hubo exceso de nada, pero ante la Ley de Moisés, no tuvo escapatoria. Era<br />
impuro, estaba impuro, era pecador y no podía vivir entre los santos del pueblo.<br />
Por eso Simón se echó, solo, al camino. Se echó a todos los caminos de la soledad. Ni su propia<br />
familia podía, por la santa ley, acercarse a tocarlo, pero tampoco hubieran querido hacerlo, por<br />
el miedo al contagio. Doña soledad rincón era su mejor compañera, casi su única compañera.<br />
Una persona sola, se atrevía a burlar los preceptos legales, y las más elementales normas de<br />
prudencia. Tan solo una persona se había atrevido a acercarse a él cuantas veces podía. Lo<br />
lavaba, le daba ungüentos de aceite de romero y aloe en las heridas, cada vez más abiertas, y al<br />
menos una vez al año, le ponía encima de su cuerpo ungido, una túnica y un manto nuevos, de<br />
la mejor calidad. Era su madre, que lo esperaba cada otoño a la orilla del Jordán, cerca del lago,<br />
donde se había curado el sirio Naamán en tiempos del profeta Eliseo.<br />
Los sacerdotes de Jerusalén, tras el primer dictamen, ni volvieron a preguntar por él, y eso que<br />
él y su familia habían sido buenos contribuyentes de las arcas del Templo. Cuando le<br />
diagnosticaron lepra, le habían advertido que si se curaba, tenía que traerles para su<br />
purificación ante Dios, al menos una pareja de pichones, y dos corderos vivos, aceite y harina,<br />
pan y vino. La mitad se quemaría en el altar de Dios, y de la otra mitad darían buena cuenta en<br />
su propia mesa, aunque, eso si, declarada ‘cosa santísima’, los sacerdotes que en su nombre<br />
darían por ello y por su curación, gracias a Dios. Simón, aunque se acercaba a Jerusalén algunas<br />
veces, quizás más por volver a su querida Betania, que por devoción alguna, no había vuelto<br />
por el Templo.<br />
Al aún joven enfermo, le habían brotado manchas blancas en la piel cinco años atrás, un verano,<br />
cuando estaba en la siega. Pensó que sería un exceso de sol, y que su piel, primero roja y<br />
después en escamas blanquecinas, pronto volvería a encontrarse como antes. Se bañó, se<br />
perfumó, celebró con un banquete la buena cosecha, invitó al banquete a sus vecinos Lázaro,<br />
Marta y a María, entregó al Templo, bien medidos, los diezmos y primicias que ordenaba la ley,<br />
pero sus rojeces y manchas de la piel no curaron. Ni aceite de oliva o de romero, ni los<br />
ungüentos de penca sábila o aloe que le dieron, redujeron las manchas. Su madre lo mandó<br />
entonces al sacerdote. ¡Para qué iría! Seguramente fue el peor día de su vida aquel en que<br />
escuchó el diagnóstico claro y tajante. Es ‘lepra mala’, le dijo el sacerdote que lo vio, y que<br />
apenas era muchacho, más joven que él. En cuanto se lo dijo, el joven sacerdote salió huyendo<br />
de su lado. Simón se quedó solo, rumiando la verdad que ya había sospechado, pero de la que<br />
hasta ese momento se había defendido interiormente pensando que, como en otras tantas cosas<br />
y circunstancias de la vida, no todo lo posible, ni todo lo que uno teme llega a hacerse realidad.<br />
Esta vez sus temores se los echó a la cara un sacerdote, convertidos en realidad terrible, y<br />
tintada por si fuera poco de pecado.<br />
Las manchas claras le siguieron creciendo. La piel blanquecina tomó cierto volumen; parecía<br />
haber metido las manos y los pies en un cubo de cenizas de sarmientos. Se sentía siempre como<br />
sucio, aunque se bañara en el río. El único alivio dentro de sus males, al menos hasta que