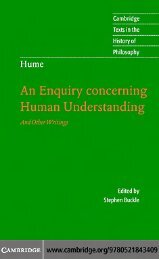You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
fragmento-territorio sobre el que se cobija. Sobre la base de estos argumentos, algunos sostienen que el<br />
triunfo del «sistema» es inexorable, que ya no hay alternativas realistas posibles y que sólo queda sacar el<br />
mejor provecho de la situación poniéndose al servicio de las empresas o de los gobiernos (en ese orden).<br />
Otros, por el contrario, advierten que la sociedad globalizada es una creciente amenaza a la vida, la libertad<br />
y la dignidad de los seres humanos, con sistemas de represión y control cada vez más sofisticados. Al<br />
respecto, dice Touraine: “La sociedad de producción y de consumo de masas se divide cada vez más en dos<br />
hileras (situs, dicen los sociólogos) que no son en modo alguno clases sociales, sino universos sociales y<br />
culturales cualitativamente diferentes. De un lado, el mundo de la producción, de la instrumentalidad, de la<br />
eficacia y del mercado; del otro, el de la crítica social y la defensa de valores o de instituciones que se<br />
resisten a la intervención de la sociedad. La oposición de los «técnico-económicos» y de los<br />
«socioculturales» no es sólo profesional; tiende a devenir general” 794 .<br />
Por otro lado, las críticas de la totalidad se desarrollaron paralelamente a las críticas de la<br />
subjetividad. Algunos autores sostienen que la disolución de los fundamentos de la modernidad conlleva<br />
necesariamente la inutilidad de los conceptos de totalidad y de subjetividad, mientras que otros afirman que<br />
la superación de la modernidad sólo será posible a partir de la lucha de algunos actores sociales 795 (sujetos),<br />
aunque ya no sean los sujetos de la modernidad (burguesía o proletariado), y que ello requiere de cierta<br />
comprensión de la totalidad en tanto sistema que oprime y explota a los hombres históricos concretos, tanto<br />
como de la construcción de nuevos actores sociales y políticos 796 .<br />
3. Modernidad fragmentada<br />
Desde una tradición y óptica diferentes, el analista norteamericano Peter Drucker sostiene que<br />
después de la Segunda Guerra Mundial se produjo en los América del Norte, Europa y Japón una<br />
«revolución en la gestión», un cambio radical en el significado del saber que ha transformado a la sociedad y<br />
a la economía anteriores, a tal punto que “el saber es hoy el único recurso significativo” 797 . A diferencia de<br />
los economistas clásicos, incluso de Marx, Drucker sostiene que la fuente última de la riqueza es, a partir de<br />
entonces, el saber y no la tierra, el capital o el trabajo. El saber que en el siglo XIX se aplicó a las máquinas,<br />
a los procesos y a la producción, que a comienzos del siglo XX se aplicó al trabajo y a la productividad,<br />
después de la primera mitad del siglo XX se aplica al saber mismo. El saber se aplica al saber: saber cómo<br />
utilizar la información y los conocimientos de que disponemos, esta es –según Drucker- la transformación<br />
decisiva que estamos viviendo. “Lo que ahora queremos decir con saber es información efectiva en la<br />
acción, información enfocada a resultados” 798 . Drucker la denomina «revolución en la gestión». La gestión,<br />
794<br />
Touraine, A.: 1993, pp. 225-6.<br />
795<br />
Cf. Pac, A.: La individualidad y la filosofía en el seno de la cultura. Una perspectiva anarquista, en VV. AA.:<br />
La filosofía en los laberintos del presente, Buenos Aires, Editorial Biblos, 1995, p. 32.<br />
796<br />
Por ejemplo, Eduardo Grüner dice: “No es, por supuesto, que ese parcelamiento teórico no pueda ser explicado: es<br />
el necesario correlato de lo que nos gustaría llamar la fetichización de los particularismos (algo bien diferente, desde<br />
ya, de su reconocimiento teórico y político) y de los «juegos del lenguaje» estrictamente locales y desconectados entre<br />
sí. Esa fetichización es poco más que resignación a una forma de lo que ahora se llama «pensamiento débil», expresado<br />
-entre otras cosas- por el abandono de la noción de ideología para el análisis de la cultura, por cargos de<br />
«universalismo» y «esencialismo». Pero seamos claros: no hay particularidad que, por definición, no se oponga a<br />
alguna forma de universalidad, «esencial» o históricamente construida. Y no hay pensamiento crítico posible y eficaz<br />
que no empiece por interrogar las tensiones entre la particularidad y la universalidad, que son, después de todo, las que<br />
definen a una cultura como tal en la era de la «globalización»” (Grüner, E.: El retorno de la teoría crítica de la<br />
cultura: una introducción alegórica a Jameson y Zizek, en Jameson, F.-Zizek, S.: Estudios culturales. Reflexiones<br />
sobre el multiculturalismo, Buenos Aires, Paidós, 1998, pp. 23-4).<br />
797<br />
Drucker, P.: La sociedad poscapitalista, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1993, p. 40.<br />
798<br />
Drucker, P.: 1993, p. 43.<br />
306