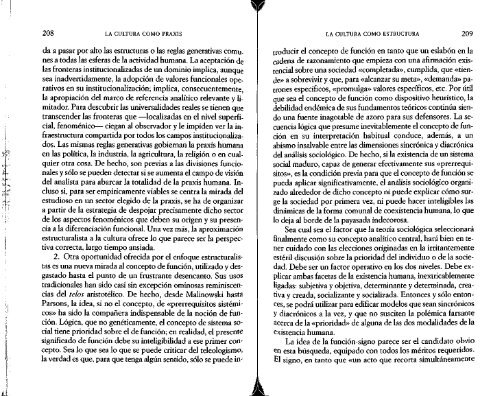Zygmunt Bauman La cultura como praxis
Zygmunt Bauman La cultura como praxis
Zygmunt Bauman La cultura como praxis
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
208 LA CULTURA COMO PRAXIS<br />
da a pasar por alto las estructuras o las reglas generativas comunes<br />
a todas las esferas de la actividad humana. <strong>La</strong> aceptación de<br />
las fronteras institucionalizadas de un dominio implica, aunque<br />
sea inadvertidamente, la adopción de valores funcionales operativos<br />
en su institucionalización; implica, consecuentemente,<br />
la apropiación del marco de referencia analítico relevante y limitador.<br />
Para descubrir las universalidades reales se tienen que<br />
transcender las fronteras que —localizadas en el nivel superficial,<br />
fenoménico— ciegan al observador y le impiden ver la infraestructura<br />
compartida por todos los campos institucionalizados.<br />
<strong>La</strong>s mismas reglas generativas gobiernan la <strong>praxis</strong> humana<br />
en las política, la industria, la agri<strong>cultura</strong>, la religión o en cualquier<br />
otra cosa. De hecho, son previas a las divisiones funcionales<br />
y sólo se pueden detectar si se aumenta el campo de visión<br />
del analista para abarcar la totalidad de la <strong>praxis</strong> humana. Incluso<br />
si, para ser empíricamente viables se centra la mirada del<br />
estudioso en un sector elegido de la <strong>praxis</strong>, se ha de organizar<br />
a partir de la estrategia de despojar precisamente dicho sector<br />
de los aspectos fenoménicos que deben su origen y su presencia<br />
a la diferenciación funcional. Una vez más, la aproximación<br />
estructuralista a la <strong>cultura</strong> ofrece lo que parece ser la perspectiva<br />
correcta, largo tiempo ansiada.<br />
2. Otra oportunidad ofrecida por el enfoque estructuralistas<br />
es una nueva mirada al concepto de función, utilizado y desgastado<br />
hasta el punto de un frustrante desencanto. Sus usos<br />
tradicionales han sido casi sin excepción ominosas reminiscencias<br />
del telos aristotélico. De hecho, desde Malinowski hasta<br />
Parsons, la idea, si no el concepto, de «prerrequisitos sistémicos»<br />
ha sido la compañera indispensable de la noción de función.<br />
Lógica, que no genéticamente, el concepto de sistema social<br />
tiene prioridad sobre el de función; en realidad, el presente<br />
significado de función debe su inteligibilidad a ese primer concepto.<br />
Sea lo que sea lo que se puede criticar del teleologismo,<br />
la verdad es que, para que tenga algún sentido, sólo se puede in-<br />
LA CULTURA COMO ESTRUCTURA 209<br />
troducir el concepto de función en tanto que un eslabón en la<br />
cadena de razonamiento que empieza con una afirmación existencia!<br />
sobre una sociedad «completada», cumplida, que «tiende»<br />
a sobrevivir y que, para «alcanzar su meta», «demanda» patrones<br />
específicos, «promulga» valores específicos, etc. Por útil<br />
que sea el concepto de función <strong>como</strong> dispositivo heurístico, la<br />
debilidad endémica de sus fundamentos teóricos continúa siendo<br />
una fuente inagotable de azoro para sus defensores. <strong>La</strong> secuencia<br />
lógica que presume inevitablemente el concepto de función<br />
en su interpretación habitual conduce, además, a un<br />
abismo insalvable entre las dimensiones sincrónica y diacrónica<br />
del análisis sociológico. De hecho, si la existencia de un sistema<br />
social maduro, capaz de generar efectivamente sus «prerrequisitos»,<br />
es la condición previa para que el concepto de función se<br />
pueda aplicar significativamente, el análisis sociológico organizado<br />
alrededor de dicho concepto ni puede explicar cómo surge<br />
la sociedad por primera vez, ni puede hacer inteligibles las<br />
dinámicas de la forma comunal de coexistencia humana, lo que<br />
lo deja al borde de la payasada indecorosa.<br />
Sea cual sea el factor que la teoría sociológica seleccionará<br />
finalmente <strong>como</strong> su concepto analítico central, hará bien en tener<br />
cuidado con las elecciones originadas en la irritantemente<br />
estéril discusión sobre la prioridad del individuo o de la sociedad.<br />
Debe ser un factor operativo en los dos niveles. Debe explicar<br />
ambas facetas de la existencia humana, inextricablemente<br />
ligadas: subjetiva y objetiva, determinante y determinada, creativa<br />
y creada, socializante y socializada. Entonces y sólo entonces,<br />
se podrá utilizar para edificar modelos que sean sincrónicos<br />
y diacrónicos a la vez, y que no susciten la polémica farsante<br />
acerca de la «prioridad» de alguna de las dos modalidades de la<br />
existencia humana.<br />
<strong>La</strong> idea de la función-signo parece ser el candidato obvio<br />
en esta búsqueda, equipado con todos los méritos requeridos.<br />
El signo, en tanto que «un acto que recorta simultáneamente