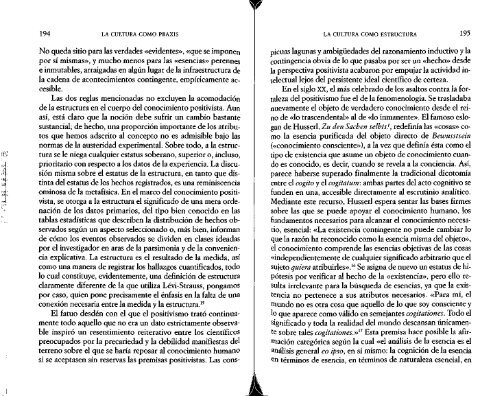Zygmunt Bauman La cultura como praxis
Zygmunt Bauman La cultura como praxis
Zygmunt Bauman La cultura como praxis
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
194 LA CULTURA COMO PRAXIS<br />
No queda sitio para las verdades «evidentes», «que se imponen<br />
por sí mismas», y mucho menos para las «esencias» perennes<br />
e inmutables, arraigadas en algún lugar de la infraestructura de<br />
la cadena de acontecimientos contingente, empíricamente accesible.<br />
<strong>La</strong>s dos reglas mencionadas no excluyen la a<strong>como</strong>dación<br />
de la estructura en el cuerpo del conocimiento positivista. Aun<br />
así, está claro que la noción debe sufrir un cambio bastante<br />
sustancial; de hecho, una proporción importante de los atributos<br />
que hemos adscrito al concepto no es admisible bajo las<br />
normas de la austeridad experimental. Sobre todo, a la estructura<br />
se le niega cualquier estatus soberano, superior o, incluso,<br />
prioritario con respecto a los datos de la experiencia. <strong>La</strong> discusión<br />
misma sobre el estatus de la estructura, en tanto que distinta<br />
del estatus de los hechos registrados, es una reminiscencia<br />
ominosa de la metafísica. En el marco del conocimiento positivista,<br />
se otorga a la estructura el significado de una mera ordenación<br />
de los datos primarios, del tipo bien conocido en las<br />
tablas estadísticas que describen la distribución de hechos observados<br />
según un aspecto seleccionado o, más bien, informan<br />
de cómo los eventos observados se dividen en clases ideadas<br />
por el investigador en aras de la parsimonia y de la conveniencia<br />
explicativa. <strong>La</strong> estructura es el resultado de la medida, así<br />
<strong>como</strong> una manera de registrar los hallazgos cuantificados, todo<br />
lo cual constituye, evidentemente, una definición de estructura<br />
claramente diferente de la que utiliza Lévi-Strauss, pongamos<br />
por caso, quien pone precisamente el énfasis en la falta de una<br />
conexión necesaria entre la medida y la estructura. 15<br />
El fatuo desdén con el que el positivismo trató continuamente<br />
todo aquello que no era un dato estrictamente observable<br />
inspiró un resentimiento reiterativo entre los científicos<br />
preocupados por la precariedad y la debilidad manifiestas del<br />
terreno sobre el que se haría reposar al conocimiento humano<br />
si se aceptasen sin reservas las premisas positivistas. <strong>La</strong>s cons-<br />
T<br />
LA CULTURA COMO ESTRUCTURA 195<br />
picúas lagunas y ambigüedades del razonamiento inductivo y la<br />
contingencia obvia de lo que pasaba por ser un «hecho» desde<br />
la perspectiva positivista acabaron por empujar la actividad intelectual<br />
lejos del persistente ideal científico de certeza.<br />
En el siglo XX, el más celebrado de los asaltos contra la fortaleza<br />
del positivismo fue el de la fenomenología. Se trasladaba<br />
nuevamente el objeto de verdadero conocimiento desde el reino<br />
de «lo trascendental» al de «lo inmanente». El famoso eslogan<br />
de Husserl, Zu den Sachen selbts!, redefinía las «cosas» <strong>como</strong><br />
la esencia purificada del objeto directo de Bewusstsein<br />
(«conocimiento consciente»), a la vez que definía ésta <strong>como</strong> el<br />
tipo de existencia que asume un objeto de conocimiento cuando<br />
es conocido, es decir, cuando se revela a la conciencia. Así,<br />
parece haberse superado finalmente la tradicional dicotomía<br />
entre el cogito y el cogitatum: ambas partes del acto cognitivo se<br />
funden en una, accesible directamente al escrutinio analítico.<br />
Mediante este recurso, Husserl espera sentar las bases firmes<br />
sobre las que se puede apoyar el conocimiento humano, los<br />
fundamentos necesarios para alcanzar el conocimiento necesario,<br />
esencial: «<strong>La</strong> existencia contingente no puede cambiar lo<br />
que la razón ha reconocido <strong>como</strong> la esencia misma del objeto»,<br />
el conocimiento comprende las esencias objetivas de las cosas<br />
«independientemente de cualquier significado arbitrario que el<br />
sujeto quiera atribuirles». 16 Se asigna de nuevo un estatus de hipótesis<br />
por verificar al hecho de la «existencia», pero ello resulta<br />
irrelevante para la búsqueda de esencias, ya que la existencia<br />
no pertenece a sus atributos necesarios. «Para mí, el<br />
mundo no es otra cosa que aquello de lo que soy consciente y<br />
lo que aparece <strong>como</strong> válido en semejantes cogitationes. Todo el<br />
significado y toda la realidad del mundo descansan únicamente<br />
sobre tales cogitationes.» 11 Esta premisa hace posible la afirmación<br />
categórica según la cual «el análisis de la esencia es el<br />
análisis general eo ipso, en sí mismo: la cognición de la esencia<br />
en términos de esencia, en términos de naturaleza esencial, en