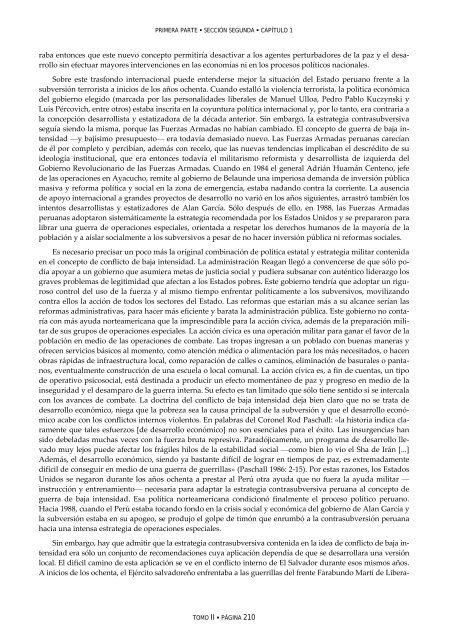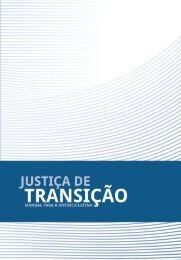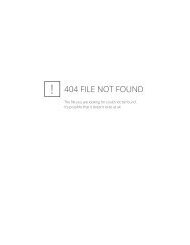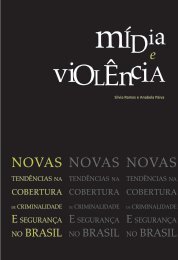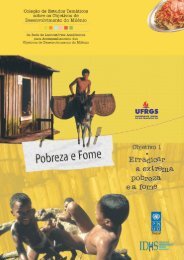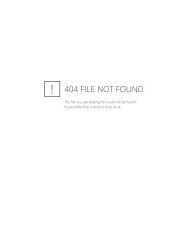Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet
Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet
Sección Segunda: Los Actores del Conflito - DHnet
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PRIMERA PARTE SECCIÓN SEGUNDA CAPÍTULO 1<br />
raba entonces que este nuevo concepto permitiría desactivar a los agentes perturbadores de la paz y el desarrollo<br />
sin efectuar mayores intervenciones en las economías ni en los procesos políticos nacionales.<br />
Sobre este trasfondo internacional puede entenderse mejor la situación <strong>del</strong> Estado peruano frente a la<br />
subversión terrorista a inicios de los años ochenta. Cuando estalló la violencia terrorista, la política económica<br />
<strong>del</strong> gobierno elegido (marcada por las personalidades liberales de Manuel Ulloa, Pedro Pablo Kuczynski y<br />
Luis Pércovich, entre otros) estaba inscrita en la coyuntura política internacional y, por lo tanto, era contraria a<br />
la concepción desarrollista y estatizadora de la década anterior. Sin embargo, la estrategia contrasubversiva<br />
seguía siendo la misma, porque las Fuerzas Armadas no habían cambiado. El concepto de guerra de baja intensidad<br />
—y bajísimo presupuesto— era todavía demasiado nuevo. Las Fuerzas Armadas peruanas carecían<br />
de él por completo y percibían, además con recelo, que las nuevas tendencias implicaban el descrédito de su<br />
ideología institucional, que era entonces todavía el militarismo reformista y desarrollista de izquierda <strong>del</strong><br />
Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Cuando en 1984 el general Adrián Huamán Centeno, jefe<br />
de las operaciones en Ayacucho, remite al gobierno de Belaunde una imperiosa demanda de inversión pública<br />
masiva y reforma política y social en la zona de emergencia, estaba nadando contra la corriente. La ausencia<br />
de apoyo internacional a grandes proyectos de desarrollo no varió en los años siguientes, arrastró también los<br />
intentos desarrollistas y estatizadores de Alan García. Sólo después de ello, en 1988, las Fuerzas Armadas<br />
peruanas adoptaron sistemáticamente la estrategia recomendada por los Estados Unidos y se prepararon para<br />
librar una guerra de operaciones especiales, orientada a respetar los derechos humanos de la mayoría de la<br />
población y a aislar socialmente a los subversivos a pesar de no hacer inversión pública ni reformas sociales.<br />
Es necesario precisar un poco más la original combinación de política estatal y estrategia militar contenida<br />
en el concepto de conflicto de baja intensidad. La administración Reagan llegó a convencerse de que sólo podía<br />
apoyar a un gobierno que asumiera metas de justicia social y pudiera subsanar con auténtico liderazgo los<br />
graves problemas de legitimidad que afectan a los Estados pobres. Este gobierno tendría que adoptar un riguroso<br />
control <strong>del</strong> uso de la fuerza y al mismo tiempo enfrentar políticamente a los subversivos, movilizando<br />
contra ellos la acción de todos los sectores <strong>del</strong> Estado. Las reformas que estarían más a su alcance serían las<br />
reformas administrativas, para hacer más eficiente y barata la administración pública. Este gobierno no contaría<br />
con más ayuda norteamericana que la imprescindible para la acción cívica, además de la preparación militar<br />
de sus grupos de operaciones especiales. La acción cívica es una operación militar para ganar el favor de la<br />
población en medio de las operaciones de combate. Las tropas ingresan a un poblado con buenas maneras y<br />
ofrecen servicios básicos al momento, como atención médica o alimentación para los más necesitados, o hacen<br />
obras rápidas de infraestructura local, como reparación de calles o caminos, eliminación de basurales o pantanos,<br />
eventualmente construcción de una escuela o local comunal. La acción cívica es, a fin de cuentas, un tipo<br />
de operativo psicosocial, está destinada a producir un efecto momentáneo de paz y progreso en medio de la<br />
inseguridad y el desamparo de la guerra interna. Su efecto es tan limitado que sólo tiene sentido si se intercala<br />
con los avances de combate. La doctrina <strong>del</strong> conflicto de baja intensidad deja bien claro que no se trata de<br />
desarrollo económico, niega que la pobreza sea la causa principal de la subversión y que el desarrollo económico<br />
acabe con los conflictos internos violentos. En palabras <strong>del</strong> Coronel Rod Paschall: «la historia indica claramente<br />
que tales esfuerzos [de desarrollo económico] no son esenciales para el éxito. Las insurgencias han<br />
sido debeladas muchas veces con la fuerza bruta represiva. Paradójicamente, un programa de desarrollo llevado<br />
muy lejos puede afectar los frágiles hilos de la estabilidad social —como bien lo vio el Sha de Irán [...]<br />
Además, el desarrollo económico, siendo ya bastante difícil de lograr en tiempos de paz, es extremadamente<br />
difícil de conseguir en medio de una guerra de guerrillas» (Paschall 1986: 2-15). Por estas razones, los Estados<br />
Unidos se negaron durante los años ochenta a prestar al Perú otra ayuda que no fuera la ayuda militar —<br />
instrucción y entrenamiento— necesaria para adaptar la estrategia contrasubversiva peruana al concepto de<br />
guerra de baja intensidad. Esa política norteamericana condicionó finalmente el proceso político peruano.<br />
Hacia 1988, cuando el Perú estaba tocando fondo en la crisis social y económica <strong>del</strong> gobierno de Alan García y<br />
la subversión estaba en su apogeo, se produjo el golpe de timón que enrumbó a la contrasubversión peruana<br />
hacia una intensa estrategia de operaciones especiales.<br />
Sin embargo, hay que admitir que la estrategia contrasubversiva contenida en la idea de conflicto de baja intensidad<br />
era sólo un conjunto de recomendaciones cuya aplicación dependía de que se desarrollara una versión<br />
local. El difícil camino de esta aplicación se ve en el conflicto interno de El Salvador durante esos mismos años.<br />
A inicios de los ochenta, el Ejército salvadoreño enfrentaba a las guerrillas <strong>del</strong> frente Farabundo Martí de Libera-<br />
TOMO II PÁGINA 210