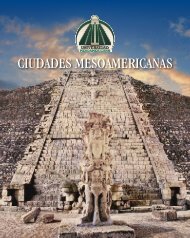Cosmovisión mEsoAmERiCAnA - Universidad Mesoamericana
Cosmovisión mEsoAmERiCAnA - Universidad Mesoamericana
Cosmovisión mEsoAmERiCAnA - Universidad Mesoamericana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
216<br />
RUUd van akkeRen<br />
eran comunes, pues solamente los usaban los sumos<br />
sacerdotes, como maestros que eran de su ley, quien los<br />
leía y declaraba a los demás lo que contenían. 192<br />
La referencia a libros itzaes es fascinante. Los itzaes y sus<br />
vecinos de Yucatán emplearon la escritura jeroglífica maya hasta<br />
tiempos coloniales. 193 Los pocos códices mayas que escaparon el<br />
celo inquisidor cristiano proceden de esa región. Parece que<br />
Ximénez los pudo consultar y establecer que ese tipo de<br />
escritura empleaba unos caracteres que tiraban a hebreos y<br />
también a los que usan los chinos.<br />
Ximénez citó a menudo la República de los Indios de<br />
Román en el primer libro de la Historia de la Provincia pero,<br />
desafortunadamente, no reprodujo el fragmento de Las Casas en<br />
que se describe el oficio de historiador y escriba, en la corte<br />
quiché [k’iche’] de Gumarcaaj [Q’umarkaj]. 194<br />
En sus Escolios, al referirse al antecesor precolombino del<br />
Popol Vuh [Popol Wuj], Ximénez comentó:<br />
Dice, núm. 2. [del Popol Wuj], 195 que lo escribe en tiempo<br />
de la cristianidad porque aunque había libro en que todas<br />
estas cosas estaban escritas y que vino de la otra parte del<br />
mar y que hoy no se puede leer, lo cierto es que tal libro no<br />
pareció nunca ni se ha visto; y así no se sabe de este modo<br />
de escribir: era por palabras como los mexicanos, o por<br />
hilos como peruleros [los de Perú]: puédese creer que era<br />
por pinturas en mantas blancas, tejidas figuras que<br />
denotaban las cosas, como hoy tienen los del pueblo de<br />
San Anton Ilocab, en el Quiché, como en mapa pintadas<br />
todas sus tierras, montes y ríos en unas mantas texidas. 196<br />
El texto quiché [k’iche’] narra realmente que la versión<br />
prehispánica venía del otro lado del mar (petenaq ch’aqa palo),<br />
pero ya explicamos que uno debe tomar esa frase en su sentido<br />
mitológico. según contaron, el libro procedía de la famosa<br />
ciudad de Tullan, lugar mítico que ubicaron al otro lado del mar.<br />
interesante es la referencia a un Lienzo de san Antonio<br />
ilotenango. En este pueblo colonial se asentó la rama ilocab<br />
[Ilokab’] de los quichés [k’iche’s]. Aparentemente, tenían un<br />
lienzo que Ximénez pudo estudiar. 197<br />
Ximénez no tuvo a disposición los escritos del oidor Alonso<br />
de Zorita. El juez español trabajó en 1555 en el área quiché<br />
[k’iche’], donde ayudó en la reducción de los quichés [k’iche’s]<br />
de Gumarcaaj [Q’umarkaj] en el pueblo colonial de santa Cruz<br />
del Quiché, ocasión en que posiblemente vio una versión<br />
prehispánica del Popol Vuh [Popol Wuj]:<br />
La provincia de Utlatlán, de que ya se ha hecho mención,<br />
es junto a Guatemala, y siendo yo allí oidor fui a visitarla,<br />
y mediante un religioso de Santo Domingo, gran siervo de<br />
Nuestro Señor gran lengua, que ahora es Obispo, muy<br />
buen letrado y predicador, averigüé por las pinturas que<br />
tenían de sus antigüedades de más de ochocientos años, y<br />
con viejos muy antiguos, que solía haber entre ellos en<br />
tiempo de su gentilidad tres señores. 198<br />
Como nota curiosa, Ximénez dio el nombre de Historia del<br />
origen de los indios al manuscrito que copió en Chichicastenango.<br />
Brasseur cambió el título a Popol Vuh, es decir, Libro del<br />
Común, nombre que aparece dos veces en el manuscrito<br />
mismo, una de ellas en un fragmento en el folio 54r, que<br />
Ximénez tradujo:<br />
Eran muy poderosos estos señores, grandes nahuales y<br />
adivinos; pero mucho más el rey Cotuh Cucumatz, y<br />
asimismo lo fue el Quicab Cacuzimah, y ellos sabían si<br />
192 Ximénez, 1999-I: 72.<br />
193 Jones, 1998; Chuchiak, 2001, 2004.<br />
194 Entre otros oficios y oficiales que había eran los que servían de cronistas e historiadores. Éstos tenían noticia de los orígenes<br />
de todas las cosas, así tocante a la religión y dioses y cultu dellos, como de las fundaciones de los pueblos y ciudades, cómo<br />
comenzaron los reyes y señores y sus señoríos, y modos de sus elecciones y sucesiones; de cuántos y cuáles señores habían<br />
pasado; de sus obras y hazañas y hechos memorables buenos y malos; de cómo bien o mal gobernaron; de los grandes<br />
hombres y buenos y esforzados capitanes y valerosos; de las guerras que habían tenido y cómo en ellas se señalaron. Item,<br />
de las primeras costumbres de los que primero poblaron, y cómo se mudaron después en bien o en mal, y todo aquello que<br />
pertenece a historia, para que hobiese razón y memoria de las cosas pasadas. Estos cronistas tenían cuenta de los días,<br />
meses y años, y aunque no tenían escriptura como nosotros, tenían empero sus figuras y caracteres que todas las cosas<br />
que querían significaban, y déstas sus libros grandes, por tan agudo y sotíl artificio, que podríamos decir que nuestras letras<br />
en aquello no les hicieron muncha ventaja. Déstos libros vieron algunos nuestros religiosos, y aun yo vide parte, los cuales<br />
se han quemado por parecer de los frailes, pareciéndoles, por lo que tocaba a la religión, en este tiempo y principio de su<br />
conversión quizá no les hiciese daño (Las Casas, 1967: 504-505).<br />
195 Ximénez se refiere al párrafo 2 del Popol Wuj. Parece que no fue hasta que emprendió los Escolios, que se le vino la idea<br />
de numerar los párrafos del manuscrito del Popol Vuh [Popol Wuj]. Sin embargo, sólo llegó hasta el primer folio como<br />
testifica el manuscrito original en Chicago.<br />
196 Escolios, en Sáenz de Santa María, 1975: 11.<br />
197 Hay varias referencias a la existencia de lienzos en suelo guatemalteco, tanto en tiempos prehispánicos como coloniales<br />
(Fuentes y Guzmán, 1969-II: 71-72; Van Akkeren, 2007: 87-93).<br />
198 Zorita, 1942: 209.