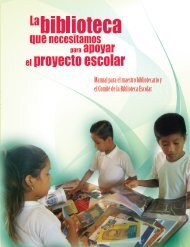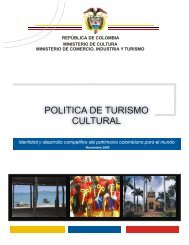Informe sobre desarrollo humano para Mercosur 2009-2010 - OEI
Informe sobre desarrollo humano para Mercosur 2009-2010 - OEI
Informe sobre desarrollo humano para Mercosur 2009-2010 - OEI
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Informe</strong> <strong>sobre</strong> <strong>desarrollo</strong> <strong>humano</strong> <strong>para</strong> <strong>Mercosur</strong> <strong>2009</strong>-<strong>2010</strong>. Innovar <strong>para</strong> incluir: jóvenes y <strong>desarrollo</strong> <strong>humano</strong><br />
Recuadro 3.5: Los motoqueros en la Argentina<br />
El mercado laboral argentino sufrió transformaciones importantes<br />
tras la llegada de Carlos Menem al gobierno y la hiperinflación<br />
en 1989. Los índices de desocupación subieron<br />
abruptamente: de 7,1 % en 1989 a 16,6% en 1995 y alcanzaron<br />
su récord en mayo de 2002 (21,5%). Entre los jóvenes<br />
de 18 a 25 años el impacto fue mayor: desde principios de la<br />
década de 1990 los índices de desempleo juvenil se han ido<br />
triplicando con respecto al de otro grupos etarios (Beccaria,<br />
2005), alcanzando cifras de más de 40% entre los que, en ese<br />
momento, tenían menos de 20 años (INDEC, 2000).<br />
En este contexto, millones de jóvenes se incorporaban,<br />
o intentaban hacerlo, al mercado laboral. La actividad de los<br />
motoqueros, encargados de repartir mensajes y comida, entre<br />
otros, comenzó a fines de 1990, con jóvenes que tuvieron que<br />
diseñar modos propios de insertarse en el mercado laboral.<br />
Provenientes de los límites de las clases menos favorecidas,<br />
los motoqueros contaban con un pequeño capital económico<br />
que les permitió insertarse, pero de modo precario.<br />
Desde el punto de vista estrictamente económico, se trata<br />
de un empleo precario: la mayoría no tiene aportes jubilatorios<br />
ni beneficios sociales. Sólo aquellos que trabajan en empresas<br />
como empleados fijos poseen cobertura de protección<br />
social. Desde la perspectiva de las políticas públicas, el trabajo<br />
de los mensajeros es considerado como una de las nuevas formas<br />
atípicas de trabajo, es decir aquellas que “se apartan de<br />
los <strong>para</strong>digmas tanto del empleo asalariado ‘normal’ como del<br />
empleo independiente tradicional, ‘cuentapropismo no marginal’”<br />
(OSAL, 2006: 32).<br />
La precariedad del empleo, sumada a la carencia de cobertura<br />
social, implica no sólo inestabilidad laboral, sino también<br />
alta volatilidad. Esto supone la configuración de trayectorias<br />
inestables, signadas por la alta rotación entre empleos precarios<br />
de corta duración y poco calificados, que se intercalan con<br />
períodos de desempleo o subempleo. Si este marco es parte<br />
de sus comienzos como trabajadores, una vez que deciden ser<br />
motoqueros el objetivo es lograr la estabilidad, aunque esto<br />
traiga aparejado una mayor dependencia del empleador.<br />
Desde esa imposibilidad, y en el marco de las restricciones<br />
materiales, los motoqueros construyen un formato de trabajo<br />
y hacen un uso particular de las herramientas simbólicas (Levi,<br />
1990). Marcan su condición laboral con elementos que forman<br />
parte de un conjunto de prácticas, imágenes, contrafiguras<br />
y discursos diversos. Dichas marcas son las que los señalan<br />
como “jóvenes”, a pesar de que, biológicamente hablando, no<br />
necesariamente lo sean. Las apropiaciones simbólicas realizadas<br />
por los motoqueros no tienen por objeto distinguirse de<br />
la sociedad adulta en general, sino de un tipo particular de<br />
adulto. La “juvenilización” que marca su moto, señala la combinación<br />
de su trabajo con los atributos externos delimitados<br />
por anillos de inclusión y márgenes de tolerancia, que comunican<br />
una condición juvenil (García Canclini, 2005). Esto permite<br />
que sean distinguibles de ese otro que funciona como<br />
contrafigura y que, más allá de su edad, es quien se abandonaría<br />
a las imposiciones del sistema (sea lo que sea que esto<br />
signifique), sin oponer resistencia.<br />
Al mismo tiempo, es necesario destacar que el significante<br />
juventud no está despegado de la propia práctica laboral, sino<br />
que es producto de ella. Aunque la contrafigura que organiza<br />
parte de su sistema de decisiones es la del adulto de traje y<br />
corbata, esto no implica un mero contraste en el sistema de<br />
apariencias, en el “look”. El traje y la corbata, es un modelo que<br />
funciona como metáfora de un trabajo considerado como disciplinado,<br />
rutinario y gris.<br />
Por eso, al definirse como “jóvenes”, no se diferencian de la<br />
generación precedente sino de un circuito al que no quieren<br />
pertenecer. “Fletear”, encontrar espacios y tiempos “robados” a<br />
la cuadrícula oficial, son formas prácticas de desmarcarse de la<br />
contrafigura. No se trata de un modo intencional de expresar<br />
un conjunto de valores, ni de parecer joven. Se es joven, y esto<br />
es un elemento crucial que se construye desde los márgenes<br />
hacia adentro de la propia práctica.<br />
A través de esa práctica, el fletero aspira a conquistar autonomía.<br />
Y en parte lo logra, aunque no de forma absoluta.<br />
Porque sabe que las reglas no se pueden cambiar, o al menos<br />
no con facilidad. A la vez se reconoce responsable de su propia<br />
supervivencia y de la de su descendencia. Por eso, aunque<br />
se mueve dentro de un encuadre heterónomo, juega en las<br />
fronteras de ese encuadre, buscando límites que lo ayuden a<br />
sentirse o imaginarse autónomo. Así, encuentra zonas donde<br />
la vida cotidiana puede hacerse más laxa. Son zonas invisibles<br />
a la mirada panóptica y, por eso, conquistables. Y, por eso,<br />
imaginadas y percibidas como propias. Los protagonistas de<br />
esta experiencia urbana son sujetos reales, que procesan esa<br />
experiencia y le otorgan sentidos con diversos grados de simbolismos.<br />
En estas zonas, invisibles, conquistables y propias,<br />
se actualiza la experiencia urbana y, a la vez, se consolida su<br />
identidad como “pibe”. Porque el fleteo trama cotidiana y rutinariamente<br />
las prácticas que involucran al espacio y al tiempo<br />
en una peculiar formación de identidad: quienes fletean son<br />
pibes.<br />
Archetti (1998: 103) sostiene que en Argentina “la categoría<br />
de ‘pibe’ está marcada por la ambigüedad, la ambivalencia<br />
y las contradicciones, ya el modelo de interpretación<br />
está basado en un desorden potencial: los pibes no se transforman<br />
en hombres maduros” . Cuando los motoqueros usan<br />
esta categoría <strong>para</strong> llamarse a sí mismos, están recogiendo<br />
estos sentidos extendidos, ligados con el reconocimiento.<br />
La categoría no posee, en términos absolutos, significados<br />
específicos. Justamente porque se trata de procesos de reconocimiento<br />
y de uso, es en la apropiación, y no en la construcción<br />
exógena, donde se sitúa la categoría “pibe”. Y esto<br />
es posible porque la categoría presenta un núcleo central de<br />
significado que es compartido por la comunidad donde circula<br />
y ha circulado.<br />
El pibe parece revelarse como una figura que articula dimensión<br />
de la cultura popular con los dispositivos de la prensa<br />
masiva, en momentos en que, además, se construía una<br />
importante ciudadanía social a través de los mecanismos de<br />
acceso de las masas a la vida cívica, social y cultural del país.<br />
En otras palabras, la categoría de pibe lleva años circulando<br />
y siendo reconocida (particularmente en la zona geográfica<br />
del Río de la Plata), y, por eso, cuando es usada por algún grupo<br />
en prácticas específicas, adquiere una resonancia social<br />
ampliada.<br />
136