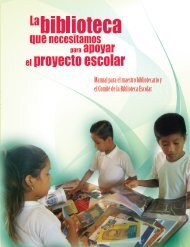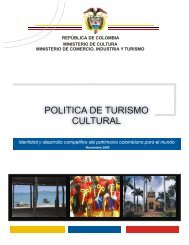Informe sobre desarrollo humano para Mercosur 2009-2010 - OEI
Informe sobre desarrollo humano para Mercosur 2009-2010 - OEI
Informe sobre desarrollo humano para Mercosur 2009-2010 - OEI
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Informe</strong> <strong>sobre</strong> <strong>desarrollo</strong> <strong>humano</strong> <strong>para</strong> <strong>Mercosur</strong> <strong>2009</strong>-<strong>2010</strong>. Innovar <strong>para</strong> incluir: jóvenes y <strong>desarrollo</strong> <strong>humano</strong><br />
Recuadro 4.6: Otras dimensiones de la vulnerabilidad a la exclusión social<br />
Además de la afiliación institucional al sistema educativo<br />
y al mercado laboral, <strong>para</strong> medir la vulnerabilidad a la<br />
exclusión social también pueden utilizarse dos dimensiones<br />
adicionales.<br />
La primera son los quehaceres domésticos. En sociedades<br />
donde predomina la división por género entre el trabajo<br />
doméstico y no doméstico que tipifica a los sistemas<br />
de aportante único (breadwinner), las tareas del hogar tienen<br />
un significado distinto <strong>para</strong> quienes las llevan a cabo<br />
que en aquellas sociedades que han avanzado en la igualdad<br />
de género, en las que varones y mujeres comparten<br />
las labores domésticas y contribuyen con los ingresos del<br />
hogar.<br />
Cabe preguntarse si las actividades domésticas deben<br />
clasificarse como trabajo. Dada la valoración positiva que<br />
las sociedades asignan al trabajo, incluir a los quehaceres<br />
domésticos en esa categoría tiene la ventaja de reconocer<br />
la significación social de actividades que abarcan múltiples<br />
tareas y que demandan esfuerzos, dedicación e inversión<br />
de tiempo que muchas veces <strong>sobre</strong>pasan los que son<br />
requeridos por actividades remuneradas fuera del hogar.<br />
Pero, al mismo tiempo, la asimilación entre uno y otro<br />
tipo de actividades tiene la desventaja de ocultar los elementos<br />
de vulnerabilidad a la exclusión social que afectan<br />
principalmente a mujeres y que son parte constitutiva de<br />
los patrones tradicionales de la división del trabajo por<br />
género. Es decir, las personas que tienen como responsabilidad<br />
principal las tareas domésticas están expuestas a<br />
una disminución de oportunidades de participación en<br />
los principales circuitos sociales, económicos y culturales<br />
de su sociedad.<br />
En el índice de nivel de afiliación institucional se adoptó<br />
esta última posición: se consideró como trabajo únicamente<br />
al que se lleva a cabo en el mercado laboral. Para<br />
evaluar la fortaleza de los vínculos institucionales de las<br />
personas que sólo realizaban tareas domésticas se dio<br />
prioridad al nivel educativo alcanzado, de modo que los<br />
jóvenes que completaron el ciclo de educación secundaria<br />
son automáticamente clasificados en la categoría de<br />
alta afiliación institucional, independientemente de que<br />
estén trabajando o no, en el entendido que su calificación<br />
los habilita <strong>para</strong> incorporarse al mercado de estar motivados<br />
<strong>para</strong> hacerlo.<br />
Finalmente, la exclusión social puede abarcar otros<br />
aspectos de la vida social. Una persona con afiliación institucional<br />
completa, con alta educación y participación<br />
laboral, puede de todos modos estar excluida de la participación<br />
en espacios políticos, culturales o sociales por su<br />
origen racial, étnico, religioso o por su localización geográfica.<br />
Todos estos elementos pueden ser fuentes potenciales<br />
de vulnerabilidad a la exclusión social de los jóvenes.<br />
lo tanto, la falta de acceso a las TIC debería incorporarse<br />
como una dimensión de riesgo de<br />
exclusión social adicional a aquella basada en<br />
los niveles de afiliación institucional. Es decir,<br />
la inclusión no sólo tiene que ver con el acceso,<br />
presente o pasado, a las instituciones “clásicas”,<br />
la educación o el trabajo, sino también con el<br />
acceso a las nuevas tecnologías. Para medir el<br />
nivel de acceso a la TIC, se utiliza como indicador<br />
el uso de internet en los últimos seis<br />
meses 59 .<br />
59<br />
El uso de teléfonos celulares no se incluye por diferentes<br />
razones. La primera se relaciona con el propósito<br />
de vincular el abandono escolar temprano con la vulnerabilidad<br />
a la exclusión social. El abandono prematuro<br />
debilita las oportunidades y estímulos <strong>para</strong> el uso de internet.<br />
En cambio, el uso de celulares parece estar más<br />
vinculado a la disponibilidad de recursos económicos<br />
que a oportunidades y estímulos vinculados al ámbito<br />
educativo. La segunda razón se relaciona con las conclusiones<br />
de un estudio realizado en Santiago de Chile<br />
<strong>sobre</strong> el uso de teléfonos celulares en segmentos poblacionales<br />
pobres. Sus conclusiones no dan pie al optimismo<br />
en cuanto a su aporte a la superación del aislamiento<br />
social. El estudio de Ureta (2008) concluye que “<strong>para</strong><br />
estas familias, los celulares no representan el espacio de<br />
libertad que sugieren la publicidad y las campañas de<br />
marketing. Dicho espacio es restringido y de exclusión<br />
tal como los demás espacios de la ciudad. Es también un<br />
Los jóvenes que utilizan internet poseen los<br />
siguientes atributos en mayor medida que quienes<br />
no lo hacen. En primer lugar, cuentan con<br />
más oportunidades <strong>para</strong> identificar y construir<br />
nexos con personas e instituciones con intereses<br />
comunes y obtener información <strong>sobre</strong> vacantes<br />
laborales. Esto es así porque la interacción entre<br />
los jóvenes con alta conectividad virtual está<br />
menos restringida a las redes que operan sólo<br />
en el entorno geográfico inmediato que aquellos<br />
que no tienen acceso a internet. Es decir, los jóvenes<br />
desconectados están más atados al lugar<br />
en el que viven –su comunidad, su barrio– y<br />
por lo tanto cuentan con menos posibilidades<br />
y opciones. Pero además los jóvenes con acceso<br />
a internet desarrollan el sentimiento de formar<br />
parte de la comunidad de jóvenes del mundo<br />
contemporáneo. Asimismo, tienen más oportunidades<br />
de acceder a múltiples fuentes de<br />
autoaprendizaje (estas oportunidades adquieren<br />
especial relevancia dada la facilidad de los<br />
espacio de desigualdad, <strong>sobre</strong> el que las familias pobres<br />
tienen escaso control. Su falta de movilidad y exclusión<br />
de los espacios urbanos también ocurre en el espacio<br />
de las comunicaciones móviles. Sus capacidades <strong>para</strong><br />
avanzar en la comunicación se restringen a esperar a<br />
que alguien llame” (Ureta 2008:90).<br />
204