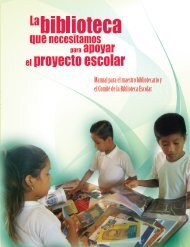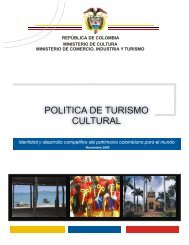Informe sobre desarrollo humano para Mercosur 2009-2010 - OEI
Informe sobre desarrollo humano para Mercosur 2009-2010 - OEI
Informe sobre desarrollo humano para Mercosur 2009-2010 - OEI
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Capítulo 5 | Juventud y espacio público: movilizaciones, identidades y una nueva plataforma cultural<br />
5.2. Breve repaso histórico de<br />
la participación juvenil: de la<br />
vanguardia del movimiento<br />
estudiantil a los jóvenes como<br />
sujetos de derechos<br />
Como se señala en el Capítulo 1, los problemas<br />
que enfrentan los jóvenes no son estáticos<br />
y en parte provienen de las experiencias de<br />
las generaciones previas. Por tal motivo, es de<br />
gran relevancia determinar cuáles son las condiciones<br />
y los desafíos materiales y simbólicos<br />
de los jóvenes y cómo ellos pueden construir<br />
sus pautas de acción que afecten positivamente<br />
el <strong>desarrollo</strong>.<br />
La presencia de los jóvenes en la vida pública<br />
de América Latina no es una novedad.<br />
Desde los años 20 se registra la emergencia<br />
de los jóvenes como actores políticos en distintos<br />
países de la región. Refiriéndose a ese<br />
momento histórico, Faletto (1986) destaca tres<br />
acontecimientos: la “Reforma de Córdoba”<br />
(Argentina, 1918); la Revolución Tenentista<br />
(Brasil, 1924) y el “movimiento de la juventud<br />
militar en Chile”, también en 1924. Más allá de<br />
las especificidades de cada país, la repercusión<br />
de estos movimientos en la región se explica<br />
por sus contenidos doctrinarios comunes: antioligarquía,<br />
latinoamericanismo y la apelación<br />
a los conceptos de pueblo y nación.<br />
Tras la crisis económica de 1929 se registró<br />
una fuerte politización de los jóvenes. Sin<br />
embargo, los jóvenes que participaban de estos<br />
movimientos no se asumían como expresión<br />
de las demandas de clase media, de la que<br />
en general provenían. Según Faletto, quienes<br />
formaban parte de estos movimientos y grupos<br />
se veían como una fuerza de cambio <strong>para</strong><br />
transformar la nación oligárquica. Por eso, la<br />
cuestión de la autonomía juvenil estaba subsumida<br />
a opciones políticas más amplias. No fue<br />
casualidad que algunos de estos movimientos,<br />
inicialmente juveniles, se transformaran luego<br />
en partidos, y que en esos años surgieran las<br />
juventudes partidarias.<br />
En las décadas de 1940, 1950 y 1960, las<br />
transformaciones sociales surgidas de los procesos<br />
de urbanización e industrialización generaron<br />
nuevos desafíos <strong>para</strong> el movimiento estudiantil<br />
y las juventudes partidarias. Más allá de<br />
percibirse como la intelligentsia o vanguardia<br />
movilizadora del pueblo, estos jóvenes se vieron<br />
obligados a participar de los debates <strong>sobre</strong><br />
la modernización y el <strong>desarrollo</strong>. En la década<br />
de 1960 se había creado en buena parte de<br />
América Latina un acuerdo <strong>sobre</strong> la necesidad<br />
del <strong>desarrollo</strong>, pero también existían muchas<br />
controversias <strong>sobre</strong> los caminos y la dirección<br />
deseada. Las diferentes corrientes de pensamiento<br />
y acción se reflejaron en los jóvenes<br />
organizados en el movimiento estudiantil, en<br />
los partidos políticos e incluso en los espacios<br />
de aglutinación de la juventud cristiana. Estos<br />
generaron diferentes organizaciones políticas y<br />
trayectorias de vida. Algunos jóvenes, motivados<br />
por la posibilidad de producir transformaciones<br />
políticas generales, optaron por la lucha<br />
armada, confrontaron a los regímenes autoritarios<br />
y protagonizaron lo que Touraine (1976)<br />
denominó “las últimas batallas lideradas por<br />
jóvenes intelectuales radicalizados”.<br />
Los años 1970 y 1980 estuvieron marcados<br />
por la emergencia de los “nuevos movimientos<br />
sociales urbanos” 5 . Como afirma Cardoso<br />
(1986), en los años 1970 la contradicción capital-trabajo<br />
se amplió <strong>para</strong> contener la problemática<br />
de las reivindicaciones urbanas y<br />
<strong>para</strong> abrigar a los movimientos sociales. En las<br />
periferias de las metrópolis, diseño vivo de la<br />
segregación espacial, social y política, nuevos<br />
sectores juveniles se hacían presentes, mientras<br />
los favelados” 6 –sectores populares trasladados<br />
a los suburbios de las grandes ciudades– reclamaban<br />
derechos iguales y luchaban por una<br />
ciudadanía plena.<br />
Por caminos diversos y con sus múltiples<br />
significados, la idea de “comunidad” estuvo en<br />
el centro de estas movilizaciones, al introducir<br />
el ideario de la democracia participativa tanto<br />
en los barrios populares como en las luchas por<br />
el acceso a la tierra y la reforma agraria <strong>para</strong> los<br />
pequeños productores familiares. La idea de<br />
“comunidad” ha sido fuertemente impulsada<br />
por los movimientos sociales rurales y urbanos<br />
<strong>para</strong> destacar la pertenencia espacial y la vivencia<br />
de ciertas carencias comunes. Sin embargo,<br />
contribuyó a que la participación de los jóvenes<br />
no se haya destacado de forma particular,<br />
ya que las demandas específicamente juveniles<br />
5<br />
La expresión “nuevos movimientos sociales” fue acuñada<br />
en Europa. Autores como Alain Touraine, Claus<br />
Offe y Alberto Melucci la utilizan <strong>para</strong> referirse a los<br />
movimientos ecológicos, de mujeres y pacifistas a diferencia<br />
del movimiento obrero-sindical, que se organiza<br />
a partir del mundo del trabajo, es decir en la esfera de<br />
la producción. Sobre las características y las temáticas<br />
predominantes en los movimientos sociales de América<br />
Latina en los años 1970 y 1980, véase Calderón y Jelin<br />
(1987).<br />
6<br />
En la década de 1980 se construyó un nuevo “actor<br />
político” que participó de los movimientos sociales, denominado<br />
de maneras diferentes en los cuatro países<br />
del <strong>Mercosur</strong>: “favelados” en Brasil, “villeros” en Argentina.<br />
“Los favelados son los ciudadanos-huéspedes<br />
de las metrópolis latinoamericanas, así como los inmigrantes<br />
extranjeros son los ciudadanos-huéspedes de las<br />
economías capitalistas avanzadas” (Castells, 1983).<br />
227