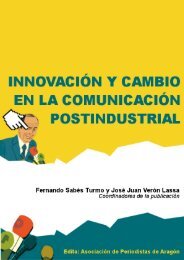COLECCION ESCUELA DIPLOMATICA_NUM 18
COLECCION ESCUELA DIPLOMATICA_NUM 18
COLECCION ESCUELA DIPLOMATICA_NUM 18
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CAPÍTULO 3 > LA CULTURA<br />
y los componentes del capital de consumo, el<br />
capital personal (experiencia) y el capital social<br />
(entorno social, capital cultural), afirma que<br />
en un contexto internacional, la característica<br />
de consumo adictivo de la cultura y el arte<br />
tiene dos implicaciones. En primer lugar, los<br />
individuos tenderían a conceder menos valor<br />
a las expresiones culturales extranjeras, ya que<br />
al no haber “acumulado el suficiente capital de<br />
consumo personal para ese desconocido tipo de<br />
arte” 10 les resulta más difícil valorarlo en términos<br />
positivos. Por otro lado, el capital social<br />
también será bajo, “ya que sus iguales no han<br />
acumulado capital de consumo para este tipo<br />
de arte” 11 . De estas hipótesis se puede concluir<br />
que cuanto más cercanas estén las culturas,<br />
menores serán las diferencias en el capital de<br />
consumo y mayor será, por tanto, la demanda.<br />
Schulze advierte que estas relaciones pueden<br />
ser asimétricas, ya que un país podría acumular<br />
capital de consumo para la cultura de otro país<br />
pero no tendría porque ocurrir necesariamente<br />
a la inversa. Schulze concluye señalando que<br />
“el comercio de arte (y cultura) depende de la<br />
proximidad cultural y que el comercio actual<br />
depende del comercio pasado” 12 .<br />
Para entender mejor la dinámica de los flujos<br />
de bienes y servicios culturales, Schulze analiza<br />
también el lado de la oferta, donde hace<br />
una primera clasificación: por un lado nos encontraríamos<br />
con los bienes culturales únicos<br />
(obras de arte visual no reproducibles) y por<br />
otro lado con los bienes culturales susceptibles<br />
de ser reproducidos (música grabada, cine, literatura,<br />
etc.). Entre ambos existe, desde una<br />
perspectiva económica, una gran diferencia: los<br />
bienes reproducibles se producen en dos pasos.<br />
Un primer paso creativo (redacción del original,<br />
producción del master, etc.) y un segundo paso<br />
de reproducción, paso “en el que la copia maestra<br />
se duplica industrialmente bajo fuertes rendimientos<br />
crecientes a escala y se comercializa” 13 . En el<br />
caso de los bienes únicos, no reproducibles, ese<br />
segundo paso no tiene lugar, y esos bienes únicos<br />
resultan valiosos, convirtiéndose en depósitos<br />
de valor, generando así un mercado secundario<br />
(en el que predomina el valor de cambio y<br />
la probabilidad de acumulación de valor). Para<br />
estos bienes, dado que la principal demanda no<br />
procede de su carácter cultural sino de su carácter<br />
de depósito de valor, la demanda sí que va<br />
a depender, además de la ya citada proximidad<br />
cultural, de la renta. En el caso de los bienes reproducibles<br />
se debe considerar la generación de<br />
economías de escala en la reproducción 14 pero<br />
también de economías de alcance en la producción.<br />
Estos fenómenos contribuyen a explicar la<br />
fuerte presencia de la cinematografía estadounidense<br />
en el mundo occidental, adquiriendo<br />
una ventaja competitiva gracias a la cual se introduce<br />
en los mercados extranjeros permitiendo<br />
así la acumulación de capital de consumo<br />
“hasta que finalmente las películas estadounidenses<br />
pasen a formar parte de la cultura europea. Lo<br />
contrario no tiene por qué ocurrir, ya que el comercio<br />
de películas puede convertirse en una calle de<br />
dirección única” 15 .<br />
Las políticas públicas tienen también su papel en<br />
la caracterización de los flujos internacionales de<br />
bienes y servicios culturales. En este sentido, el<br />
marco conceptual de los acuerdos de libre comercio<br />
en el seno de la Organización Mundial de<br />
Comercio, los matices a los mismos procedentes<br />
de las legislaciones regionales o de convenciones<br />
internacionales (como la Convención de la<br />
Unesco sobre la protección y promoción de la diversidad<br />
de las expresiones culturales) así como<br />
determinadas políticas fiscales e incluso comerciales<br />
contribuyen finalmente a definir el comercio<br />
internacional de bienes y servicios culturales.<br />
Parece sensato recomendar que estas reflexiones,<br />
procedentes de la teoría económica, sean<br />
tenidas en cuenta para elaborar un serio diag-<br />
10 Op. cit. Pp. 147.<br />
11 Op. cit. Pp. 147.<br />
12 Op. cit. Pp. 147.<br />
13 Op. cit. Pp. 148.<br />
14 El cambio al paradigma digital, en determinadas condiciones, podría traer nuevas economías de escala y reducir ciertas ventajas competitivas.<br />
Volveremos a esta idea en el epígrafe siguiente.<br />
15 Op. cit. Pp. 152.<br />
2<strong>18</strong>