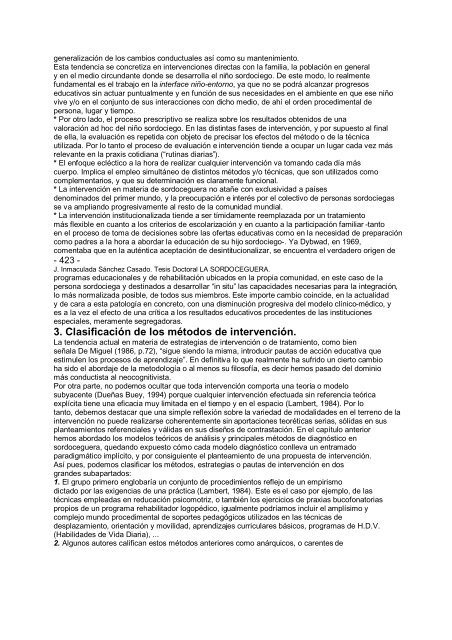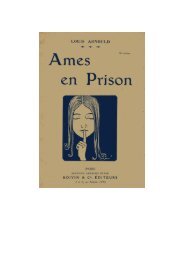- Page 1 and 2:
Departamento de Psicología y Socio
- Page 3 and 4:
B. El sociocentrismo como marco de
- Page 5 and 6:
1. Evolución sociohistórica de la
- Page 7 and 8:
intervención conjunta.............
- Page 9 and 10:
Caso II: Raúl : Estudio de caso de
- Page 11 and 12:
contrario, se ha abierto una puerta
- Page 13 and 14:
Departamento de Atención a la Dive
- Page 15 and 16:
Esta tendencia ha dado -y está dan
- Page 17 and 18:
Pretendemos responder a esa finalid
- Page 19 and 20:
permanente. - 33 - J. Inmaculada S
- Page 21 and 22:
unidad del ser humano, o dicho de o
- Page 23 and 24:
para nuestra ulterior investigació
- Page 25 and 26:
La realidad aparece por doquier env
- Page 27 and 28:
adaptabilidad o adaptación al medi
- Page 29 and 30:
un niño, al contar piedras, las di
- Page 31 and 32:
Usado en referencia a las personas
- Page 33 and 34:
como el control de esfínteres y la
- Page 35 and 36:
- El retraso mental es una deficien
- Page 37 and 38:
* Un marco operativo de trabajo. En
- Page 39 and 40:
A esto le sumamos que en la mayorí
- Page 41 and 42:
administrativas relacionadas direct
- Page 43 and 44:
escritos y prácticas de un grupo d
- Page 45 and 46:
Diversos autores atribuyen al conce
- Page 47 and 48:
- 78 - LA SORDOCEGUERA. Tesis Docto
- Page 49 and 50:
información. Un posible modelo de
- Page 51 and 52:
mediatizada en gran medida por pres
- Page 53 and 54:
socialmente correcto. Pero además
- Page 55 and 56:
- Edad de los padres. - Medio rural
- Page 57 and 58:
El deficiente es subestimado al mis
- Page 59 and 60:
Ese hombre medio escapa de la suma
- Page 61 and 62:
El grupo primario, base generadora
- Page 63 and 64:
*Proporcionar las respuestas adecua
- Page 65 and 66:
es precipitada y sin ningún tipo d
- Page 67 and 68:
primeros años transcurren sobre to
- Page 69 and 70:
- El mantenimiento, por otro, de su
- Page 71 and 72:
Somos conscientes que cualquier vis
- Page 73 and 74:
grecolatina-, todo niño, era consi
- Page 75 and 76:
* Distinguió la instrucción propi
- Page 77 and 78:
memorizar los patrones cinestésico
- Page 79 and 80:
posteriormente en un foco de renova
- Page 81 and 82:
Especial que hizo referencia en sus
- Page 83 and 84:
ecuerda la reseña histórica del h
- Page 85 and 86:
Presión contextual desgarradora pa
- Page 87 and 88:
trabajo.52 * Y en Alemania, con vis
- Page 89 and 90:
en figuras tan importantes como la
- Page 91 and 92:
más riguroso para investigar el de
- Page 93 and 94:
desarrollo y en el estudio del niñ
- Page 95 and 96:
preponderantes. La psicopedagogía
- Page 97 and 98:
partes de la cara, hasta que pudo c
- Page 99 and 100:
de la deficiencia auditiva. Tampoco
- Page 101 and 102:
considerado “distinta” a la ord
- Page 103 and 104:
como “la posibilidad de que el de
- Page 105 and 106:
- 161 - J. Inmaculada Sánchez Casa
- Page 107 and 108:
educación, como forma más segura
- Page 109 and 110:
Rostron, de 1889, construían acept
- Page 111 and 112:
deficientes durante la jornada esco
- Page 113 and 114:
En realidad, para Nirje, el retrasa
- Page 115 and 116:
Esas aulas especiales habrían de f
- Page 117 and 118:
J. Inmaculada Sánchez Casado. Tesi
- Page 119 and 120:
consecuencia de la deficiencia, sin
- Page 121 and 122:
emocional, social o cualquier combi
- Page 123 and 124:
como en la organización del centro
- Page 125 and 126:
*el cambio no es un acontecimiento
- Page 127 and 128:
abordaje en equipo de la misma prob
- Page 129 and 130:
a dicha experiencia. En las implica
- Page 131 and 132:
hacia la integración. (No confirma
- Page 133 and 134:
cuanto a los “normales”, en muy
- Page 135 and 136:
Poco a poco los colectivos de padre
- Page 137 and 138:
De lo expuesto anteriormente, la es
- Page 139 and 140:
una síntesis psicopedagógica que
- Page 141 and 142:
. Amblíopes: -amblíopes profundos
- Page 143 and 144:
3. Rasgos concomitantes a otras pob
- Page 145 and 146:
4. Etiología o etiopatogenia y epi
- Page 147 and 148:
El Hipotiroidismo Congénito es la
- Page 149 and 150:
5. La probabilidad de que una perso
- Page 151 and 152:
- Degeneración retiniana atípica:
- Page 153 and 154:
la vida adulta temprana. La debilid
- Page 155 and 156:
un 10 por 100 los casos de sordoceg
- Page 157 and 158:
(1966), sus reacciones ante los est
- Page 159 and 160:
La comunicación receptiva inicial
- Page 161 and 162:
con teclado universal en la que al
- Page 163 and 164:
del constructo “diferencia” y s
- Page 165 and 166:
impulsora de crecimiento del niño
- Page 167 and 168:
tarde o nunca en la educación prim
- Page 169 and 170:
Este modelo explicativo de la intel
- Page 171 and 172:
objetos en el entorno. Dentro del m
- Page 173 and 174:
Así pues para que un niño sordoci
- Page 175 and 176:
objetivos: *brindar al niño experi
- Page 177 and 178:
tanto probable que además del dañ
- Page 179 and 180:
conduce a menudo a restablecer expe
- Page 181 and 182:
-Tamaño, colores y texturas de aqu
- Page 183 and 184:
integrarse en un programa de expres
- Page 185 and 186:
Resultará más sencillo de entende
- Page 187 and 188:
conocimiento conceptual de dibujos
- Page 189 and 190:
descansa en un principio recíproco
- Page 191 and 192:
miniaturas, fotografías, o dibujos
- Page 193 and 194:
ecibe de su entorno. d. Señas grue
- Page 195 and 196:
a desarrollar en mayor profundidad
- Page 197 and 198:
*La Lengua de Signos dentro de los
- Page 199 and 200:
Este nivel constituye el primer pas
- Page 201 and 202:
- 307 - J. Inmaculada Sánchez Casa
- Page 203 and 204:
ese signo representa la forma en qu
- Page 205 and 206:
parlante. g. Lengua de signos (LSE)
- Page 207 and 208:
El desarrollo socioemocional no est
- Page 209 and 210:
modificar su entorno sólo debe est
- Page 211 and 212:
sordociego desarrolle la capacidad
- Page 213 and 214:
comunicación postal, podían expre
- Page 215 and 216:
tiempo que hace, el ir de compras,
- Page 217 and 218:
social, permita que “los deficien
- Page 219 and 220:
“No se trata ni tanto ni sólo de
- Page 221 and 222:
ayuda conectiva necesaria a la even
- Page 223 and 224:
el grosero alimento que les procura
- Page 225 and 226:
Victoria continuaba entendiéndose
- Page 227 and 228: sordociegos podemos entresacar: *
- Page 229 and 230: para coordinar las actuaciones a ni
- Page 231 and 232: ingreso en Centros de Ciegos, otras
- Page 233 and 234: publicaciones del mismo ministerio.
- Page 235 and 236: PARA EL ANALISIS FUNCIONAL DE DIAGN
- Page 237 and 238: ellas: *Fruto de una psicopedagogí
- Page 239 and 240: de obra cualificada como por la emi
- Page 241 and 242: investigaciones de María Montessor
- Page 243 and 244: podemos abordar una recapitulación
- Page 245 and 246: general. Así, Gilbert se propuso,
- Page 247 and 248: Stanley Hall, discípulo de Wunt, a
- Page 249 and 250: otros como por ejemplo, los efectos
- Page 251 and 252: y conllevan la adquisición de esqu
- Page 253 and 254: ahí que puedan sentirse “frustra
- Page 255 and 256: Chomsky vino a reforzar la existenc
- Page 257 and 258: A la hora de caracterizar la evalua
- Page 259 and 260: “análisis de alumno” (Howell e
- Page 261 and 262: modelos psicológicos de análisis
- Page 263 and 264: habilidades (Davidson y Neale, 1980
- Page 265 and 266: subescala completa del Desarrollo C
- Page 267 and 268: - 404 - LA SORDOCEGUERA. Tesis Doct
- Page 269 and 270: *Introducir las etapas al anee sord
- Page 271 and 272: jóvenes adultos retrasados en edad
- Page 273 and 274: 146En línea con el potencial de ap
- Page 275 and 276: nacemos desprovistos de todo, tenem
- Page 277: auténtico progreso para compensar
- Page 281 and 282: intervención, todo programa psicoe
- Page 283 and 284: propia realización. 3. Sector “d
- Page 285 and 286: tipos de objetivos. 2. El éxito de
- Page 287 and 288: conductas objeto del aprendizaje qu
- Page 289 and 290: 4. Tipología de Programas a implem
- Page 291 and 292: niño, en nuestro caso sordociego,
- Page 293 and 294: individuales diferentes“. Por lo
- Page 295 and 296: y Battle (1984) niegan los seis lí
- Page 297 and 298: ejemplo, pedir alimento cuando tien
- Page 299 and 300: deseados y se aleja de los no desea
- Page 301 and 302: sugerencias para ayudar al alumno a
- Page 303 and 304: utilizarse, y describe algunas posi
- Page 305 and 306: - 462 - LA SORDOCEGUERA. Tesis Doct
- Page 307 and 308: pensar abstractamente elevándose a
- Page 309 and 310: personas entran en interacción con
- Page 311 and 312: diferenciar un lugar de otro. En es
- Page 313 and 314: antes de que se acerque alguien dis
- Page 315 and 316: aspecto. b. Consideraciones háptic
- Page 317 and 318: 5.Hacer el signo de que ha terminad
- Page 319 and 320: al servicio es que aprenda a subirs
- Page 321 and 322: comentados con anterioridad a la ho
- Page 323 and 324: seguir en la investigación empíri
- Page 325 and 326: - 492 - LA SORDOCEGUERA. Tesis Doct
- Page 327 and 328: en concreto. La ratio que existe en
- Page 329 and 330:
presenta deficiencias auditivas y/o
- Page 331 and 332:
puede considerarse como prioritario
- Page 333 and 334:
en la interpretación para personas
- Page 335 and 336:
tenga. El adulto considerará más
- Page 337 and 338:
negativamente, esto es, puede ser i
- Page 339 and 340:
minoritarios. Si esos alumnos creen
- Page 341 and 342:
Las expectativas tienden a permanec
- Page 343 and 344:
todas o muchas de las variables com
- Page 345 and 346:
chaval padece una disfemia, le suel
- Page 347 and 348:
seguros de sí mismos, y establecen
- Page 349 and 350:
su cariño y afecto en la relación
- Page 351 and 352:
permite mejorar la salud mental y s
- Page 353 and 354:
- Puede extraer la máxima riqueza
- Page 355 and 356:
es reflexionar sobre las relaciones
- Page 357 and 358:
datos fragmentarios), produciendo c
- Page 359 and 360:
anticipación que permiten la secue
- Page 361 and 362:
preguntas). Todo lo cual anima al n
- Page 363 and 364:
incluso el incremento de atenciones
- Page 365 and 366:
. La familia como parámetro mediat
- Page 367 and 368:
forma de boletines informativos -co
- Page 369 and 370:
como condición precisa de un buen
- Page 371 and 372:
personalidad del individuo espectad
- Page 373 and 374:
derivadas de la dualidad del proble
- Page 375 and 376:
- 567 - J. Inmaculada Sánchez Casa
- Page 377 and 378:
como colectivo. Métodos, cuyo prog
- Page 379 and 380:
De semejante forma, el hecho de pla
- Page 381 and 382:
del sujeto, en la cual existe una r
- Page 383 and 384:
vector de realización y estructura
- Page 385 and 386:
González Soler y Latorre (1987), s
- Page 387 and 388:
genérico y sus consiguientes propu
- Page 389 and 390:
edad. Estos estudios pueden hacerse
- Page 391 and 392:
que el mismo Baltes descubre: - 592
- Page 393 and 394:
naturales por su cotidianeidad, per
- Page 395 and 396:
constantes todas las variables, exc
- Page 397 and 398:
203Son muchas las obras que recogen
- Page 399 and 400:
.- Los dos tipos de observación qu
- Page 401 and 402:
determinadas actuaciones de los mae
- Page 403 and 404:
Distancia. ¡es la palabra casi má
- Page 405 and 406:
observado. -. Personales. “Los do
- Page 407 and 408:
implica que nosotros neguemos los f
- Page 409 and 410:
sujetos sordociegos. * “La observ
- Page 411 and 412:
indaga, o sea el método que como p
- Page 413 and 414:
c. Conclusiones, verificación y ge
- Page 415 and 416:
atención y una regulación intelig
- Page 417 and 418:
tentativos del análisis que suelen
- Page 419 and 420:
LA SORDOCEGUERA. Tesis Doctoral J.
- Page 421 and 422:
investigador coloca a esos mismos d
- Page 423 and 424:
soportes psicopedagógicos donde ap
- Page 425 and 426:
construcción de instrumentos “ad
- Page 427 and 428:
de carácter longitudinal, orientad
- Page 429 and 430:
un perro” (DECIR PERRO CUAL) se c
- Page 431 and 432:
de lo posible; encontrando una mayo
- Page 433 and 434:
precoz que les permita representar
- Page 435 and 436:
Si las dimensiones relevantes sobre
- Page 437 and 438:
posibles estrategias de intervenci
- Page 439 and 440:
e. Dinamicidad. El carácter activo
- Page 441 and 442:
estableciendo de forma operativa, r
- Page 443 and 444:
La carasterística fundamental de u
- Page 445 and 446:
deficientes auditivos. Se fundament
- Page 447 and 448:
con un logopeda de apoyo. En el cas
- Page 449 and 450:
aprendizaje. - 681 - J. Inmaculada
- Page 451 and 452:
Es un hecho constatado que con un b
- Page 453 and 454:
2- La edad de aparición. 3- El mod
- Page 455 and 456:
-describir el “aquí y ahora”.
- Page 457 and 458:
sugerencias para su ejecución sigu
- Page 459 and 460:
- 696 - LA SORDOCEGUERA. Tesis Doct
- Page 461 and 462:
propio desarrollo lingüístico-com
- Page 463 and 464:
disposición del mobiliario le ento
- Page 465 and 466:
ha suscitado un nivel de participac
- Page 467 and 468:
saber que ella misma puede modifica
- Page 469 and 470:
¿Cómo hemos conseguido superar es
- Page 471 and 472:
Generalmente por la tarde donde las
- Page 473 and 474:
iniciarse el juego de colocar cosas
- Page 475 and 476:
- Comparamos la conducta de Reme co
- Page 477 and 478:
1. Objetos: utilización y uso. Aú
- Page 479 and 480:
LA SORDOCEGUERA. Tesis Doctoral J.
- Page 481 and 482:
exige alta concentración puesto qu
- Page 483 and 484:
233No es difícil comprender por qu
- Page 485 and 486:
unidad prebásica (E.Infantil). Su
- Page 487 and 488:
m.- Normas de interacción (¿Cómo
- Page 489 and 490:
aunque en ocasiones, su realizació
- Page 491 and 492:
tanto, los signos iniciales de comi
- Page 493 and 494:
conductas trabajadas por los progra
- Page 495 and 496:
ayuda para discriminar determinados
- Page 497 and 498:
asegurarse de que Raúl está atend
- Page 499 and 500:
indicaciones no-verbales. Algunos a
- Page 501 and 502:
provocada por el adulto. e. El voca
- Page 503 and 504:
Dicha propuesta queda sobradamente
- Page 505 and 506:
prótesis correctas como los audíf
- Page 507 and 508:
enfermedad. - 768 - LA SORDOCEGUERA
- Page 509 and 510:
sufre síndrome de Usher-I tiene ta
- Page 511 and 512:
- 774 - LA SORDOCEGUERA. Tesis Doct
- Page 513 and 514:
Existen algunos programas puntuales
- Page 515 and 516:
emplear personal docente y no-docen
- Page 517 and 518:
3. Modalidad de integración y apoy
- Page 519 and 520:
En cuanto a las adaptaciones de los
- Page 521 and 522:
que le cuesta comunicarse oralmente
- Page 523 and 524:
Música, ... El grado de modificaci
- Page 525 and 526:
*cómo afecta al estudiante, a su f
- Page 527 and 528:
- Se suele dar a menudo golpes con
- Page 529 and 530:
Caso IV: Ana 248 Estudio de caso de
- Page 531 and 532:
graves, 19 eran normooyentes y el r
- Page 533 and 534:
* Enseñar métodos de comunicació
- Page 535 and 536:
Aunque la retinitis pigmentosa (RP)
- Page 537 and 538:
* A veces, Arturo o Ana tienen tend
- Page 539 and 540:
- 815 - J. Inmaculada Sánchez Casa
- Page 541 and 542:
evitar transparencias oscuras como
- Page 543 and 544:
condicionantes visuales. Entenderá
- Page 545 and 546:
dichos objetivos obligan a tomar de
- Page 547 and 548:
avanzar integralmente en todas las
- Page 549 and 550:
en condiciones oscuras o de semiosc
- Page 551 and 552:
J. Inmaculada Sánchez Casado. Tesi
- Page 553 and 554:
más real, el de los protagonistas:
- Page 555 and 556:
(Jackson, 1975, p.180), considerand
- Page 557 and 558:
y la casuística personal, también
- Page 559 and 560:
educativos que éstos no pueden ser
- Page 561 and 562:
se discute la importancia de este d
- Page 563 and 564:
la investigadora en la institución
- Page 565 and 566:
valoración e intervención llevada
- Page 567 and 568:
ocupacional que abrirá paso a la f
- Page 569 and 570:
de los demás parece desempeñar un
- Page 571 and 572:
comunicación, se irán superando g
- Page 573 and 574:
movilidad, estimulación visual y/o
- Page 575 and 576:
- Discrepancias en cuanto a la impl
- Page 577 and 578:
cuerpos. Cuando el/a niño/a puede
- Page 579 and 580:
Raúl ha interiorizado realmente do
- Page 581 and 582:
1858*Von Grafe---primer reconocimie
- Page 583 and 584:
. deletreo c. sintaxis (gramática)
- Page 585 and 586:
Cultura: Audición. Modalidad: Aura
- Page 587 and 588:
Todo lo cual puede ayudar en el pro
- Page 589 and 590:
poder mejorar su aprendizaje a nive
- Page 591 and 592:
años, el problema que entraña la
- Page 593 and 594:
necesita confiar en el profesional
- Page 595 and 596:
para implementar un SAC. El trabajo
- Page 597 and 598:
- 905 - J. Inmaculada Sánchez Casa
- Page 599 and 600:
encierra y la complejidad de articu
- Page 601 and 602:
importante para el primero es conoc
- Page 603 and 604:
especialmente el desarrollo de la c
- Page 605 and 606:
J. Inmaculada Sánchez Casado. Tesi
- Page 607 and 608:
ásica tiene como objetivo la forma
- Page 609 and 610:
por su creador Jean Piaget, que par
- Page 611 and 612:
posibilitador de una integración e
- Page 613 and 614:
intervención, del mismo modo, se c
- Page 615 and 616:
educativa, podemos deducir y propon
- Page 617 and 618:
SUSCITADAS A PARTIR DE LA INVESTIGA
- Page 619 and 620:
imprescindible: -Acompañar a las v
- Page 621 and 622:
deterioro parcial no supone un impe
- Page 623 and 624:
in a Deaf-Blind Student.Education-o
- Page 625 and 626:
of Educational Psychology. Publicat
- Page 627 and 628:
Mental Retardation, 26, 289-295. BE
- Page 629 and 630:
etarded children.In D. Tweddie and
- Page 631 and 632:
CALDWELL, P.A. (1991): Stimulating
- Page 633 and 634:
COBB, M.V. (1972): The forecast of
- Page 635 and 636:
CURTIS, W.S.; DONLON, E.; TWEEDIE,
- Page 637 and 638:
DUNLAP, W.R. (1985): A Functional C
- Page 639 and 640:
Omaha. Meyer Children's Rehabilitat
- Page 641 and 642:
Entreprise Moderne d’Edition, Par
- Page 643 and 644:
Meyers y W.E. Craighead (Eds.): Cog
- Page 645 and 646:
26-38. GRIGSON, P.J.; GIBLIN, R.A.
- Page 647 and 648:
HARRIS, D.; VANDERHEIDEN, G.C. (198
- Page 649 and 650:
HOLLE, B. (1971): Motor Development
- Page 651 and 652:
JOHNSON, G.O. (1962): Special Educa
- Page 653 and 654:
KOGER, M.N.; y otros (1993): The Se
- Page 655 and 656:
LA SORDOCEGUERA. Tesis Doctoral J.
- Page 657 and 658:
Necesidades educativas especiales y
- Page 659 and 660:
Training. Project ADVANCE. 11 p.; P
- Page 661 and 662:
Education Agency Services to Childr
- Page 663 and 664:
OLSEN, K.R. (1983): Minimum compete
- Page 665 and 666:
PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND, WATER
- Page 667 and 668:
RHODES, L. (1995): Introduction to
- Page 669 and 670:
RUBIO, V.J. (en prensa): La Evaluac
- Page 671 and 672:
SANTILLI, SABINA. (1992): Culture,
- Page 673 and 674:
University. Dept. of Communicative
- Page 675 and 676:
STAINBACK, W.; STAINBACK, S. (1983)
- Page 677 and 678:
h. 4 p. SUOSALMI, Marjaana; OSTLI,
- Page 679 and 680:
College Press. TWEEDIE, D.; BAUD, H
- Page 681 and 682:
Inc; Orlando, FL, US. VERNON, M.; D
- Page 683 and 684:
Philadelphia, PA. Library for the B
- Page 685 and 686:
Special Education Programs (ED/OSER
- Page 687 and 688:
WATERHOUSE, E.J. (1977): Education
- Page 689:
with Multihandicapped (Deaf-Blind)